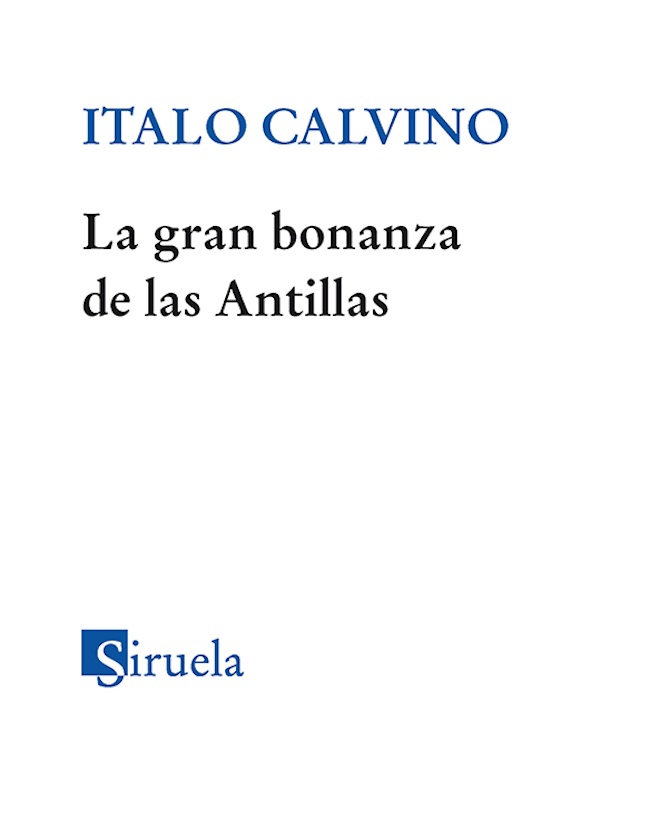
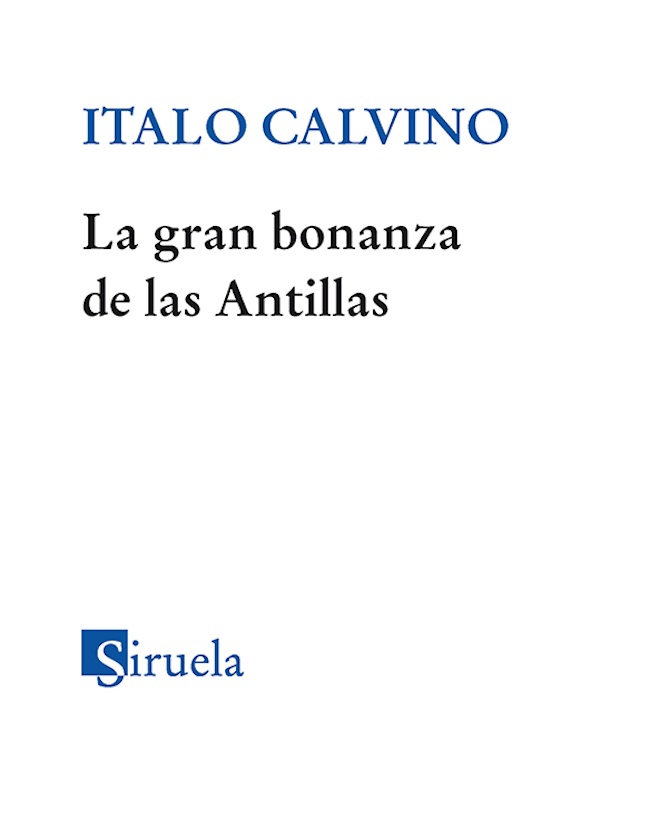
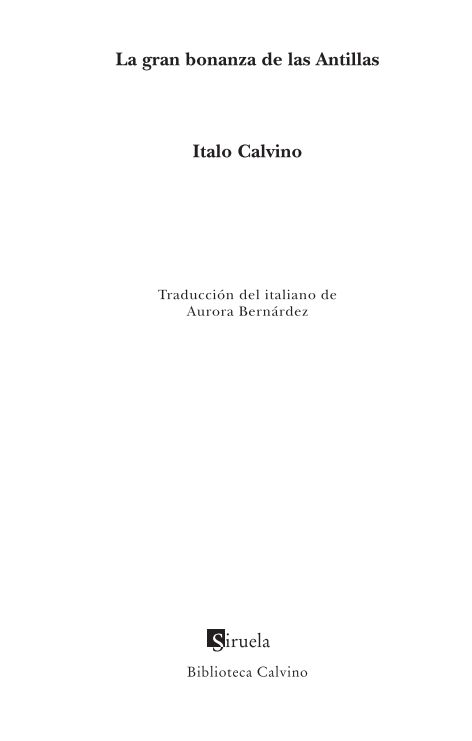
Índice
Cubierta
Portadilla
Nota introductoria
Nota a la edición
La gran bonanza de las Antillas
Apólogos y cuentos
El hombre que llamaba a Teresa
El relámpago
Pasarlo bien
Río seco
Conciencia
Solidaridad
La oveja negra
Un inútil
Amor lejos de casa
Viento en una ciudad
Como un vuelo de patos
El regimiento extraviado
Ojos enemigos
Un general en la biblioteca
El collar de la reina
La gallina de la sección
La gran bonanza de las Antillas
La tribu que mira al cielo
Monólogo nocturno de un noble escocés
Un espléndido día de marzo
La noche de los números
Cuentos y diálogos
La memoria del mundo
La decapitación de los jefes
El incendio de la casa abominable
La gasolinera
El hombre de Neanderthal
Moctezuma
Antes de que respondas
La glaciación
La llamada del agua
El espejo, el blanco
La otra Eurídice
Las memorias de Casanova
Henry Ford
El último canal
La nada y lo poco
La implosión
Procedencia de los cuentos
Notas
Créditos
Italo Calvino empezó a escribir durante su adolescencia cuentos, apólogos, poesía y sobre todo obras teatrales. El teatro fue en realidad su primera vocación y muchas son las obras que ha dejado. Pero su extraordinaria capacidad de autocrítica, de leerse desde fuera, lo llevó en pocos años a abandonar ese género. En una carta de 1945 anuncia lacónicamente a su amigo Eugenio Scalfari: «He pasado a la narrativa». Muy importante debía de ser la noticia ya que la escribe en mayúsculas y ocupando transversalmente todo el espacio de la página.
A partir de ese momento su actividad literaria será constante: escribe siempre, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, sobre una mesa o sobre sus rodillas, en el avión o en cuartos de hotel.
No es de sorprender que haya dejado una obra tan vasta de la que forman parte numerosos cuentos y apólogos. Además de los que él mismo recogió en diversos volúmenes, muchos aparecieron en periódicos y revistas. Otros quedaron inéditos.
Los textos que aquí se recogen constituyen sólo una parte de los escritos entre 1943 (el autor tenía entonces 19 años) y 1984.
Algunos de ellos, concebidos inicialmente como novelas, se transformaron en cuentos, procedimiento no insólito en Calvino que, de una novela no publicada, Il bianco veliero, extrajo más de un cuento del volumen I racconti, aparecido en 1958. Otros fueron escritos por encargo: quizá «La glaciación» no hubiese visto la luz si una destilería japonesa, productora de un whisky famoso en Oriente, no hubiera decidido festejar su 50 aniversario pidiendo cuentos a algunos escritores europeos. Con una sola condición: citar en el texto una bebida alcohólica cualquiera. Este cuento se publicó en japonés antes que en italiano.
También fue curiosa la gestación y el destino de «El incendio de la casa abominable». De manera algo imprecisa le llegó a Calvino la noticia de que la IBM se interesaba por un cuento o un texto literario escrito con un ordenador. Ocurría esto en 1973, antes de que el ordenador fuera tan común como una máquina de escribir, y Calvino no tardó mucho en descubrir que no era tan sencillo el acceso a uno de esos aparatos para quien no fuese un especialista. Con no poco esfuerzo resolvió mentalmente las operaciones que hubiera hecho con el ordenador y «El incendio de la casa abominable» terminó en la edición italiana de Playboy. Esto no parece haberle importado demasiado; la verdad es que para Calvino este cuento tenía un único destinatario: el Oulipo, al que lo presentó como ejemplo de ars combinatoria y de desafío a sus propias capacidades matemáticas.
Por lo que respecta a los primeros cuentos, muy breves y casi todos inéditos, es interesante señalar que en una nota de 1943, encontrada entre sus papeles juveniles, Calvino escribe: «El apólogo nace en tiempos de opresión. Cuando un hombre no puede dar clara forma a sus ideas, las expresa por medio de fábulas. Estos cuentos corresponden a las experiencias políticas y sociales de un joven durante la agonía del fascismo». Sigue diciendo que, cuando los tiempos lo permitan (y se entiende que se trata del final de la guerra y del fascismo), el cuento-apólogo, escogido por él sólo en aquel momento histórico-político, dejará de tener sentido y el escritor podrá cambiar de rumbo. Pero los títulos y las fechas de gran parte de estos cuentos –así como el resto de su obra– bastan para demostrar que, pese a las afirmaciones juveniles, el apólogo seguirá siendo una de sus formas de expresión preferidas.
En otros casos, textos que pueden parecer singulares dentro del conjunto de su obra, forman parte de proyectos que Calvino tenía claros y que no llegó a realizar.
Esther Calvino
Este libro se titula en italiano Prima che tu dica «Pronto» [«Antes de que respondas»], pero, a propuesta de Esther Calvino y Aurora Bernárdez, se decidió poner como título general del libro el de otro cuento.
En esta edición se han añadido, también por indicación de Esther Calvino, los cuentos «La gallina de la sección», «La noche de los números», «La otra Eurídice», «La nada y lo poco» y «La implosión», y en cambio no se ha recogido el intraducible «Piccolo sillabario illustrato», serie de pequeños cuentos a partir de combinaciones fónicas y juegos de palabras que sólo tienen sentido en italiano.
La datación y procedencia de los relatos se especifican en el apéndice final.
Bajé de la acera, di unos pasos hacia atrás mirando para arriba y, al llegar a la mitad de la calzada, me llevé las manos a la boca, como un megáfono, y grité hacia los últimos pisos del edificio:
–¡Teresa!
Mi sombra se espantó de la luna y se acurrucó entre mis pies.
Pasó alguien. Yo llamé otra vez:
–¡Teresa!
El hombre se acercó, dijo:
–Si no grita más fuerte no le oirá. Probemos los dos. Cuento hasta tres, a la de tres atacamos juntos –y dijo–: Uno, dos, tres –y juntos gritamos–: ¡Tereeesaaa!
Pasó un grupo de amigos, que volvían del teatro o del café, y nos vieron llamando. Dijeron:
–Ale, también nosotros ayudamos.
Y también ellos se plantaron en mitad de la calle y el de antes decía uno, dos, tres y entonces todos en coro gritábamos:
–¡Tereeesaaa!
Pasó alguien más y se nos unió, al cabo de un cuarto de hora nos habíamos reunido unos cuantos, casi unos veinte. Y de vez en cuando llegaba alguien nuevo.
Ponernos de acuerdo para gritar bien, todos juntos, no fue fácil. Había siempre alguien que empezaba antes del tres o que tardaba demasiado, pero al final conseguíamos algo bien hecho. Convinimos en que «Te» debía decirse bajo y largo, «re» agudo y largo, «sa» bajo y breve. Salía muy bien. Y de vez en cuando alguna discusión porque alguien desentonaba.
Ya empezábamos a estar bien coordinados cuando uno que, a juzgar por la voz, debía de tener la cara llena de pecas, preguntó:
–Pero ¿está seguro de que está en casa?
–Yo no –respondí.
–Mal asunto –dijo otro–. Se ha olvidado la llave, ¿verdad?
–No es ése el caso –dije–, la llave la tengo.
–Entonces –me preguntaron–, ¿por qué no sube?
–Pero si yo no vivo aquí –contesté–. Vivo al otro lado de la ciudad.
–Entonces, disculpe la curiosidad –dijo circunspecto el de la voz llena de pecas–, ¿quién vive aquí?
–No sabría decirlo –dije.
Alrededor hubo un cierto descontento.
–¿Se puede saber entonces –preguntó uno con la voz llena de dientes– por qué llama a Teresa desde aquí abajo?
–Si es por mí –respondí–, podemos gritar también otro nombre, o en otro lugar. Para lo que cuesta.
Los otros se quedaron un poco mortificados.
–¿Por casualidad no habrá querido gastarnos una broma? –preguntó el de las pecas, suspicaz.
–¿Y qué? –dije resentido y me volví hacia los otros buscando una garantía de mis intenciones.
Los otros guardaron silencio, mostrando que no habían recogido la insinuación.
Hubo un momento de malestar.
–Veamos –dijo uno, conciliador–. Podemos llamar a Teresa una vez más y nos vamos a casa.
Y una vez más fue el «uno dos tres ¡Teresa!», pero no salió tan bien. Después nos separamos, unos se fueron por un lado, otros por el otro.
Ya había doblado la esquina de la plaza, cuando me pareció escuchar una vez más una voz que gritaba:
–¡Tee-reee-sa!
Alguien seguía llamando, obstinado.
Me ocurrió una vez, en un cruce, en medio de la multitud, de su ir y venir.
Me detuve, parpadeé: no entendía nada. Nada de nada: no entendía las razones de las cosas, de los hombres, todo era insensato, absurdo. Y me eché a reír.
Lo extraño para mí era que nunca antes lo hubiese advertido. Y que hasta ese momento lo hubiese aceptado todo: semáforos, vehículos, carteles, uniformes, monumentos, aquellas cosas tan separadas del sentido del mundo, como si hubiera una necesidad, una consecuencia que las uniese una a otra.
Entonces la risa se me murió en la garganta, enrojecí de vergüenza. Gesticulé para llamar la atención de los transeúntes y «¡Deteneos un momento!», grité. «¡Hay algo que no funciona! ¡Todo está equivocado! ¡Hacemos cosas absurdas! ¡Éste no puede ser el camino justo! ¿Dónde iremos a parar?»
La gente se detuvo a mi alrededor, me observaba, curiosa. Yo estaba allí en medio, gesticulaba, me volvía loco por explicarme, por hacerles partícipes del relámpago que me había iluminado de golpe: y me quedaba callado. Callado porque en el momento en que alcé los brazos y abrí la boca, fue como si me tragara la gran revelación y las palabras me hubiesen salido así, en un arranque.
–¿Y qué? –preguntó la gente–. ¿Qué quiere decir? Todo está en su sitio. Todo marcha como debe marchar. Cada cosa es consecuencia de otra. ¡Cada cosa está ordenada con las demás! ¡Nosotros no vemos nada de absurdo ni de injustificado!
Yo me quedé allí, perdido, porque ante mi vista todo había vuelto a su lugar y todo me parecía natural, semáforos, monumentos, uniformes, rascacielos, rieles, mendigos, cortejos; y sin embargo aquello no me daba tranquilidad sino tormento.
–Disculpad –respondí–. Tal vez me haya equivocado. Me pareció. Pero todo está en orden. Disculpad –y me abrí paso entre miradas ásperas.
Sin embargo, todavía hoy, cada vez que no entiendo algo (a menudo), instintivamente me asalta la esperanza de que esta vez sea la buena, y que yo vuelva a no entender nada, a adueñarme de aquella sabiduría diferente, en un instante encontrada y perdida.
Érase un país donde todo estaba prohibido.
Como lo único que no estaba prohibido era el juego de la billarda, los súbditos se reunían en unos prados que quedaban detrás del pueblo y allí, jugando a la billarda, pasaban los días.
Y como las prohibiciones habían empezado con poco, siempre por motivos justificados, no había nadie que encontrara nada que decir o no supiera adaptarse.
Pasaron los años. Un día los condestables vieron que ya no había razón para que todo estuviera prohibido y mandaron mensajeros a anunciar a los súbditos que podían hacer lo que quisieran.
Los mensajeros fueron a los lugares donde solían reunirse los súbditos.
–Sabed –anunciaron– que ya no hay nada prohibido.
Los súbditos seguían jugando a la billarda.
–¿Habéis comprendido? –insistieron los mensajeros–. Sois libres de hacer lo que queráis.
–Está bien –respondieron los súbditos–. Nosotros jugamos a la billarda.
Los mensajeros se afanaron en recordarles cuántas ocupaciones bellas y útiles existían a las que se habían dedicado en el pasado y a las que podían dedicarse nuevamente de ahora en adelante. Pero los súbditos no hacían caso y seguían jugando, un golpe tras otro, casi sin respirar.
Comprobando la inutilidad de sus intentos, los mensajeros fueron a comunicarlo a los condestables.
–Muy sencillo –dijeron los condestables–. Prohibamos el juego de la billarda.
Fue la vez que el pueblo hizo la revolución y los mató a todos.
Después, sin perder tiempo, volvió a jugar a la billarda.
Y así me encontré en el río seco. Desde tiempo atrás me retenía un lugar que no era mío, donde las cosas en vez de serme poco a poco más familiares, se me aparecían cada vez más veladas por insospechadas diferencias: en las formas, en los colores, en las recíprocas armonías. Diferentes de las que había aprendido a conocer, me rodeaban ahora colinas con laderas de delicadas curvas, y los campos puros y las viñas iban siguiendo quietos declives y terrazas empinadas, y se abandonaban en dóciles pendientes. Nuevos eran todos los colores, como tonos de un arco iris desconocido. Los árboles, dispersos, parecían suspendidos, como pequeñas nubes, y casi transparentes.
Entonces percibí el aire, cómo se volvía concreto para mi mirada y me llenaba las manos cuando en él las extendía. Y vi que no podía conciliarme con el mundo circundante, yo que era abrupto y calcáreo por dentro y con jirones de colores de una viveza casi sombría como gritos o carcajadas. Y por mucho que me las ingeniara para poner palabras entre las cosas y yo, no lograba encontrar las adecuadas para revestirlas; porque todas mis palabras eran duras y apenas desbastadas: y decirlas era como posar otras tantas piedras.
Sin embargo, se iba desenvolviendo en mí cierta apaciguada memoria, que era, no de cosas vividas, sino por mí aprendidas: tal vez lugares no creídos, vistos en el fondo de antiguas pinturas, tal vez palabras de antiguos poemas no comprendidos.
En una atmósfera como ésa vivía yo puede decirse nadando y sentía embotárseme poco a poco las fricciones y disolverme, absorbido en ella.
Pero para recuperarme a mí mismo bastó con que me encontrase en el viejo río seco.
Me movía –era verano– un deseo de agua, religioso, casi de rito. Aquella tarde, bajando entre las viñas, me disponía a un baño sagrado y la palabra agua, para mí sinónimo de felicidad, se dilataba en mi mente como nombre ya de diosa, ya de amante.
El templo se me apareció en el fondo del valle, detrás de una pálida orilla de arbustos. Era un gran río de guijarros blancos, lleno de silencio.
Único vestigio de agua, un hilo serpeaba al costado, casi a escondidas. Por momentos la exigüidad del reguero, entre piedras grandes que excluían el entorno y orillas de cañaverales, me devolvía a conocidos torrentes y proponía nuevamente a mi memoria valles más angostos y fatigados.
Fue esto: y quizá también el contacto de las piedras bajo mis pies –fondo de rosados guijarros con el dorso cubierto de un velo de algas encogidas– o el inevitable movimiento de mis pasos saltando de un escollo al otro, o tal vez sólo fue un ruido que hizo el casquijo al desmoronarse.
El hecho es que la divergencia entre los lugares y yo disminuyó y se compuso: una suerte de hermandad como de metafísica consanguinidad me unía a aquel pedregal, fecundo sólo en tímidos, tenacísimos líquenes. Y en el viejo río seco reconocí a un antiguo padre mío desnudo.
Así íbamos por el río seco. El que avanzaba conmigo era un compañero casual, hombre del lugar, a quien la oscuridad de la piel y de la pelambre que le bajaba en vedijas desde los hombros, unida a la tumescencia de los labios y al perfil romo, confería un grotesco semblante de jefe de tribu, no sé si del Congo o de Oceanía. Era el suyo un fiero y vigoroso aspecto, por su cara, aunque anteojuda, y por su andar, entorpecido por el rústico desaliño de los bañistas improvisados que éramos. Aunque casto en la vida como un cuáquero, era en el trato obsceno de palabra como un sátiro.
Su acento era lo más aspirado y humoso que jamás me ha sido dado oír: hablaba con la boca eternamente abierta y llena de aire, emitiendo, en desahogos continuos de carácter sulfuroso, huracanes de improperios nunca oídos.
Y remontábamos el río seco en busca de un ensanchamiento del cauce donde lavar nuestros cuerpos, pesados y cansados.
En ese momento, yendo nosotros por el gran vientre, al llegar a un ansa, el fondo se nos enriqueció con nuevos objetos. En los altos escollos blancos, aventura para la mirada, había dos, tres, tal vez cuatro señoritas sentadas, en bañador. Bañadores rojos y amarillos –también azules, es probable, pero de esto no me acuerdo: sólo rojo y amarillo necesitaban mis ojos– y gorritas, como en una playa de moda.
Fue como el canto de un gallo.
Un verde palmo de agua corría allí cerca y llegaba a los tobillos; para bañarse, ellas se ponían en cuclillas.
Nos detuvimos, divididos entre el alborozo de la visión, la penetrante añoranza que despertaba en nosotros, y la vergüenza de sabernos feos y desastrados. Después nos acercamos a ellas, que nos consideraban con indiferencia, y aventuramos algunas frases, tratando, como suele ocurrir, de que fueran lo más divertidas y triviales que pudiéramos. Mi compañero sulfuroso secundó el juego sin entusiasmo, con una especie de tímida discreción.
El hecho es que poco después, cansados de nuestro fatigoso hablar y de las frías respuestas de ellas, reanudamos el camino, dando libre curso a comentarios más fáciles. Y para consolarnos bastaba, custodiado en los ojos, aquel recuerdo, más que de cuerpos, de bañadores amarillos y rojos.
A veces un brazo de la corriente, poco profundo, se expandía inundando todo el lecho; y nosotros, altas e inaccesibles las orillas, lo atravesábamos con los pies en el agua. Llevábamos zapatos ligeros, de tela y goma, y el agua se nos deslizaba dentro, y cuando volvíamos a la tierra seca los pies chapoteaban a cada paso, con resoplidos y chijetazos.
Oscurecía. El pedregullo blanco se animaba con puntos negros, saltarines: los renacuajos.
Debían de haberles salido las patas en ese mismo momento, pequeños y alargados como eran, y no parecían aún muy convencidos de aquella nueva fuerza que, a cada instante, los lanzaba por el aire. En cada piedra había uno, pero por poco rato, porque ése saltaba y otro le sucedía en su lugar. Y siendo simultáneos los saltos y ya que subiendo por el gran río no se veía más que el pulular de aquella multitud anfibia avanzando como un ejército interminable, una desazón me invadía, casi como si aquella sinfonía en blanco y negro, aquel cartón animado triste como un dibujo chino, temerosamente diese idea del infinito.
Nos detuvimos en un espejo de agua que prometía espacio suficiente para sumergir todo nuestro cuerpo, y hasta para dar algunas brazadas. Yo me zambullí descalzo y desvestido: era un agua vegetal, podrida por la lenta destrucción de plantas fluviales. Desde el fondo viscoso y cenagoso, se levantaban hasta la superficie, al tocarlo, turbias nubes.
No obstante, era agua; y era bella.
Mi compañero entró en el agua con zapatos y calcetines, dejando en la orilla sólo las gafas. Después, poco imbuido del lado religioso de la ceremonia, empezó a enjabonarse.
Iniciamos así esa gozosa fiesta que es lavarse cuando es algo raro y difícil. El laguito que apenas nos contenía desbordaba de espuma y de barritos de elefantes, como en un baño en la selva.
En las márgenes del río había sauces y arbustos y casas con ruedas de molino; y era tanta su irrealidad, en comparación con la concretez del agua y de aquellas piedras, que el gris del final de la tarde, al infiltrarse, les daba el aspecto de un tapiz desteñido.
Mi compañero se lavaba los pies, ahora de extraña manera: sin descalzarse, y enjabonándose con los zapatos y calcetines puestos.
Después nos secamos y nos vestimos. De uno de mis calcetines, al recogerlo, saltó un renacuajo.
Las gafas de mi compañero, que habían quedado en la orilla, debían de haberse mojado con el movimiento del agua. Y –cuando se las puso– tan alegre le habrá parecido la confusión de aquel mundo, coloreado por los últimos rayos del ocaso, visto a través de un par de lentes mojadas, que se echó a reír, a reír sin freno, y a mí, que le preguntaba por qué, me dijo: «¡Lo que veo es un verdadero burdel!».
Y más pulcros, con una tibia flojera en el cuerpo en lugar del sordo cansancio de antes, nos despedimos del nuevo amigo río y nos alejamos por un sendero que seguía la orilla discurriendo sobre nuestras cosas y sobre cuándo volveríamos, y aguzando las orejas, atentos a lejanos sones de trompetas.
Se declaró la guerra y un tal Luigi preguntó si podía alistarse como voluntario.
Todos le hicieron un montón de cumplidos. Luigi fue al lugar donde entregaban los fusiles, cogió uno y dijo:
–Ahora voy a matar a un tal Alberto.
Le preguntaron quién era ese Alberto.
–Un enemigo –respondió–, un enemigo mío.
Los otros le dieron a entender que debía matar a cierto tipo de enemigos, no los que a él le gustaban.
–¿Y qué? –dijo Luigi–. ¿Me tomáis por ignorante? El tal Alberto es justamente de ese tipo, de ese pueblo. Cuando supe que le hacíais la guerra, pensé: «Yo también voy, así puedo matar a Alberto». Por eso he venido. A Alberto yo lo conozco: es un sinvergüenza y por unos céntimos me hizo quedar mal con una mujer. Son viejas historias. Si no me creéis, os lo cuento todo con detalle.
Los otros dijeron que sí, que de acuerdo.
–Entonces –dijo Luigi– explicadme dónde está Alberto, así voy y peleo.
Los otros dijeron que no lo sabían.
–No importa –dijo Luigi–. Haré que me lo expliquen. Tarde o temprano terminaré por encontrarlo.
Los otros le dijeron que no se podía, que él tenía que hacer la guerra donde lo pusieran y matar a quien fuese, Alberto o no Alberto, ellos no sabían nada.
Ya veis –insistía Luigi–, tendré que contároslo. Porque aquél es realmente un sinvergüenza y hacéis bien en declararle la guerra.
Pero los otros no querían saber nada.
Luigi no conseguía dar sus razones:
–Disculpad, a vosotros que mate a un enemigo o mate a otro os da igual. A mí en cambio matar a alguien que tal vez no tenga nada que ver con Alberto no me gusta.
Los otros perdieron la paciencia. Alguien le dio muchas razones, y le explicó cómo era la guerra y que uno no podía ir a buscar al enemigo que quería.
Luigi se encogió de hombros.
–Si es así –dijo–, yo no voy.
–¡Irás ahora mismo! –le gritaron–. ¡Adelante, marchen, undos, un-dos! –y lo mandaron a hacer la guerra.
Luigi no estaba contento. Mataba enemigos, así, por ver si llegaba a matar también a Alberto o a alguno de sus parientes. Le daban una medalla por cada enemigo que mataba, pero él no estaba contento. «Si no mato a Alberto», pensaba, «habré matado a mucha gente para nada». Y le remordía la conciencia.
Entre tanto le daban una medalla tras otra, de toda clase de metales.
Luigi pensaba: «Mata que te mata, los enemigos irán disminuyendo y le llegará el turno a aquel sinvergüenza».
Pero los enemigos se rindieron antes de que hubiese encontrado a Alberto. Tuvo remordimientos por haber matado a tanta gente por nada, y como estaban en paz, metió todas las medallas en un saco y recorrió el pueblo de los enemigos para regalárselas a los hijos y a las mujeres de los muertos.
En una de esas veces encontró a Alberto.
–Bueno –dijo–, más vale tarde que nunca –y lo mató.
Fue cuando lo arrestaron, lo procesaron por homicidio y lo ahorcaron. En el proceso él se empeñaba en repetir que lo había hecho para tranquilizar su conciencia, pero nadie lo escuchaba.
Me detuve a mirarlos.
Trabajaban así, de noche, en aquella calle apartada, en torno a la persiana metálica de una tienda.
Era una persiana pesada: hacían palanca con una barra de hierro, pero no se levantaba.
Yo pasaba por allí, solo y por azar. Me puse a empujar yo también con la barra. Ellos me hicieron lugar.
No marchábamos acompasados; yo dije «¡Ale-hop!». El compañero de la derecha me dio un codazo y en voz baja:
–¡Calla! –me dijo–, ¿estás loco? ¿Quieres que nos oigan?
Sacudí la cabeza como para decir que se me había escapado.
Hicimos un esfuerzo y sudamos, pero al final la levantamos tanto que se podía pasar. Nos miramos las caras, contentos. Después entramos. A mí me dieron un saco para que lo sostuviera. Los otros traían cosas y las metían dentro.
–¡Con tal de que no lleguen esos cabrones de la policía! –decían.
–Cierto –respondía yo–. ¡Cabrones, eso es lo que son!
–Calla. ¿No oyes ruido de pasos? –decían de vez en cuando. Yo paraba la oreja con un poco de miedo.
–¡No, no son ellos! –contestaba.
Uno me decía:
–¡Ésos llegan siempre cuando menos se los espera!
Yo sacudía la cabeza.
–Matarlos a todos, eso es lo que habría que hacer –decía yo.
Después me dijeron que saliera un momento, hasta la esquina, a ver si llegaba alguien. Salí.
Fuera, en la esquina, había otros pegados a las paredes, escondidos en los ángulos, que se acercaban.
Me uní a ellos.
–Hay ruidos por allí, por aquellas tiendas –dijo el que tenía más cerca.
Estiré el cuello.
–Mete la cabeza, imbécil, que si nos ven, escapan otra vez –murmuró.
–Estaba mirando... –me disculpé, y me apoyé en la pared.
–Si conseguimos rodearlos sin que se den cuenta –dijo otro–, caerán todos en la trampa.
Nos movíamos a saltos, de puntillas, conteniendo la respiración: a cada momento nos mirábamos con los ojos brillantes.
–No se nos escaparán –dije.
–Por fin conseguiremos atraparlos con las manos en la masa –dijo uno.
–Ya era hora –dije yo.
–¡Delincuentes, canallas, desvalijar así las tiendas! –dijo aquél.
–¡Canallas, canallas! –repetí yo con rabia.
Me mandaron un poco adelante, para ver. Caí dentro de la tienda.
–Ahora –decía uno cargando un saco sobre el hombro.
–¡Rápido –dijo otro–, cortemos camino por la trastienda! ¡Así nos escabullimos delante de sus propias narices!
Todos teníamos una sonrisa de triunfo en los labios.
–Se quedarán con un buen palmo de narices –dije. Y nos escurrimos por la trastienda.
–¡Una vez más caen como chorlitos! –decían.
En eso se oyó:
–Alto ahí, ¿quién va? –y se encendieron las luces.
Nosotros nos agachamos para escondernos en un trastero, pálidos, y nos tomamos de la mano. Los otros entraron también allí, no nos vieron, dieron media vuelta. Salimos pitando.
–¡Se la dimos! –gritamos. Yo tropecé dos o tres veces y me quedé atrás. Me encontré en medio de los otros que también corrían.
–Corre –me dijeron–, que los alcanzamos.
Y galopábamos todos por los callejones, persiguiéndoles.
–Corre por aquí, corta por allá –nos decíamos y los otros ya nos llevaban poca ventaja, y nos gritábamos–: ¡Corre, que no se nos escapan!
Yo conseguí pisarle los talones a uno que me dijo:
–Bravo, pudiste escapar. ¡Ánimo, por aquí, que les haremos perder la pista! –y me puse a su lado. Al cabo de un momento me encontré solo en un callejón. Uno se me acercó, me dijo corriendo:
–Por aquí, los he visto, no pueden estar lejos –corrí un poco detrás de él.
Después me detuve, sudando. No había nadie, no se oían más gritos. Metí las manos en los bolsillos y seguí paseando, solo y al azar.
Érase un país donde todos eran ladrones.
Por la noche cada uno de los habitantes salía con una ganzúa y una linterna sorda, para ir a saquear la casa de un vecino. Al regresar, al alba, cargado, encontraba su casa desvalijada.
Y todos vivían en concordia y sin daño, porque uno robaba al otro y éste a otro y así sucesivamente, hasta llegar al último que robaba al primero. En aquel país el comercio sólo se practicaba en forma de embrollo, tanto por parte del que vendía como del que compraba. El gobierno era una asociación creada para delinquir en perjuicio de los súbditos, y por su lado los súbditos sólo pensaban en defraudar al gobierno. La vida transcurría sin tropiezos, y no había ni ricos ni pobres.
Pero he aquí que, no se sabe cómo, apareció en el país un hombre honrado. Por la noche, en lugar de salir con la bolsa y la linterna, se quedaba en casa fumando y leyendo novelas.
Llegaban los ladrones, veían la luz encendida y no subían.
Esto duró un tiempo; después hubo que darle a entender que si él quería vivir sin hacer nada, no era una buena razón para no dejar hacer a los demás. Cada noche que pasaba en casa era una familia que no comía al día siguiente.
Frente a estas razones el hombre honrado no podía oponerse. También él empezó a salir por la noche para regresar al alba, pero no iba a robar. Era honrado, no había nada que hacer. Iba hasta el puente y se quedaba mirando pasar el agua. Volvía a casa y la encontraba saqueada.
En menos de una semana el hombre honrado se encontró sin un céntimo, sin tener qué comer, con la casa vacía. Pero hasta ahí no había nada que decir, porque era culpa suya; lo malo era que de ese modo suyo de proceder nacía un gran desorden. Porque él se dejaba robar todo y entre tanto no robaba a nadie; de modo que había siempre alguien que al regresar al alba encontraba su casa intacta: la casa que él hubiera debido desvalijar. El hecho es que al cabo de un tiempo los que no eran robados llegaron a ser más ricos que los otros y no quisieron seguir robando. Y por otro lado, los que iban a robar a la casa del hombre honrado la encontraban siempre vacía; de modo que se volvían pobres.
Entre tanto los que se habían vuelto ricos se acostumbraron a ir también al puente por la noche, a ver correr el agua. Esto aumentó la confusión, porque hubo muchos otros que se hicieron ricos y muchos otros que se volvieron pobres.
Pero los ricos vieron que yendo de noche al puente, al cabo de un tiempo se volverían pobres. Y pensaron: «Paguemos a los pobres para que vayan a robar por nuestra cuenta». Se firmaron contratos, se establecieron los salarios, los porcentajes: naturalmente siempre eran ladrones y trataban de engañarse unos a otros. Pero como suele suceder, los ricos se hacían cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Había ricos tan ricos que ya no tenían necesidad de robar o de hacer robar para seguir siendo ricos. Pero si dejaban de robar se volvían pobres porque los pobres les robaban. Entonces pagaron a los más pobres de los pobres para defender de los otros pobres sus propias casas, y así fue como instituyeron la policía y construyeron las cárceles.
De esa manera, pocos años después del advenimiento del hombre honrado, ya no se hablaba de robar o de ser robados sino sólo de ricos o de pobres; y sin embargo todos seguían siendo ladrones.
Honrado sólo había habido aquel fulano, y no tardó en morirse de hambre.
El sol, ya alto, entraba en la calle de costado iluminándola desordenadamente, recortando las sombras de los techos en las paredes de las casas de enfrente, encendiendo centelleos en los escaparates engalanados, desembocando desde insospechados resquicios para dar en las caras de los transeúntes apresurados que se esquivaban en las aceras atestadas.
Vi por primera vez al hombre de los ojos claros en un cruce, parado o andando, no recuerdo bien: lo cierto es que su figura se me hacía cada vez más cercana, fuese yo a su encuentro o lo contrario. Era alto y flaco, llevaba un impermeable claro, un paraguas bien cerrado y ceñido colgando del brazo. Usaba un sombrero de fieltro, también claro, de ala ancha y redonda; y de pronto, debajo, los ojos grandes, fríos, líquidos, con un movimiento extraño en las comisuras. No se adivinaba qué edad tenía, tan flaco y rasurado. Tenía en una mano un libro cerrado, con un dedo dentro, como señal.
De pronto me pareció sentir que su mirada se posaba en mí, una mirada inmóvil que me abarcaba de la cabeza a los pies y no me libraba ni por detrás ni por dentro. Desvié en seguida los ojos, pero mientras andaba no podía dejar de echarle de vez en cuando una ojeada de soslayo, rápida, y cada vez lo encontraba más cerca, mirándome. Terminé por llevármelo por delante, la boca casi sin labios a punto de torcerse en una sonrisa. El hombre sacó del bolsillo un dedo, lentamente, y con él señaló el suelo, a mis pies; entonces habló, con una voz un poco humilde, flaca.
–Disculpe –dijo–, tiene un zapato desatado.
Era verdad. Las dos puntas del cordón colgaban arrastrándose, pisoteadas, a los lados de un zapato. Me ruboricé levemente, refunfuñé un «gracias», me agaché.
Detenerse en la calle para atarse un zapato es fastidioso: sobre todo detenerse como me detuve yo, sin apoyar el pie en un saliente, arrodillado en el suelo, y la gente tropezando conmigo. El hombre de los ojos claros, después de un vago gesto de saludo, se marchó inmediatamente.
Pero el destino quería que volviese a encontrarlo: no había pasado un cuarto de hora cuando lo tuve delante, quieto, mirando un escaparate. Y entonces me dio la locura incomprensible de girarme y retroceder, o mejor de pasar muy rápido, mientras él estaba atento al escaparate, para que no lo advirtiera. No: ya era demasiado tarde, el desconocido se había vuelto, me había visto, me miraba, otra vez quería decirme algo. Me detuve delante de él, con miedo. El tono del desconocido era aún más humilde.
–Mire –dijo–, ha vuelto a desatarse.
Yo hubiera querido que me tragara la tierra. No contesté nada, me agaché para anudar el cordón con rabiosa diligencia. Me zumbaban los oídos y me parecía que las personas que pasaban a mi alrededor esquivándome eran las mismas que me habían esquivado la primera vez y ya me habían observado, y que entre ellas murmuraban comentarios irónicos.
Ahora el zapato estaba bien atado, con un nudo apretado, y yo caminaba ligero y seguro. Más aún, ahora esperaba, con una especie de orgullo inconsciente, la ocasión de toparme una vez más con el desconocido, casi para rehabilitarme.
Sin embargo, apenas me encontré, después de recorrer el lado largo de la plaza, a pocos pasos de él, en la misma acera, de repente el orgullo dejó de sostenerme y fue sustituido por el miedo. En realidad el desconocido tenía, al mirarme, una expresión afligida y se me acercaba meneando ligeramente la cabeza, con el aire de quien se duele de algún hecho natural superior a la voluntad de los hombres.
Mientras andaba, yo me miraba de reojo el zapato acusado, con simpatía; seguía anudado, como antes. Sin embargo, para mi espanto, el desconocido empezó a menear un momento la cabeza y dijo:
–Ahora se ha desatado el otro.
En ese momento tuve ese deseo que se siente en los malos sueños de borrarlo todo, de despertarse. Hice una mueca de rebeldía, mordiéndome un labio como conteniendo una imprecación, y volví a manotear frenéticamente los cordones, agachado en medio de la calle. Me incorporé echando fuego por los ojos y caminé con la cabeza gacha, con el único deseo de sustraerme a las miradas de la gente.
Pero la tortura aún no había terminado aquel día: me apresuraba a tomar la calle de casa, sentía que las vueltas del lazo se deslizaban poco a poco una sobre otra, que el nudo se aflojaba cada vez más, que los cordones se iban soltando lentamente. Primero aminoré el paso, como si algo de cautela bastara para sostener el maldito equilibrio de aquel enredo. Mi casa todavía estaba lejos y las puntas del cordón ya se arrastraban por el pavimento en cortos revoloteos. Entonces mi paso se volvió afanoso, de huida, acosado por un terror loco: el terror de encontrarme una vez más con la inexorable mirada de aquel hombre.
Era aquélla una ciudad pequeña, recoleta, de gran movimiento; recorriéndola, en media hora uno encontraba tres o cuatro veces las mismas caras. Yo iba por ella con andar de pesadilla, luchando entre la vergüenza de que me vieran una vez más en la calle con un zapato desatado, y la vergüenza de que me vieran una vez más agachado, atándolo. Me parecía que las miradas de la gente se multiplicaban a mi alrededor como las ramas de un bosque. Me precipité en el primer portal que encontré, para refugiarme.
Pero en el fondo del zaguán, en la media luz, de pie, con las manos apoyadas en el pomo del paraguas ceñido, estaba el hombre de los ojos claros y parecía esperarme.
Yo tuve primero un acceso de estupor, después aventuré algo como una sonrisa y señalé mi zapato desatado, anticipándome.
El desconocido asintió con aquel aire de triste comprensión.
–Sí –dijo–, están desatados los dos.
En el portal había por lo menos más calma para atarse los zapatos, y más comodidad, apoyando un pie en un peldaño. Aunque detrás, alto, de pie, había un hombre de ojos claros que me observaba y no perdía un movimiento de mis dedos y yo sentía su mirada entre ellos, para confundirme. Pero a fuerza de insistir yo ya no sufría; incluso silbaba, repitiendo por enésima vez aquellos nudos malditos, pero esta vez para bien, de puro desenvuelto.
Habría bastado que aquel hombre se callara, que no hubiese comenzado, primero con su tosecita, un poco inseguro, y después diciendo, de golpe, decidido:
–Disculpe, pero usted todavía no ha aprendido a atarse los zapatos.
Volví hacia él mi cara enrojecida, siempre agachado. Me pasé la lengua por los labios.
–Mire –dije–, yo para los nudos soy realmente un negado. Usted no me va a creer. De pequeño nunca quise aprender. Los zapatos me los quito y me los pongo sin desatarlos, con el calzador. Para los nudos soy un negado, me hago un lío. Es como para no creerlo.
Entonces el desconocido dijo algo extraño, lo último que uno hubiera esperado que dijese.
–Entonces –dijo–, a sus hijos, si alguna vez los tiene, ¿cómo hará para enseñarles a atarse los zapatos?
Pero lo más extraño fue que yo reflexioné un momento y después contesté, como si la cuestión se me hubiera planteado alguna vez y la hubiese resuelto y tuviera preparada la respuesta, como si esperase que antes o después alguien me hiciera la pregunta.
–Mis hijos –dije– aprenderán de los demás cómo se atan los zapatos.
El desconocido replicó, cada vez más absurdo:
–Y si por ejemplo viniera el diluvio universal y toda la humanidad pereciera y usted fuese el elegido, usted y sus hijos, para continuar la humanidad, ¿cómo lo haría? ¿Alguna vez lo ha pensado? ¿Cómo haría para enseñarles los nudos? ¡Porque si no, después, quién sabe cuántos siglos tendría que pasar la humanidad antes de lograr hacer un nudo, de reinventarlo!
Yo no entendía nada, ni del nudo ni del razonamiento.
–Pero –traté de objetar–, ¿por qué habría de ser justamente yo el elegido, como dice usted, justamente yo que ni siquiera sé hacer un nudo?
El hombre de los ojos claros estaba a contraluz en el umbral del portón: había en su expresión algo terriblemente angélico.
–¿Por qué yo? –dijo–. Todos los hombres me contestan así. Y todos los hombres tienen un nudo en los zapatos, algo que no saben hacer, una incapacidad que los ata a los otros hombres. La sociedad se rige hoy por esta asimetría de los hombres: es un engaste de llenos y vacíos. Pero ¿y el diluvio? ¿Si viniera el diluvio y se buscase un Noé? No tanto un hombre justo como un hombre que fuese capaz de poner a salvo esas pocas cosas, todo lo que basta para comenzar. Fíjese, usted no sabe atarse los zapatos, otro no sabe cepillar la madera, otro todavía no ha leído a Tolstoi, otro no sabe sembrar el trigo y así sucesivamente. Hace años que lo busco, y créame, es difícil, terriblemente difícil: parecería que la humanidad tuviera que tomarse de la mano como el ciego y el cojo que no pueden andar separados y sin embargo se pelean. Esto significa que si viene el diluvio moriremos todos juntos.
Diciendo esto se volvió y desapareció en la calle. Nunca más lo vi y todavía hoy me pregunto si era un extraño maniático o bien un ángel que desde hace años da inútilmente vueltas entre los hombres en busca de un Noé.