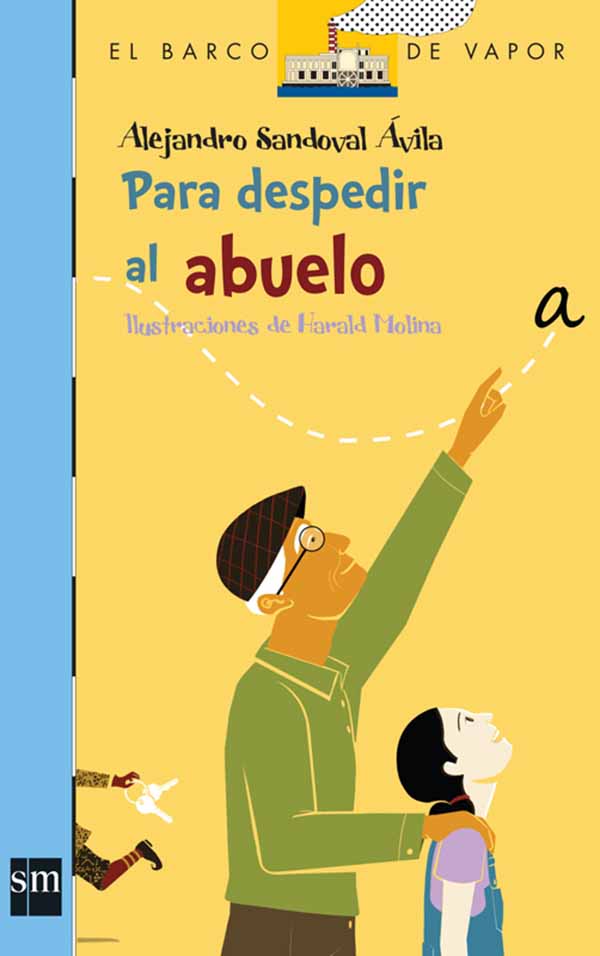
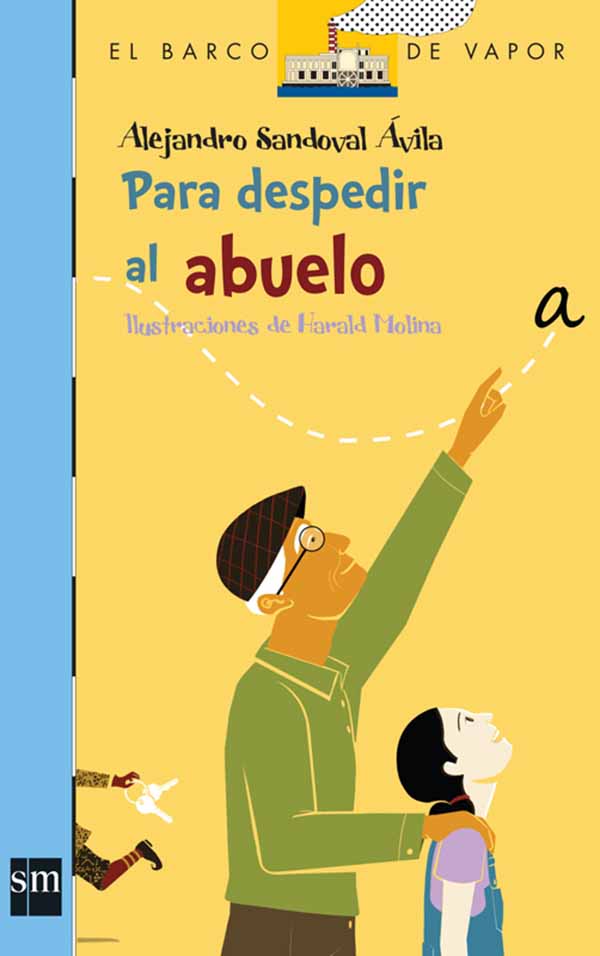
Para despedir al abuelo
Alejandro Sandoval Ávila
Ilustraciones de Harald Molina

Índice
Primeras señales
El abuelo
El regalo
Los problemas
La incógnita
¡A volar!
Juegos
Hacia el final
Los adioses
Para Marianne,
quien desde hace años atisbó esta historia
Para Alejandra,
por algunas de sus ideas que van en este libro
Para Ana Sofía,
quien me ha dado una posibilidad
de vida inesperada
Para Julia,
quien proporcionó el nombre del personaje
y las ganas de narrar esta historia
Para Miloo
Primeras señales
YUYA se había dado cuenta hacía algún tiempo. No pensaba decírselo a nadie. Algo estaba cambiando rápidamente en el abuelo.
Prefería estar cerca de él todo el tiempo posible: se quedaría a comer con los abuelos casi todas las veces que se lo pidieran y aceptaría los paseos que él propusiera. A fin de cuentas la abuela cocinaba muy sabroso y él era un caminante infatigable. Estaba decidida. Era lo menos que podía hacer.
Recordaba muy bien una visita del abuelo cuando ella estaba aprendiendo a escribir y no podía dibujar la a manuscrita; no la de molde, sino la otra, para la cual había dicho la maestra que el trazo era una semillita con una patita. Y eso a ella no le cuadraba: ¿cómo una semilla iba a tener patas? ¿Y solo una? ¿Para qué le serviría? Para dar lástima y nada más: si lo intentaba, apenas podría moverse. Además, las semillas no deben moverse, hay que sembrarlas (esa misma maestra los había hecho cultivar un frijol en algodón húmedo, y cuando comenzó a germinar lo trasplantaron a una maceta y luego casi todos los compañeros de su salón tuvieron una planta que cuidar; solo a los más descuidados no se les dio nada: ni siquiera germinó el frijol porque de seguro ni habían humedecido el algodón).
En todo caso, aquella tarde llegó el abuelo y la encontró a punto de llorar, sin saber cómo conseguir los trazos deseados. Primero le hizo notar que no tenía bien tomado el lápiz (menos mal que fue él quien se lo dijo y no la maestra). Y le aseguró que esa letra, una vez bien trazada, más bien podría parecerse al pico del cuervo que veía en las caricaturas, alzado y con una sola plumita, como de barba. Eso a Yuya le pareció simpático, y el trazo salió, si no perfecto, por lo menos para llenar la plana de esa misma letra y cumplir con la tarea.
Al día siguiente, a la maestra no le hizo mucha gracia enterarse de esa otra posibilidad para trazar la letra, que agradó a sus alumnos más que la que ella había usado por varios años. Aun así, la dio por buena.
A Yuya le fascinaba el taller del abuelo. Era un espacio que le parecía inmenso, no por su tamaño en sí, sino por la cantidad de herramientas y cosas que contenía. Podía pasarse horas mirando los utensilios que había en un enorme baúl verde con varios entrepaños. Los abría uno por uno y se quedaba mirando todos los instrumentos. Eso le agradaba más que ver el muro recubierto con triplay en donde estaban pintadas en blanco las siluetas de las herramientas que debían ir en cada sitio; allí se colocaban las de uso más frecuente. Solo había algo inaccesible para ella y que le causaba una curiosidad constante: un maletín negro parecido al del médico de la familia, situado en una repisa alta. Cuando le preguntó, el abuelo le dijo que eran cosas de su trabajo.
Él había trabajado como carpintero en el ferrocarril. Le había contado a Yuya que cuando ingresó conocía algo de carpintería y que allí acabó por saber los detalles y secretos del oficio. La niña no sabía si había mujeres carpinteras, pero cuando hablaba con él, lo veía manipular las herramientas, le decía sus nombres y le enseñaba a usarlas, Yuya pensaba que si no existían las carpinteras, ella sería la primera.
Una de las herramientas le atraía especialmente: la escofina. Era para trabajar la madera. Su nombre le parecía gracioso: como una “escoba fina”, aunque de escoba tenía poco. Hecha de metal, tenía un lado curvo y el otro plano, y un mango muy fuerte. Estaba llena de picos finos y, si se sabía usar, podía lograrse una gran tersura en cualquier tipo de madera. No era para tallarla, sino para suavizar las formas.
Aquel viernes, cuando regresaba de la escuela, antes de la hora de la comida, vio al abuelo por la acera de enfrente. Avanzaba con su paso lento y seguro, miraba la banqueta y luego levantaba la vista, como midiendo lo que le faltaba para llegar. “¿Adónde?”, se preguntó la niña. Llevaba el maletín negro. Avanzaba en el mismo sentido que ella. Un poco de ex-trañeza y algo más de curiosidad la motivaron a seguirlo.
En la esquina, el abuelo dio vuelta, y a media cuadra se detuvo frente a un portón de metal verde. Con la vista buscó un timbre, dio un suspiro al darse cuenta de que no había y llamó con el puño. Yuya lo miraba todo desde la esquina, asomando nada más la cabeza. Abrieron la puerta y, después de un breve saludo, el abuelo se introdujo en esa casa. Ella no pudo ver a la persona que lo había recibido.
Se quedó en la calle, pensativa. Se colocó frente al portón verde, caminando despacio y siempre en la otra acera. A los lados vio unas cortinas hechas con trabajo de deshilado cubriendo dos ventanas. No se atrevió a nada más que observar con cuidado sin detener su paso. Desde la esquina opuesta, un poco oculta, aguardó largo rato. Pero el abuelo no salió.