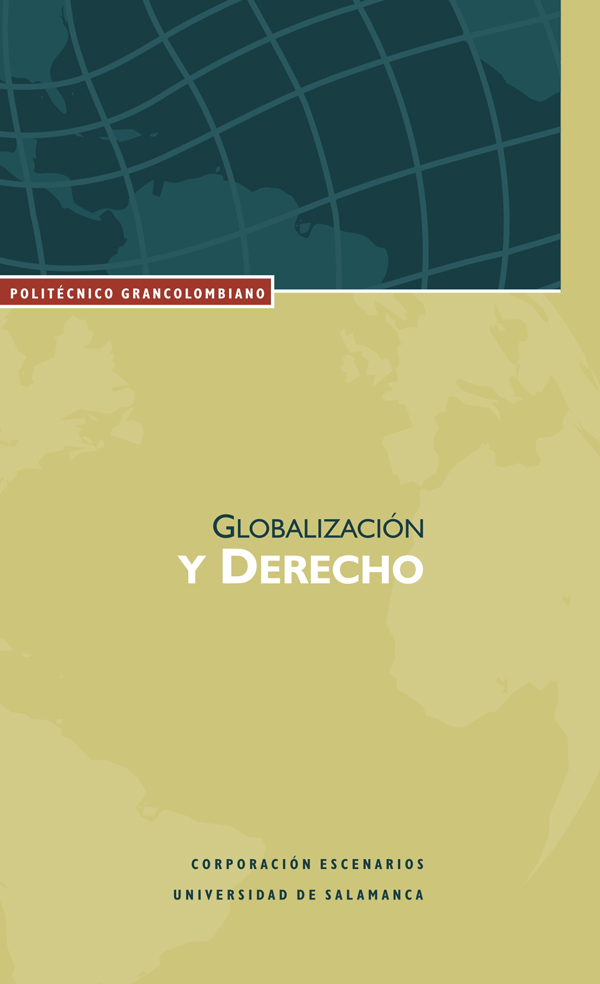
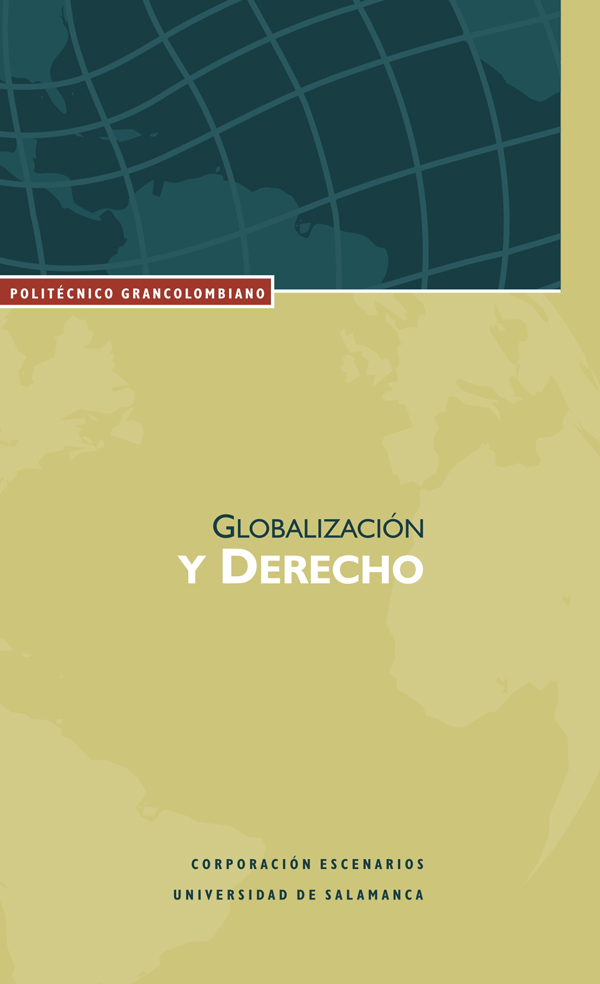
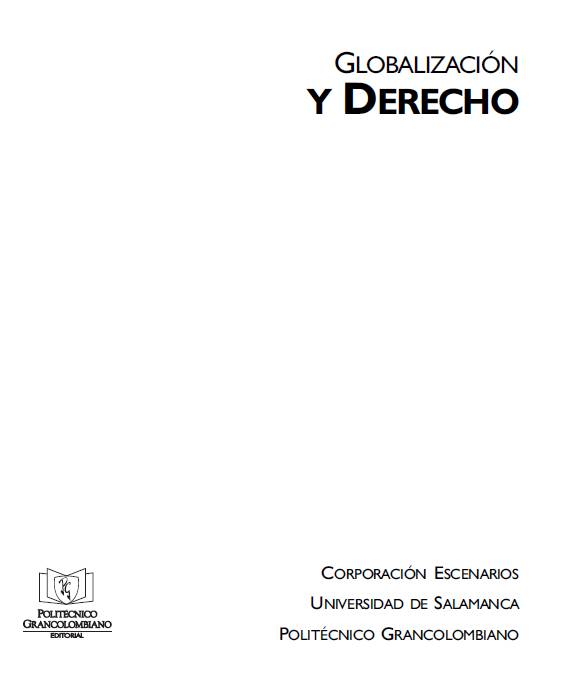

Globalización y derecho / La Fundación ; compilado por Gustavo Zafra Roldán y Carlos Julio Pineda ; editor María Emma Restrepo. -Bogotá : Politécnico Grancolombiano c2003.
254 p. : il. ; 17x23 cm. - (Serie Globalización)
ISBN: 958-8085-52-7
1. GLOBALIZACIÓN 2. GEOPOLITÍCA 3. GOBERNABILIDAD 4. CULTURA 5. MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL 6. SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 7. GLOBALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN 8. ÉTICA
I.Tít.II. Fundación Politécnico Grancolombiano, Institución Universitaria III. Zafra Roldán, Gustavo, comp IV Pineda, Carlos Julio, comp V Restrepo, María Emma, ed. VI. Serie
338.91 cd 21 ed.
© FUNDACIÓN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO 2003
Calle 57 No. 3-00 Este
PBX: 3468800 Fax: 3 46 92 56
Bogotá, D. C. Colombia
PRIMERA EDICIÓN 2003
ISBN: 958-8085-52-7
Número de Ejemplares: 100
Editorial Politécnico Grancolombiano
Bogotá, D.C. Colombia
VICERRECTORIA ACADÉMICA
Facultad de Negocios Internacionales
COMPILADORES
Gustavo Zafra Roldán
Carlos Julio Pineda Suárez
EDITORA
María Emma Restrepo P
Departamento de Comunicaciones y Editorial
restre po@pol igran .edu.co
COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN EDITORIAL
Eduardo Norman Acevedo
Departamento de Comunicaciones y Editorial
ednorman@poligran.edu.co
CORRECCIÓN DE ESTILO
Gustavo Patiño Díaz
DIAGRAMACIÓN Y ARMADA ELECTRÓNICA
DISEÑO DE CARÁTULA
Formato Comunicación Diseño
Editorial perteneciente a la Asociación de Editoriales
Universitarias de Colombia, ASEUC.
Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida ni en su totalidad ni en sus partes, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuparación de información en ninguna forma ni por ningún medio sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electro óptico para fotocopia o cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
A la doctora Virginia Sánchez López,
ex directora del Centro Cultural de ¡a
Universidad de Salamanca en Bogotá,
en reconocimiento a los invaluables
servicios que ha prestado a la alianza
estratégica para el estudio de la
globalización.
GLOBALIZACIÓN:
ENTRE SILVESTRE Y AGRESTE
Definida sin novelerías, la Globalización es el proceso natural inexorable de aumento de las relaciones interpersonales e internacionales que viene gestándose desde el comienzo de la civilización humana, con un aceleramiento enorme y progresivo en el siglo XX— especialmente en la última década- y en el comienzo del siglo XXI, producido principalmente por un desarrollo vertiginoso de los medios de comunicación.
A pesar de que en el momento actual de la historia la Globalización ya involucra los temas fundamentales de la humanidad, el fenómeno no ha sido encarado con suficiente seriedad por la cultura mundial, ni está siendo objeto de reglamentaciones que permitan vislumbrar soluciones efectivas a los graves problemas de la sociedad global, y los países avanzados no parecen muy dispuestos a aceptar regulaciones al “laissez faire laissez passer” de la economía de mercado.
En el campo económico el balance es desolador. Según la ONU, más de 850 millones de personas (14,7% de la población mundial) son analfabetas; 826 millones (13,77% de la población mundial) carecen de una alimentación adecuada; cerca de 1.500 millones (25% de la población mundial) carecen de agua potable; 2.400 millones (40% de la población mundial) no tienen servicios sanitarios; 1.200 millones (20% de la población mundial) viven bajo el umbral de la pobreza absoluta, es decir, con menos de un dólar estadounidense por día, y más de 1.000 millones (16,67% de la población mundial) se encuentran desempleadas. En Colombia, que no se encuentra entre los países más pobres de la Tierra, un 25% de la población (alrededor de 12 millones de personas) es indigente y un 77%, incluyendo ese porcentaje de indigencia, es pobre. Y según la misma ONU, esta situación de pobreza concuerda con una inequidad exorbitante, ya que, en resumidas cuentas, el 40% más rico de la población mundial percibe el 94,4% de los ingresos mundiales, en tanto que el 60% menos pudiente recibe sólo el 5,60%, y el 20% más pobre obtiene tan sólo el 1,4%.
Las naciones desarrolladas, directamente o a través de los organismos multilaterales, vienen promoviendo la liberalización de los mercados como una panacea de la cultura económica, pero los resultados de esa política, independientemente de las bondades que pueda tener, en la práctica no han sido favorables para los países subdesarrollados, ya que la mayoría de éstos ha visto disminuir su crecimiento económico y aumentar sus enormes y crecientes masas de desempleados y subempleados. Las naciones pobres se ven obligadas a abrirse a las importaciones por medio de los acuerdos bilaterales o multilaterales, los tratados de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o el GATT, con tal de obtener unos préstamos ligeramente privilegiados del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), indispensables para el sostenimiento de sus finanzas públicas.
El mundo desarrollado recibe trabajadores de los países menos privilegiados solamente en la medida necesaria para su desarrollo económico. Dentro de este flujo estos países pobres se tienen que conformar con perder una parte considerable de sus recursos humanos calificados, pues las remesas en dinero que éstos retornan a sus familias paradójicamente se han convertido en una de sus principales fuentes de divisas: es lo que se conoce lacónicamente como las exportaciones invisibles. El mundo no ha podido derrotar la diabólica paradoja o trampa demográfica según la cual el crecimiento de la población es inversamente proporcional al nivel de desarrollo de las naciones, lo que produce un envejecimiento de las poblaciones de los países ricos y un aumento de las generaciones jóvenes en los países pobres, con un acceso muy insuficiente a la educación, que genera un déficit educativo creciente y aparentemente insuperable.
Como la producción de conocimiento, ciencia y tecnología por parte de las sociedades subdesarrolladas es prácticamente nula, su competitividad en los mercados internacionales no mejora sino muy lentamente, y esos factores primordiales de la producción en el mundo globalizado les llegan casi exclusivamente a través de las empresas multinacionales, que previamente han garantizado su monopolio sobre los derechos de propiedad industrial e intelectual. Los casos de generosidad intelectual, como el del Massachusets Institute of Technology (MIT), que puso todo su conocimiento a disposición de la humanidad a través de Internet, son escasos y exóticos, y es posible que el mundo subdesarrollado no esté ni siquiera en capacidad de aprovecharlos.
La mayoría de los productos primarios o agropecuarios se encuentran sobreofertados, como el café, o no pueden competir con los cuantiosos subsidios de los países desarrollados a sus productores, lo que ha generado un gran desplazamiento del campo hacia las ciudades en los países pobres, los cuales se transformaron prematuramente en sociedades urbanas. Increíblemente algunos países subdesarrollados tienen que importar alimentos en cantidades mayores que las que pueden exportar.
En fin, la sociedad internacional globalizada no ha establecido casi ningún mecanismo formal de búsqueda de la equidad en el mundo, y por ello los pobres están a merced de la caridad, cuya principal fuente son actualmente las famosas Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), que supuestamente han cobrado poderes excesivos, al igual que las compañías multinacionales. Pero la caridad pura y simple, es decir, la ayuda desinteresada, es irrisoria, pues la mayoría de las ONGs, sin que sus fines dejen de ser loables, son financiadas por las grandes corporaciones privadas y tienen fines relacionados con el perfeccionamiento de los mecanismos del sistema económico imperante, como ocurre con las entidades sin ánimo de lucro que se dedican a la lucha contra la corrupción. Por esta razón, el capitalismo pareciera no admitir las soluciones sistemáticas y definitivas a los grandes problemas de la humanidad, como la pobreza, y no sólo esto sino que hasta ahora diera la impresión de que el sistema necesitara de la pobreza para su desarrollo. Alguna vez fui testigo de que en la región colombiana de Urabá no se podían regalar las cajas sobrantes de banano a los pobres, pues se deprimían los precios, por lo cual la única solución era tirarlas al mar. En el capitalismo las soluciones definitivas son utopías ¿ Que pasaría en el mundo, por ejemplo, si los ingentes recursos que se destinan a la construcción de armas de destrucción masiva se dedicaran a alimentar y educar a los pueblos necesitados? ¿ Acaso la generalización de la educación aumentaría excesivamente los costos laborales?
La anterior situación económica ha generado una gran inestabilidad política en las naciones pobres, las cuales no han podido consolidar sus sistemas democráticos, como ocurre en Colombia a causa de su problema subversivo.
En el aspecto ambiental y ecológico la situación no es más halagüeña y tampoco se está garantizando un desarrollo sostenible de la sociedad humana. Los países desarrollados son los principales causantes del daño ecológico que la humanidad le ha infligido al planeta Tierra, valorado en US $ 600.000 millones en la cumbre ecológica de Río de Janeiro llevada a cabo en 1992, y no han manifestado intenciones serias de reparar lo que les corresponde. La segunda cumbre, realizada diez años después, el año pasado (2002), en Johannesburgo, Suráfrica, también se caracterizó por un mar de diagnósticos sin soluciones.
Aunque el aumento del nivel de las aguas oceánicas producido por la destrucción de la capa de ozono de la atmósfera y el fenómeno del calentamiento global, ya empezó a causar hecatombes ecológicas (sequías, inundaciones o huracanes), el país más influyente del mundo, los Estados Unidos, se ha negado rotundamente a suscribir el Protocolo de Kyoto sobre gases contaminantes. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas ( FNUAP), cada ser humano requiere 50 litros de agua por día para sobrevivir, y un poco más del 45% de los 9.000 millones de habitantes que tendrá el mundo en el año 2050, no tendrá cómo suplir sus necesidades hídricas básicas. La sola América Latina tendría que invertir en gestión e infraestructura de recursos hídricos por lo menos 100.000 millones de dólares en los próximos 15 años. Esto demuestra que la explosión demográfica, que ha perdido vigencia como problema mundial, sigue siendo un asunto de la mayor importancia, no sólo por razones alimentarias sino principalmente educativas y ecológicas. Los países subdesarrollados, a su vez, no tienen recursos económicos suficientes para proteger su medio ambiente de fenómenos como la deforestación, el deterioro de la biodiversidad, la extinción de especies animales, la contaminación atmosférica y la contaminación de los ríos y los mares.
El ordenamiento jurídico internacional es igualmente muy frágil. A pesar de la influencia del Derecho Romano sobre todos los sistemas legales del mundo, el desarrollo del Derecho Internacional Privado es todavía muy incipiente. Refiriéndome a un asunto de mi familia, nos tomó varios años conseguir una firma de abogados que efectivamente se encargara de reclamar el reembolso de los gastos médicos de mi padre, fallecido en 1998, a una aseguradora en los Estados Unidos que lo negó arbitrariamente; el caso era muy pequeño para llamar la atención de la mayoría de los abogados, pero muy grande para que mi familia pudiera costear unos honorarios legales excesivos.
En los últimos tiempos sí que hemos podido comprobar la fragilidad del Derecho Internacional Público ante las increíbles contradicciones del mundo actual. Acabamos de ser testigos de cómo la primera potencia mundial, los Estados Unidos, e Inglaterra, con el apoyo de otros países, entre ellos Colombia, tomaron la determinación de invadir a Irak para derrocar la oscura dictadura de Saddam Hussein, en abierta violación del ordenamiento jurídico de la ONU. En general, el poder vinculante de los tratados internacionales es muy débil. Ya mencionamos la negativa de los mismos Estados Unidos a formar parte del Protocolo de Kyoto, un acuerdo que es vital para los intereses y, quizás, para la supervivencia de la humanidad. Igualmente se negó a participar en el tratado de creación de la Corte Penal Internacional. También hicimos alusión a la obvia dificultad que han tenido los países pobres para competir contra los subsidios que los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea les dan a sus productores agropecuarios, en cuantía cercana a los US $500.000 millones por año, y al mismo tiempo comprometerse a liberar sus mercados mediante tratados bilaterales o los tratados de la OMC y el GATT. Esta política de liberación es promovida por los países desarrollados directamente o a través del FMI como principal organismo financiero internacional, y desafortunadamente sus resultados no han sido muy favorables desde el punto de vista social. Los acuerdos subregionales de integración económica han tenido algunos resultados positivos entre sus partícipes, pero se ven cada vez más supeditados a los acuerdos con los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea.
La situación de los derechos humanos en el mundo es virtualmente caótica, debido a la incapacidad de las instituciones jurídicas internacionales para proveer soluciones a problemas de carácter global, como la violencia, la corrupción y el comercio de drogas ilícitas. Por lo general, el poder económico de las potencias mundiales cuenta con el sustento de unas maquinarias bélicas capaces de destruir naciones enteras en pocos segundos, pero esas potencias no respetan sus tratados ni siquiera entre ellas mismas. Actualmente estamos viendo cómo los Estados Unidos incumplen sus Acuerdos Bilaterales de Limitación de Armas Estratégicas (SALT I y SALT II) y de Reducción de Armas Estratégicas (Start), ambos con Rusia, al continuar con su desarrollo de mecanismos de interceptación de misiles nucleares desde el espacio sideral, lo que se ha dado en llamar periodísticamente la “guerra de las galaxias”. En el momento actual, en la práctica, no pueden construir y blandir armas nucleares o, en general, de “destrucción masiva”, sino los países que se alínean con los Estados Unidos, como lo ha hecho Israel, y adoptan una fachada democrática, o de lo contrario corren el riesgo de ser clasificados como integrantes del “eje del mal” y sufrir las consecuencias que está viviendo Irak en estos días. Claro que en algunos casos, como el de Pakistán, el requisito de la fachada democrática se puede obviar. Dejo constancia de que con este planteamiento no me estoy pronunciando a favor del régimen de Saddam Hussein ni de ningún otro similar. Dentro del juego de espionajes que han generado las maquinarias bélicas, para citar un caso tragicómico que me viene a la memoria, la justicia de los Estados Unidos condenó al espía Robert Aldrich Ames, natural de ese país, a cadena perpetua, y en la sentencia correspondiente quedó bien clara la razón de la condena: porque hacía lo mismo que hacen los espías estadounidenses en contra de Rusia. Para defender sus intereses o, en los términos de Samuel Huntington, sus civilizaciones o sus identidades culturales, del influjo de esas potencias económicas y militares, algunos países subdesarrollados acuden a la forma común de violencia al menudeo de la época actual, cual es el terrorismo, y parece increíble comprobar que este tipo de violencia se ejerce principalmente por medio de armas producidas por los mismos países poderosos, los cuales se lucran grandemente de su comercio en todo el mundo. La efectividad del Derecho Internacional Humanitario como medio de humanización de la guerra ha sido muy insuficiente, ya que quien es capaz de matar está dispuesto a violar cualquier derecho.
La corrupción es un problema connatural al sistema capitalista. Una de sus más tremendas manifestaciones es el comercio de drogas ilícitas, en relación con el cual el mundo globalizado tolera graves inequidades. Los países productores de sustancias sicotrópicas, que por lo general son pobres, para evitar la estigmatización y el señalamiento internacional deben juzgar a los narcotraficantes, superando la corrupción de sus sistemas judiciales, y son los que ponen los muertos y las víctimas del narcoterrorismo, aunque no se quedan en su economía con más del 20% del precio de venta de la droga al consumidor; en tanto que en los países consumidores, que por lo general son los más desarrollados y son los causantes del problema, se queda cerca del 80% del precio final, sin que sea aparente que ellos persigan especialmente a los intermediarios que reciben la mayor parte de las utilidades. Esto siempre ha constituido un gran misterio para mí. Además, los gobiernos de esos grandes países consumidores se niegan sistemáticamente a considerar la alternativa de la legalización y reglamentación de la producción y el consumo de drogas ilícitas, con el objeto de tratar la adicción más como enfermedad que como delito, a pesar de que en la intelectualidad mundial existe casi consenso respecto de la conveniencia de esta estrategia.
Desafortunadamente, las posibilidades de las jurisdicciones o cortes internacionales para ofrecer soluciones a los graves problemas del mundo globalizado son muy escasas. En otro caso personal, recuerdo que hace varios años estuve considerando con un gran jurista la posibilidad de reclamar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por algunos de los atropellos cometidos por el Estado, la sociedad y la justicia colombianos contra mi padre y mi familia, pero llegamos a la conclusión de que no teníamos la capacidad económica para soportar los considerables costos del proceso, y de que no se justificaba un esfuerzo tan grande para lograr, en el mejor de los casos, una reivindicación meramente simbólica.
Resulta claro, pues, que el proceso de Globalización requiere de un verdadero ordenamiento jurídico internacional, como cuestión de vida o muerte de la humanidad.
La Globalización cultural, en general, no ha sido más afortunada que la económica, la política, la ambiental o la jurídica. En el sistema capitalista global no cabe sino la cultura con mercado o cultura con “rating”. Las costumbres asociadas con el capitalismo y la economía de mercado se han ido generalizando, en detrimento de formas de vida más espirituales o cooperativas. Estamos clonados por el capitalismo, lo que constituye un fenómeno más peligroso aún que la clonación genética o biotecnológica. Hoy en día resulta casi impensable el surgimiento de una verdadera cultura de la solidaridad humana. La privilegiada capacidad de razonar del ser humano no le ha servido solamente para generar un increíble desarrollo cultural, científico y tecnológico, sino también para caracterizarse como una de las especies más perversas y crueles de la Tierra, quizás la única capaz de ejercer la violencia no sólo contra las demás sino contra sí misma, y de destruir hasta su propio medio ambiente. Visto que el razonamiento no era la gran panacea, tal vez la única virtud que le queda al ser humano para distinguirse radicalmente de las demás especies animales carnívoras es el espíritu de bondad y de amor al prójimo, que para no limitarlo a una connotación religiosa, prefiero denominarlo sentido de solidaridad, equidad o generosidad, pues yo reduje toda mi espiritualidad escuetamente a este principio, y no soy una persona religiosa, ni pertenezco a ninguna religión, aunque las respeto a todas. Si digo que no pertenezco a ninguna religión en particular, es porque me siento más bien perteneciente al verdadero fundamento esencial de todas ellas, que es, precisamente, el sentido de solidaridad, aunque soy consciente de cuán corto se queda uno en la práctica de tal virtud. Ese espíritu de bondad o sentido de solidaridad - cómo quiera llamársele - en realidad es la única verdadera fuente de felicidad del ser humano, pues nadie puede ser verdaderamente feliz en este mundo mientras existan los desequilibrios que he querido ejemplificar en el presente escrito. Según el novelista inglés William Sommerset Maugham en su bella novela El Filo de la Navaja, el espíritu de bondad es la fuerza espiritual más poderosa del ser humano. Con fundamento en este planteamiento creo que la meta global de la Globalización - valga la redundancia - debe ser construir una cultura mundial basada no en el ánimo de lucro, como ocurre actualmente en el sistema de economía de mercado que se impuso en el mundo, sino en el sentido de solidaridad.
Todo lo anterior no quiere decir que yo comparta la tesis tradicional del izquierdismo ortodoxo de que todos los males de la humanidad son por culpa del sistema capitalista o de los Estados Unidos o de los países desarrollados. Por el contrario, pienso que los problemas de los países pobres son originalmente producto de sus propias limitaciones, pero en lo que sí convengo es en que las potencias mundiales han perdido la oportunidad histórica de procurar más efectivamente, en su propio beneficio, el desarrollo de las naciones atrasadas.
Aunque es imperioso reconocer que el mundo y la humanidad se encuentran gravemente amenazados, no todo en el orden mundial actual es malo. En cada uno de los campos a que nos hemos referido existe por lo menos alguna base sobre la cual empezar a cambiar el rumbo de la Globalización, para transformar el mundo, que parece ser hoy por hoy un proyecto inviable, en un proyecto factible y feliz. En el campo económico existe el capitalismo, al cual podría aplicársele la paradoja de Platón y Winston Churchill respecto de la democracia como sistema político, según la cual es el peor sistema que existe pero no se conoce ninguno mejor; los Estados Unidos, pueden ser considerados un “imperio” detestable, como todos los imperios, pero aún así es el “imperio” más benévolo de la historia, sustentado democráticamente en un pueblo bondadoso. En el campo político existe la propia democracia como sistema perfectible. En el campo ambiental existe el diagnóstico. En el campo jurídico existe un principio de régimen legal internacional. En el ámbito cultural existe el germen del espíritu de bondad.
Partiendo de que la libertad debe ser el atributo o facultad social más importante del ser humano, el problema esencial es que la humanidad ha vivido toda su historia bajo sistemas sociales, políticos y económicos de carácter “determinista” y no ha podido crear un sistema basado en un liberalismo social, en el que la libertad individual esté supeditada a la libertad igualitaria de todos los integrantes de la sociedad. El sistema capitalista que se impuso en el mundo está basado primordialmente en el liberalismo económico, y sus factores determinantes son el interés individual o el ánimo de lucro, de manera que los individuos no toman sus decisiones en función de las conveniencias sociales sino de sus propios intereses. En el otro extremo, el sistema comunista, que hasta ahora ha fracasado tan estruendosamente, se suponía que el factor determinante iba a ser la presunta naturaleza económica o trabajadora del ser humano, de acuerdo con la teoría filosófica del materialismo histórico dialéctico, pero ésta terminó supeditada a los intereses individuales de las élites burocráticas gubernamentales. Desafortunadamente, las verdades monumentales que descubrió Carlos Marx, en medio de otras tantas falacias, no se pudieron traducir en los niveles de igualdad y bienestar social a que ese gran pensador aspiraba. En estos días estamos siendo testigos de la última tanda de las medidas típicas que tiene que tomar la dictadura de Fidel Castro en Cuba, uno de los últimos regímenes comunistas propiamente dichos del mundo, para apuntalar su permanencia en el poder: el fusilamiento de tres secuestradores de una embarcación que pretendían huir de la isla, y la condena sumaria de los 75 principales líderes opositores al régimen a un promedio de veinticinco años de prisión.
En ese liberalismo social, que constituye un ideal de la humanidad, debe primar la equidad sobre la eficiencia, según el premio Nobel de Economía Amartya Sen, y las decisiones debieran tomarse como si sus agentes desconocieran cuáles van a ser su rol y su fortuna en la vida social, de manera que siempre tengan la preocupación de preservar las condiciones de equidad en que competirán, según el gran analista social John Rawls, como lo explica el ex ministro de Hacienda colombiano Juan Manuel Santos Calderón en un excelente artículo publicado recientemente en las Lecturas Dominicales del periódico El Tiempo (4 de mayo). El criterio propuesto por Rawls, denominado “el velo de la incertidumbre”, es extremadamente útil e ingenioso, pero hay que tener cuidado de que el rasero estrictamente equitativo no impida la toma de decisiones de riesgo, que muchas veces son indispensables para procurar el progreso de la civilización.
A lo que aspiro con este prólogo es a transmitir la idea de que la Globalización es desde ya uno de los temas más importantes del tercer milenio de la era cristiana y, por tanto, debe ser uno de los objetos principales de los llamados “think tanks” o “tanques de pensamiento” que están proliferando en todo el mundo.
Por esta razón, la Corporación Escenarios, de Colombia, la Universidad de Salamanca, de España, a través de su Centro Cultural en Bogotá, y la Fundación Politécnico Grancolombiano, Institución Universitaria, también de Colombia, con el liderazgo del expresidente de la República de Colombia Ernesto Samper Pizano como Presidente de la Corporación Escenarios, hemos establecido una alianza estratégica con el objeto de realizar diversas actividades orientadas al estudio, el análisis y la comprensión del fenómeno de la Globalización, de las cuales ya están en curso las siguientes:
Pablo Michelsen Niño
Rector
Fundación Politécnico Grancolombiano
Institución Universitaria
GUSTAVO ZAFRA ROLDÁN
CARLOS JULIO PINEDA
INTRODUCCION
La Corporación Escenarios, que preside el ex presidente Ernesto Samper Pizano; la Universidad de Salamanca por medio de su Casa Cultural de Bogotá, que preside su rector Ignacio Berdugo con la asistencia de virginia Sánchez; la Universidad Politécnico Gran Colombiano, y la Cátedra Colombia, que dirige Carmenza Kline, nos han encomendado el honor de hacer la introducción a este libro, que compila las ponencias que se presentaron durante dos días en Paipa, Boyacá, el 5 y 6 de septiembre de 2002, en el sosiego romano del lago de Sochagota.
Fuimos testigos del debate que suscitaron, por eso creemos que para el lector es útil conectarlo con esa experiencia que recogió el esfuerzo de cerca de seis meses de trabajo del grupo académico que participó en ese encuentro.
Sea lo primero decir que el concepto de globalización no es claro. Sin embargo, ya hemos avanzado; ésta no es un hecho, sino una construcción cultural del ser humano que expresamos simbólicamente en el sustantivo globalización.
El ex presidente Ernesto Samper hace un ejercicio interesante, al tratar de llegar al concepto de globalización por vía de descarte. La globalización no es un proceso, no es una etapa, no es un fenómeno económico, no es una ideología, el ex presidente va más allá, para afirmarnos que ni siquiera es un fenómeno nuevo; para probarlo nos menciona la globalización generada por el descubrimiento de América.
La anterior afirmación nos hizo recordar una excelente conferencia de Guillermo Páramo, ex rector de la Universidad Nacional, donde, como antropólogo, analizaba que las carabelas de Colón fueron la síntesis de la mejor tecnología globalizada de la época; griegos, fenicios, vikingos, portugueses, italianos, españoles, con el valor agregado de la decisión política de los reyes católicos, añadiríamos.
Si lo anterior estuviera dentro de la imprecisión de las ciencias sociales, ¿qué tan novedosa sería la globalización? ¿Es ésta una moda más, pasajera o, por el contrario, la gran complejidad del proceso de conectividad? Sea lo que sea que se esconda detrás de este concepto, ¿hace que la globalización sea un salto cualitativo irreversible de aquellos que Charles Darwin ya había identificado en la evolución de las especies?
Esta última será una gran pregunta sobre la que el ex presidente Samper trabaja en su ensayo "iQué es la globalización?". Él plantea también una lucha por la supervivencia, donde no sea ineluctable que el más fuerte se coma al más débil. También se puede sobrevivir como mariposa mimetizada más allá de los dragones. El caso de China, con su política gradualista, como lo describe la obra de Joseph Stiglitz, El malestar de la globalización, pareciera ser una salida interesante, en el escenario de actuación que sería la globalización.
Esta salida de China que comporta riesgos, como lo describe Tony Saich en su ensayo “Globalization, Governance and the Authoritarian State: China”, está probando que la consolidación de un Estado nacional es compatible con la inserción en un mundo globalizado. El caso de la unificación alemana y su liderazgo en la Unión Europea son una segunda prueba de la compatibilidad del Estado nacional y el proceso de globalización.
Es justo reconocer que la tesis del gradualismo fue planteada reiteradamente por el ex presidente Samper, desde sus épocas de ministro de Desarrollo, cuando Stiglitz no había hecho su acto de contrición.
Desde una perspectiva bastante diferente, Carmenza Kline, Ph. D de la Universidad de Virginia y profesora de literatura de la James Madison University, refuerza el argumento sobre el carácter poco novedoso de la llamada globalización e identifica, desde la historia de las grandes 'letras', momentos de globalización, mejor denominada lingüísticamente 'universalización', mediante la apropiación cultural de las ideas. Uno de tantos ejemplos, el de John Locke y su concepción del gobierno civil; el de Isaac Newton, desde las ciencias de la naturaleza; el de Charles-Louis de Secondat barón de Montesquieu, desde la separación de poderes, base de la concepción universal del Estado de derecho; el de Francoise-Marie Arouet Voltaire, desde la apología de la libertad y la tolerancia; los de René Descartes e Immanuel Kant, desde el racionalismo y el método crítico respectivamente, y, por supuesto, el de Karl Marx, cuya globalización es estadísticamente la única que se ha aproximado a un 50% de logro mundial.
El ensayo de Carmeza Kline es provocador, porque si se interpreta, la nueva globalización ya no es de las ideas, sino de las 3M (McDonald, Macintosh y MTV). El nuevo opio del pueblo son los combos rápidos de música, computador y comida. Esta nueva 'cultura' puede amenazar el pluriculturalismo actual. La cita final de un cuento de Borges, como en las grandes películas de Ingmar Bergman, queda para la mente del lector.
El trabajo “Geopolítica de la globalización”, de Juan Carlos Mondragón e Iván Augusto Bonilla, aterriza el tema en las duras cifras concretas. Más que una globalización, y aquí los provocadores somos nosotros yo, el ensayo plantea el mundo regionalizado de la tríada, esto es, el mundo de los grandes bloques económicos: la Unión Europea y sus satélites con sus 12 trillones de dólares de PIB y 380 millones de habitantes, Estados Unidos y sus satélites con sus nueve trillones y 405 millones de habitantes, el sudeste asiático con sus 0,6 trillones y 365 millones de habitantes y Japón con sus 4,7 trillones y 127 millones de habitantes. Frente a estos tres bloques, que resultaron cuatro, se debe añadir China, a pesar de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se debe añadir Rusia, a pesar de su acercamiento a la economía de mercado, lo que en términos geopolíticos, nos lleva a hablar de la séxtupla.
La realidad latinoamericana es dolorosa. No clasificamos en el nuevo mapa geopolítico de Ptolomeo.{1}
Esta brecha incerrable entre los oligopolios de la 'cuarteta' y los incontables se evidencia aún más en el trabajo de Jaime Córdoba Zuloaga, “Los gobiernos frente al poder empresarial global: una visión desde una perspectiva alternativa”. El cuadro que anexa este autor sobre las alianzas tecnológicas estratégicas por sectores y grupos de países es 0,1% en biotecnología; 0,5% en informática, 1,8% en automatización industrial, 0% en microelectrónica, 0,3% en software, 0,3% en telecomunicaciones, 5,4% en automoción, 1,3% en aviación, 7,1% en química y 2,1% en electrificación pesada.
La marginalidad 'país' no tiene siquiera una palabra afortunada, se le denomina: desasimiento. El trabajo de Córdoba Zuloaga termina con la formulación de una utopía. Los llamados cuatro contratos globales: el de las necesidades básicas, el cultural, el democrático y el de la tierra. Es lo que yo llamaría la 'teología de la globalización.
El ensayo “Apuntes sobre trabajo y migraciones en la globalización”, muestra claramente el doble estándar de la globalización. Ésta busca eliminar fronteras entre Estados, cambiar la concepción tradicional del tiempo y del espacio, facilitar la comunicación y permitir el intercambio de bienes y servicios, pero la migración de personas sigue manejándose con criterios selectivos y excluyentes.
A pesar de la Convención sobre la Protección de los Trabajadores Migratorios de las Naciones Unidas, la discriminación existe por razones ideológicas, raciales, de clase y de género.
Entre los muchos temas que plantea el aludido ensayo queremos destacar el de las migraciones rurales a las urbes. El 60% de la población mundial será urbana en los próximos veinte años. Pero hacemos hincapié en que se reflexiona de manera rigurosa sobre la economía del envejecimiento, sus efectos en los sistemas pensionales y las nuevas relaciones del capital y el trabajo; el mito de la globalización laboral en un mundo donde el 90% del trabajo es local (este hecho se corrobora en el estudio de Jeffrey Frankel: Globalization of the Economy), y las nuevas formas de esclavitud, el trabajo de niños, las redes internacionales de prostitución y las nuevas servidumbres de los emigrantes africanos, latinos y asiáticos.
En “Comercio y capitales internacionales: aspectos legales desde la perspectiva de la globalización del derecho”, Esteban Restrepo Uribe nos da su visión sobre el comercio y el flujo de capital internacionales, así como sobre los aspectos legales desde la globalización del derecho. El trabajo combina con acierto el enfoque jurídico con el realismo de las prácticas financieras de sus actores en el mundo de la electrónica. El contraste entre el esquema del manejo monetario y financiero del Acuerdo de Bretton Woods y el del mundo de hoy se muestra críticamente (“Keynes at home, Smith abroad” es una síntesis de esa primera etapa que dio nacimiento al FMI). Sin embargo, los acuerdos básicos de esa época, es decir, las tasas de interés fijas -los mecanismos de reservas y liquidez internacional, el sistema de cuentas compensadas, los poderes reguladores confiables y la estabilidad de tasas de cambios- entraron en crisis.
Ahora, no es posible entender la realidad global financiera sin partir de los intereses que están en juego y de los actores más que de las normas positivas mismas. El análisis de Esteban Restrepo es pragmático. Los actores reales de este escenario son multilaterales, el FMI, el Banco Mundial y los Estados que los controlan. Su sombrilla jurídica son los tratados de la OMC y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). Sus operadores reales son las grandes empresas trasnacionales y las instituciones financieras. En este espectro el debilitamiento del Estado nacional es evidente. Aquellos nuevos 'bárbaros' (esta expresión es nuestra) son los dueños del juego y quienes establecen las barreras de entrada al sistema, los productos que ofrecen y a quién se ofrecen. Estos verdaderos dueños pagan sus árbitros. Por ejemplo, se tiene el caso del Banco de Basilea, Banco de Bancos, que maneja el 'clima' de riesgo y de 'capitales' adecuados.
En materia de libertad de mercados, la OMC cumple también su papel. La retórica de las declaraciones que mencionan justicia, equidad, democracia, participación, transparencia, responsabilidad e inclusión no alcanza a ser protegida siquiera por un sistema de soft law.
Ernesto Cavelier y Nelson Urrego, en su ensayo “Globalización y propiedad intelectual”, plantean la faceta complementaria de la libertad de comercio y de servicios, es decir, la protección de la propiedad intelectual ampara la innovación tecnológica y universaliza los mandatos de la OMC y de su brazo coactivo, el Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
Esta exigencia, cada vez hecha con más presión, busca proteger las grandes multinacionales y es útil contextualizarla con las reflexiones del estudio de Córdoba Zuloaga sobre los límites de la competitividad.
Los expertos Cavelier y Urrego plantean diferentes problemáticas, como la protección de derechos de autor, sus violaciones, el uso indebido de marcas notorias, la polémica sobre la patentabilidad de productos farmacéuticos químicos y biotecnológicos, las licencias obligatorias, los secretos industriales y los problemas ligados al debido proceso para la protección de los derechos. Los autores advierten la importancia de todos estos temas en cualquier negociación dentro del acuerdo del Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA).
Por otra parte, Almabeatriz Rengifo, en su ensayo “La sociedad de la información: un nuevo tipo de sociedad”, retoma el concepto de Herbert Marshall McLuhan de una aldea global a partir de la universalización de la información, convertida en conocimiento, por el acceso a los medios electrónicos y a la cultura de la digitalización.
La complejidad del tema obliga a cambios de actitud en los gobiernos, en las empresas y en los ciudadanos. Asimismo, los parámetros que determinan el marco de esta nueva economía digitalizada son la privatización y la liberalización. Los cambios en el sistema de educación pública y privada son cualitativos. El ENERN es un ejemplo de ellos en Estados Unidos, en cuanto integró las universidades en una superautopista de información. No obstante, el reto cualitativo será convertir esta sociedad de la información en una sociedad de conocimiento.
El llamado Informe Bangeman se encuentra en ejecución parcial. Este documento plantea las siguientes áreas de uso digitalizado: el teletrabajo, la educación a distancia, las redes universitarias y centro de investigación, los servicios telemáticos para PYMES, la gestión de tráfico por carretera, el tráfico aéreo, la asistencia sanitaria, las licitaciones electrónicas, las autopistas urbanas de información y la red europea de administraciones públicas.
Hay aquí un nuevo dilema para los países en desarrollo. No se trata sólo de recibir información, sino de transformarla en conocimiento y también de producirlo. Se trata, además, de incorporar todo este conocimiento de modo democrático a la cultura de una nueva sociedad, global, nacional y también local.
El ensayo de Bernardo Gaitán Mahecha y de Virginia Sánchez López, denominado “Ética y globalización”, plantea la relación entre los valores y la globalización. Este documento profundiza en las inquietudes que expresa o tácitamente han planteado los otros autores sobre la desigualdad de resultados en el proceso de globalización. Así, una especie de ley del embudo que explotó en Seattle, muestra las contradicciones entre la teoría de la globalización y sus resultados.
A pesar del llamado Consenso de Washington, que es la ratio de la globalización, ningún país en desarrollo parece haberse beneficiado claramente. En Latinoamérica esta verdad es más evidente, con excepción del caso chileno.
Las categorías éticas de justicia social, que ha sido desdeñada por la economía de mercado, como de pluralidad cultural, que está amenazada, coinciden con los planteamientos de Carmenza Kline. Además, los problemas de manipulación genética que las tecnologías permiten, amenazan las éticas tradicionales y religiosas. El tema aquí se articula a la reflexión hecha por Ernesto Cavelier.
Por otro lado, la categoría ética y jurídica de la libre determinación de los pueblos está amenazada. La reflexión se articula con lo planteado en la ponencia inédita de Manuel Ospina y a las reflexiones de Esteban Restrepo, sobre los dueños de las reglas.
La categoría ética jurídica de los derechos humanos universales cuenta tanto con el efecto globalizante positivo de los tratados internacionales de derechos humanos como con el efecto negativo de la ineficacia de muchas decisiones de los tribunales de justicia, cuando los Estados unilateralmente deciden desconocer estas decisiones o estas jurisdicciones. El ejemplo más reciente se dio con los pronunciamientos estadounidense y colombiano sobre la Corte Penal Internacional.
La necesidad de enriquecer la globalización con un enfoque desde los valores permite un discurso global sobre temas como el contrabando, el tráfico de armas, la industria, el comercio y el consumo de drogas ilícitas, el comercio sexual y las otras modalidades de delitos internacionales.
El ensayo apunta a recuperar, para la discusión, un espacio para la dignidad humana individual, que parece ser la gran ausente del tema cuando el hombre es definido por lo que compra.
En la ponencia inédita de Sandra Rodríguez, titulada “Globalización y medio ambiente”, el tema central se enfoca en el ambiente como patrimonio común de la humanidad. Así, se defiende la necesidad de protegerlo, como responsabilidad de todos, pero diferenciada; se sustenta el tratamiento necesariamente internacional de la regulación; se aboga por políticas transnacionales para sancionar los daños transfronterizos, y se postula el establecimiento del principio de “quien contamina, paga”. No obstante lo anterior, se deben analizar los pro y los contra de este principio.
Al igual que en los temas de salud pública, se recomienda trabajar más sobre el desarrollo del principio de precaución; pues se defiende que el régimen internacional debe regular la protección del aire, la biodiversidad y el acceso a los recursos genéticos. Por eso se recomienda en estudio detallado de las correlaciones entre el libre comercio y la protección del medio ambiente, de modo especial en el complejo tema del dumping ambiental, de la propiedad intelectual y de los recursos genéticos.
En la conferencia inédita de Manuel Ospina, “Derecho internacional y globalización”, el autor parte de una pregunta de fondo: ¿Está en crisis el derecho internacional? Sus dudas se reflejan en dos afirmaciones. La primera, que el derecho internacional se impone por los Estados poderosos. Éstos son los que mantienen el poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Segundo, cuando uno de estos Estados se incomoda con una norma que ha aceptado, la quebranta. El caso más reciente es el incumplimiento de Estados Unidos de las obligaciones internacionales asumidas en Kioto y frente a la Corte Penal Internacional, y, aún más reciente, añadiría la amenaza a Naciones Unidas de actuar unilateralmente en Iraq.
Además, el principio Pacta Sunt Servanda tiene demasiadas limitaciones. El principio de la buena fe del derecho internacional tiene demasiadas constricciones. El ejemplo más claro es el desobedecimiento sistemático de Israel a las Resoluciones de Naciones Unidas sobre Palestina.
Una problemática adicional que plantea Manuel Ospina es la debilidad de las legislaciones nacionales para regular los temas de la globalización. Sus actores reales no tienen reglas de juego internacionales, pero tampoco nacionales. La globalización económica se está desarrollando en una metáfora en una “tierra de nadie”. El ejemplo más claro para corroborar nuestra afirmación son las capitales golondrinas que, como en la película de Hitchcock, Los pájaros, destruyen los sistemas monetarios y financieros nacionales sin sanción alguna.
La globalización se ha convertido, pensamos, en una especie de gas zarín iraquí, creado a partir de la combinación de neoliberalismo, derechos individuales y Estado no intervencionista, lo que daría la llamada “tierra de nadie”.
Una consecuencia de lo anterior es que al derecho estatal lo están relevando por 'códigos de conducta' no publicados y por normas técnicas que las burocracias de las agencias multilaterales producen a su amaño y ad hocráticamente. El logro de Tomás de Aquino de la publicidad de la ley se ha perdido.
En “Ética e inversión extranjera: reflexiones en torno a una posible regla de apreciación ética de la conducta de un inversionista extranj ero ”, Jorge Pinzón Sánchez plantea cómo la conducta empresarial no sólo debe subordinarse a la ley y al respeto de los derechos humanos, sino que el liderazgo empresarial está llamado a ser ejemplar. Ello significa que los códigos de conducta de las empresas, fruto de su autorregulación, deben ser más exigentes que los mínimos legales.
El ejemplo de autorregulación más estricta lo grafica en la experiencia de la British Petroleum Company, en cuanto a las emisiones de Co2. En contraste, denuncia los dobles estándares de las políticas comerciales de productos farmacéuticos, que, desde el más frío capitalismo, al poder salvar vidas humanas, dej an por fuera de atención núcleos de población en estado de pobreza absoluta. También denuncia aquellos casos en que el comercio internacional se beneficia de productos elaborados con mano de obra que incorpora explotación de niños.
Si bien, como lo plantea Jorge Pinzón, tanto la OECD como la OEA han desarrollado acuerdos para combatir la corrupción, es evidente que el camino por recorrer tomará el esfuerzo de muchas generaciones.
Es necesario crear una corresponsabilidad entre los países desarrollados, los países en desarrollo y los marginados. El trabajo de la Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Comercial (CNUDMI) en la definición de leyes y guías legislativas aparece como fundamental.
Los comentarios de Jorge Pinzón, por su autoridad como ex superintendente de Sociedades, con respecto a la aplicación de la Ley 550 de 1999, en el caso colombiano, generarán seguramente una sana controversia.
Las relaciones entre ética y derecho están aquí nuevamente planteadas, desde una perspectiva empresarial, muy coincidente con la orientación del trabajo de Bernardo Gaitán Mahecha y Virginia Sánchez López.
Ana María Corrales desarrolla en su ensayo “Retos para la educación en la globalización” su punto de vista sobre la formación de conocimiento como elemento esencial de la integración de las sociedades nacionales en el mundo globalizado.
La conectividad que permite la tecnología debe estar al servicio de la innovación en los métodos educativos. Educación, valores y democracia aparecen esencialmente relacionadas. Una mejor educación, más flexible, que permita la orientación hacia el trabajo y también la formación universitaria, aparece como un imperativo, particularmente en el caso de América Latina.