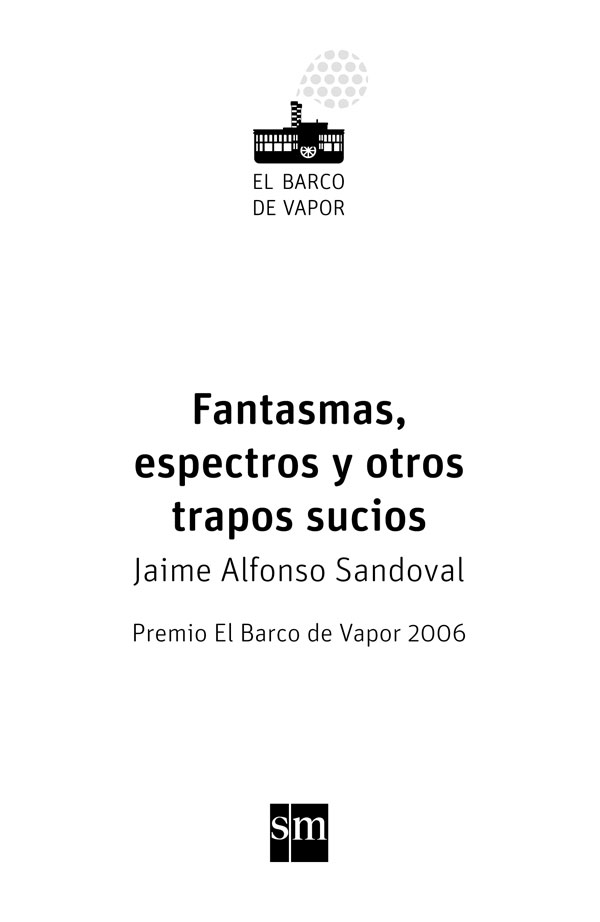
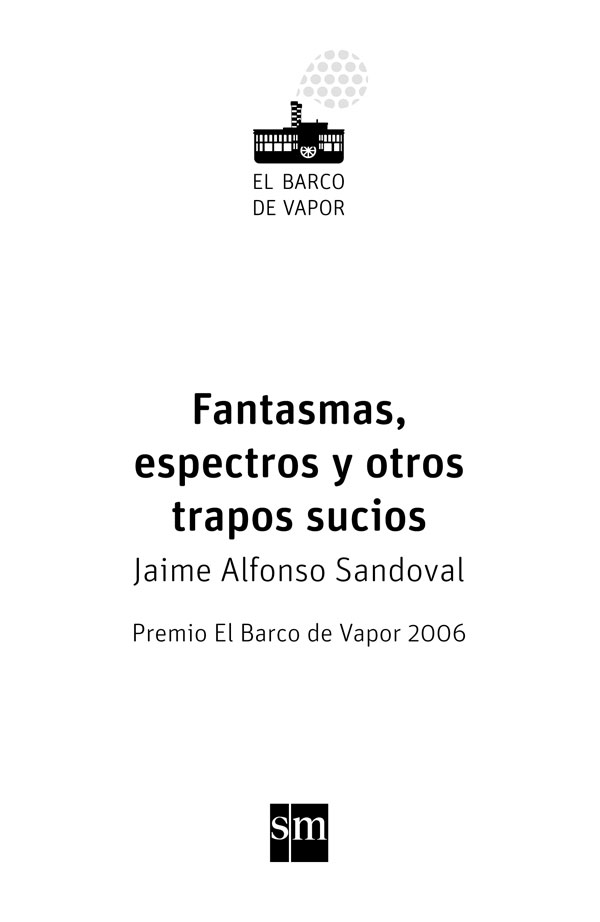
Sandoval, Jaime Alfonso. Fantasmas, espectros y otros trapos sucios – 1ª ed. – México: Ediciones SM, 2016
Formato digital – (El Barco de Vapor, Roja)
ISBN: 978-607-24-2444-9
1. Novela inglesa - Literatura infantil 2. Fantasmas – Literatura infantil 3. Novela – Literatura infantil
Dewey M863 S26
Prólogo
MUCHA GENTE se aburre con los prólogos y se los salta campechanamente porque considera que son una pérdida de tiempo, pero en esta obra prometo un prólogo sustancioso, práctico, y mientras lo leen, les aconsejo que preparen un tecito de tila para los nervios porque créanme, lo van a necesitar.
Para los despistados que no le pusieron atención al título del libro, les advierto que aquí se habla de fantasmas y otros asuntos sobrenaturales, y no son cuentos que yo haya inventado por ocioso o como resultado de una pesadilla después de cenar mole poblano. Todas las horripilantes historias que se presentan aquí las escuché personalmente de los labios del doctor Catafalco.
Posiblemente ahora ese nombre no signifique nada, pero hace unos años, la gente con solo oírlo sentía ñáñaras en el espinazo; un dolor de estómago y un aliento gélido en el cuello que ponía la piel de pollo recién pelado.
Para los que no lo saben, el doctor Catafalco fue locutor de radio en la vieja y desaparecida estación XEY (por desgracia se quemó en 1959 cuando asaron un cabrito en la cabina para celebrar el cumpleaños de una secretaria de Monterrey).
En su época de fama, la estación emitía los famosos programas del doctor Catafalco: “Gritos y Alaridos” y el clásico “Espantos y Espantados”. Ambas emisiones fueron muy populares por sus relatos de aparecidos, duendes y monstruos; mismos que el doctor Catafalco aderezaba con una voz gutural al estilo vampiresco de Bela Lugosi, aunque con leve acento yucateco.
Un programa incluía, por ejemplo, un reportaje del monstruo peludo de la ciénega de Zacapu Michoacán, la extraña criatura tenía la bochornosa costumbre de bailar vestido de mujer, con todo y trenzas. Luego venía un testimonio sobre una tamalera diabólica que convertía a sus enemigos en tamalitos oaxaqueños o de dulce, dependiendo del día en que los capturaba; y el programa remataba con el descubrimiento de un dinosaurio que en pleno siglo XX chapoteaba en los pantanos de Centla en Tabasco u otro lugar igual de antihigiénico. Además de los efectos sonoros, las historias se veían reforzadas con entrevistas a testigos, expertos en el tema y si se podía, tenían en vivo y a todo color a algún personaje como un vampiro en ayunas, un zombi fresco o una sirvienta que oía voces en la cubeta del trapeador.
Estoy hablando de mediados de la década de los cincuenta y en aquel tiempo la gente tenía un montón de miedos, empezando con las mutaciones atómicas por aquello de la bomba; mientras que los platillos voladores estaban tan de moda como el chachachá, incluso se decía que los rusos tenían comunistas infiltrados hasta en la cola de las tortillas. Así que había público dispuesto a creer en cualquier cosa.
Hubo muchos desmayos entre los radioescuchas con la historia del niño fantasma de la Estación de Tren Buenavista que había muerto arrollado cuando escapó de la escuela y se aparecía por pedacitos: un pie en primera clase, el dedo meñique en tercera y un cachete en el vagón-comedor. También la gente se indignó con el reportaje de un extraterrestre que se estrelló en el baile de quince años de la hija del gobernador y terminó preso en la cárcel de Matamoros por destruir el pastel. Y más de uno necesitó ir al psicólogo después de oír la historia del espectro de Albertina Alberoni, una cantante que murió asfixiada en el Palacio de Bellas Artes cuando interpretaba un fa sostenido de pecho y desde entonces su fantasma pellizca a los espectadores que se duermen en la ópera.
¡Ah… tantas historias horrorosas, llenas de terror y entusiasmo! Fueron tiempos verdaderamente gloriosos.
Pero fuera de los micrófonos, el doctor Catafalco era un hombre pequeño y discreto que llevaba el inadvertido nombre de don Chema Martínez. Esto le servía muy bien para sus pesquisas y reportajes pues se dedicaba de incógnito a recorrer el país, desde los caseríos de la península de Baja California hasta las ciudades de Yucatán. Ser recopilador de casos insólitos era una actividad muy entretenida. Su lugar de trabajo podía estar en una casona poseída en Guanajuato, en un barco fantasma de Ensenada o cualquier lugar hechizado que se encontrara por el camino.
Conoció gente tan extraña como las brujas de Tiríndaro que comen ancas de rana con picante para incrementar sus poderes (aunque esto les provoca unos gases tremendos); los niños lobo de la selva lacandona, que además de espantar a los visitantes hacen bonita artesanía con palma. Más de una vez durmió en un cementerio, como el de Mocorito Sinaloa, donde se asegura, hay una mujer que murió un día antes de su boda y su espectro sale a perseguir borrachos (solteros, claro).
Evidentemente para esta profesión se requieren nervios de acero, ánimos aventureros y un verdadero gusto por el peligro y don Chema Martínez tenía el temple, o al menos lo tuvo mientras fue joven.
Yo lo conocí años más tarde, cuando ya había pasado su época de fama, pero aún así, siempre lo consideré mi héroe, y es que don Chema Martínez, el famosísimo doctor Catafalco, era ni más ni menos que mi tío abuelo.
Podía ser un famosísimo locutor y un investigador reconocido de Tapachula a Moscú; pero para mi familia era, vamos, un simple loco que nos avergonzaba con sus disparatadas mentiras. Mi tío siempre se defendió con una frase enigmática: “Yo sé lo que sé”.
De cualquier modo, en las reuniones familiares aconsejaban a los niños que no se acercaran a él. Con la edad su aspecto se volvió algo excéntrico: vestía grandes gabardinas de gamuza y un sombrerito huichol, y para escándalo de la familia estaba casado con una mujer salvaje que tenía el cabello hasta los tobillos y se alimentaba únicamente de pescado crudo.
Se comentaba que era una indígena seri que mi tío conoció en uno de sus viajes por la Isla Tiburón, allá en Sonora. Le decíamos la “última cherokee”, aunque de nativa norteamericana solo tenía esa mirada triste de quienes lo han perdido todo.
Por azares del destino el tío Chema resultó ser mi padrino de bautizo y en mis cumpleaños me daba regalos tan fabulosos como amuletos mayas o la mano disecada de un nahual, que a simple vista parecía de mono, pero bajo la luz de la luna tomaba el aspecto de una blanquísima mano de mujer con las uñas pintadas de rojo.
Algunas veces mi tío me invitaba a su casa y mientras escribía sus artículos esotéricos en la máquina de escribir, yo curioseaba con su colección de ojos de vidrio de personajes famosos o visitaba su biblioteca que contenía las más espectrales leyendas mexicanas. Tenía hasta quince versiones de la Xtabay, el espíritu maya que pierde a los hombres en medio de la selva, y pude leer en una ocasión los treinta y dos orígenes distintos de La Llorona y quince finales de la La mulata de Córdoba.
Don Chema Martínez nunca fue rico, pues aseguraba que tenía mala suerte debido a una bruja de Catemaco. “Le quedé a deber veinticinco centavos y me echó una maldición para que nunca me llegara el dinero”, confesó abatido. Tal vez era cierto porque siempre se le adelantaban en sus descubrimientos, según mi tío le robaron la receta para practicar exorcismos exprés y perdió, entre otras cosas, los planos de la televisión en tercera dimensión.
Como todo buen aventurero mi tío vivió desapariciones misteriosas. Era normal que se perdiera en las barrancas del cobre en Chihuahua o en las islas del lago de Pátzcuaro. Pero la más famosa desaparición ocurrió justo después de la muerte de “la última cherokee”, su mujer, quien falleció víctima de una gripe fulminante luego de comer un raspado de guanábana.
Mi tío quedó devastado y se fue a llorar a las selvas de Yucatán. Tiempo después, algunos comerciantes de henequén en Valladolid, aseguraron haberlo visto bajando al cenote de Zaci, traicionero lugar de ríos subterráneos en donde, se afirma, viven los últimos hombres lagarto.
Pasaron seis años y mi tío regresó, tenía el pelo blanco, la cara tan arrugada como la de una tortuga y estaba más raro que de costumbre. No supimos dónde había estado o qué hizo en tanto tiempo; se negaba a dar respuestas y cuando insistíamos en preguntarle entonaba alguna pirecua, una de esas cancioncitas purépechas que tanto le gustaban.
La familia ya lo daba por muerto y no se supo qué hacer con él, hasta estaban vendiendo su casona de Tacubaya. Algunos opinaban que lo mejor sería meterlo a un asilo y como que no quiere la cosa, olvidarlo ahí; pero mi tío conservaba su peculiar personalidad y no dejó que nadie se metiera con él, se encerró en su casa y se puso a espantar a los intrusos con una escopeta de perdigones.
El asunto comenzó a complicarse cuando los vecinos se quejaron de que asustaba a los perros de la colonia al tocar la chirimía. Además resultó escandalosa su costumbre de hacer ejercicio desnudo en la azotea.
Como no podíamos pagar a una enfermera de tiempo completo, la familia tuvo que turnarse para vigilarlo. Al principio fueron sus hermanas y hermanos, luego unos primos y finalmente algunos sobrinos. Nadie soportaba estar con él más de un par de horas hasta que todos dejaron de visitarlo; creo que para evitar culpas ni siquiera mencionaban su existencia… A mí me dio mucha pena y prometí ir a verlo, tardé varias semanas en cumplir mi palabra, pero un día, saliendo de la escuela, pasé por la casona.
Fue de este modo como conocí las historias del presente libro. Juro que algunas me provocaron pesadillas, escalofríos y hasta gases de los puros nervios; pero voy por partes: en aquel entonces yo tenía doce años recién cumplidos y estaba orgulloso de tener el primer barro de mi vida. Me sentía un adulto y teóricamente nada me daba miedo, mucho menos mi tío Chema con su sombrerito huichol; sin embargo mi valor se tambaleó cuando entré a la casa de mi tío. Luego de meses de abandono, el panorama no era agradable. Imaginen la combinación entre un museo de locos y un basurero, había en el piso una colección de diablos de barro de Ocumicho, podridos por la humedad; miles de recuerditos que incluían changos esculpidos en coco de Plaza Azul, Michoacán, hasta vasijas de barro negro de Oaxaca. En el jardín se amontonaban una docena de piñatas cubiertas por el moho y en una de las alacenas de la cocina encontré una pata de palo, que según la inscripción, perteneció al presidente Santa Anna.
Además algunas tuberías se habían reventado y las paredes escurrían ensopando todo a su paso. Una manta de musgo se devoró la colección de sombreros de charro y buena parte de la biblioteca de ciencias ocultas se había transformado en una pulpa chiclosa. Mi tío nunca dejó que tiraran nada. Meses atrás, una prima intentó desechar viejos códices, que confundió con crucigramas del periódico, y mi tío le propinó un jalón de pelo tan fuerte que la pobre tuvo que usar peluca durante un tiempo.
A mí nunca me trató mal. No sé si porque yo era Tito, su ahijado o por ser el único pariente que iba a su casa. Las primeras visitas le llevé comida y ropa limpia (que no tocó ni por curiosidad).
Al principio el tío no hablaba nada, solo soltaba una especie de triste ronroneo. Daba pena, no podía creer que alguien que se dedicó a contar historias se hubiera quedado sin las palabras. El pobre se veía tan perdido como un huachinango en el desierto.
No sé si mi compañía mejoró su ánimo o simplemente me acostumbré a su lúgubre aspecto, pero empecé a verlo mejor. Si uno lo miraba de lejos cerrando un poco los ojos hasta podía parecer un abuelito algo normal.
Una tarde sucedió algo sorprendente. Como de costumbre yo había estado hablando de cosas interesantísimas como las verrugas de mi maestra de trigonometría, pero al final guardé silencio; y es que platicar con mi tío era tan estimulante como hacerlo con un zombi. No sabía si me estaba oyendo o no.
Con el pretexto de ir al baño me puse a curiosear, subí al segundo piso y entre el desorden me encontré una estantería repleta de guajes, esas calabazas secas que usan los campesinos para sacar aguamiel del maguey o para guardar agua.
Los guajes estaban pintados con vivísimos colores e intrincadas grecas. Al frente, cada uno tenía dibujado un retrato diferente: hombres de bigote, niños con pecas, señoras encopetadas. Escuché un zumbido que venía del interior de los guajes. Tomé uno para verlo de cerca.
—¡No los toques!
Gritó mi tío. Además, el anciano hizo gala de una insospechada agilidad gimnástica al saltar como mono araña para cerrar una puerta corrediza y poner a los guajes fuera de mi alcance.
Me arrastró a la planta baja en medio de un borbotón de gruñidos incomprensibles. Me di cuenta de que mi tío no estaba mudo, lo que yo oía como un ronroneo eran las palabras atascadas, hechas un nudo en su garganta. El grito de advertencia fue el tirón que desanudó su lengua y todo lo que guardaba en la sesera se le escapó por la boca.
Estuvo hablando como tres horas seguidas, saltaba de un tema a otro, desde la Batalla de los Niños Héroes hasta consejos para entrenar pulgas maromeras.
Supuse que la lengua por falta de uso había perdido habilidad y lo único que se me ocurrió para ayudarlo fue enseñarle de nuevo a domesticar las letras.
En las siguientes horas le pedí a mi tío que fuera repitiendo muy lentamente el abecedario hasta que el paladar pudiera reconocer de nuevo el sabor de cada letra en estado puro: la contundencia de la “aaa”, la somnolencia de la “mmm”, el arrullo de la “ssss”. Al cabo de dos días mi tío pudo decir su nombre e incluso el mío (que no es difícil: Tito), y a la semana, cuando ya hablaba bien le consulté la duda que me carcomía, ¿por qué no me había dejado tocar los guajes?
Se puso tan serio que pensé que volvería a trabarse, pero entonces reveló:
—Son muy peligrosos… No están vacíos.
Pensé en escorpiones o arañas capulinas. No sería raro, con el mugrero que había podía vivir dentro cualquier asquerosidad como una colección de bichos venenosos o unos prehistóricos calcetines sucios.
—Tito, no es lo que crees —mi tío adivinó mis pensamientos—. Por culpa de estos guajes me dediqué a recopilar historias sobrenaturales.
—¿Tienen un hechizo? —pregunté con interés.
Mi tío negó con la cabeza y declaró:
—Están habitados.
La frase me erizó los vellitos del espinazo. Entonces me hizo una seña para que lo siguiera, subimos, abrió el estante de los guajes y tomó uno que tenía al frente el dibujo de un señor muy serio con un peinado de raya en medio.
—Este fue el primero que conocí… Escucha.
Mi tío balanceo muy suavemente el guaje y oí un sonido que podía ser tanto un lamento tristísimo como el rechinido de una puerta.
—¿Pero qué hay adentro? —pregunté cada vez más intrigado.
—Un fantasma —respondió mi tío con naturalidad.
Di dos pasos hacia atrás, el corazón me daba tantos retumbos que parecía que se me estaba saliendo por las orejas.
Mi tío se acercó al resto de los guajes y al paso de un levísimo contacto con los dedos, cada uno de ellos lanzó un chirriante murmullo.
—No te preocupes. No te harán daño a menos que rompas el sello de la tapa… entonces ya no respondo.
—¿Pero… en verdad son fantasmas? —pregunté con una voz chillona.
—Y de la mejor calidad —aseguró mi tío orgulloso—. Supongo que quieres saber por qué están atrapados y cómo es que llegaron a mí.
A pesar del pavor que experimentaba, asentí, era tanta mi curiosidad que estaba dispuesto a empeñar una córnea por oír la historia. Mi tío Chema sonrió, buscó un lugar para sentarse entre una pila de revistas viejas y se dispuso a narrar una de las historias más delirantes que he escuchado en mi vida.
FANTASMAS EN SU JUGO
COMO SABRÁS —comenzó mi tío con un suspiro—, en México se dan las guerras y revueltas con tanta facilidad como nubes hay en el Cielo. A mi padre le tocó la Revolución, a mi abuelo la Reforma, a mi bisabuelo la intervención norteamericana y si le rascas para atrás vas a encontrar a los chichimecas dándose trompadas con alguna otra tribu nómada.
Pues a mí cuando fui niño me tocó vivir la Guerra Cristera. El presidente Calles rompió relaciones con la Iglesia Católica y cerraron desde la más magnífica catedral hasta la más insignificante capillita. Se formó el ejército de los cristeros con peones, aparceros, viejos revolucionarios y hasta sacerdotes con todo y rifle que luchaban contra el gobierno y los llamados agraristas. Eso duró más o menos hasta aquel famoso pacto con el presidente Portes Gil en 1929…
Pero bueno… tampoco esperes que te cuente la historia completa, que para eso están los libros y la escuela. Vas y le preguntas a tus maestros y asunto arreglado.
Lo que te voy a contar empieza por aquí pero termina por otro lado muy distinto. Sucede que yo había cumplido los diez años, según mi padre era hora de ponerme a trabajar y según mi madre, urgía que hiciera la primera comunión.
En lo primero no hubo problema, fui a ayudarle a mi padre en la mina de Vetanegra, allá donde vivíamos, en Sombrerete, Zacatecas; pero lo segundo ya estaba más canijo, pues estaba prohibido el culto religioso. Después de hacer sus investigaciones, mi madre descubrió que en las catacumbas de la Parroquia de San Francisco se realizaban en secreto bodas, bautizos y hasta misas de quince años. Aunque por falta de espacio las fiestas no incluían pachanga ni músicos, vamos, cinco invitados ya olían a manada.
No sé si sepas, pero las catacumbas son esos túneles subterráneos donde se entierra a la gente, así que entre tanto muerto y oscuridad, yo no estaba muy feliz de celebrar mi primera comunión. De todos modos, esa mañana bajamos y cuando me acostumbré a la oscuridad quedé boquiabierto. Frente a mí no había féretros como pensé, sino cajas con tesoros, de piso a techo.
En los pasadizos se amontonaban candelabros, relicarios de plata con rubíes y zafiros tan brillantes que parecía que tuvieran lumbre dentro; alfombras, sillones de obispo, vírgenes con miradas verdes de esmeralda pura, santos estofados en oro que habían sido cubiertos de yeso para despistar. Todas esas riquezas provenían de las parroquias cercanas que escondieron ahí sus tesoros para evitar posibles saqueos en los disturbios.
Terminada mi primera comunión, permanecimos en las catacumbas mientras se dispersaban los soldados que patrullaban la ciudad. Para matar el tiempo me dediqué a bobear en los pasillos, pensé que esa sería mi única oportunidad de admirar tanta riqueza junta. Y fue ahí donde vi por primera vez el guaje, me llamó la atención precisamente por su insignificancia, una simple calabaza seca en medio de varias toneladas de oro.
—¿Te gusta? —me preguntó de pronto una voz desconocida.
Me giré y vi a una mujer envuelta en un rebozo negro. Pensé que sería una beata, de esas que se dedican a cuidar iglesias. No tenía más de treinta años, pero a mí me pareció más vieja que una tortuga con artritis.
—Está bonito —reconocí admirando el extraño diseño de grecas que formaban un laberinto.
La mujer me miró detenidamente, como si tuviera vista de rayos X y quisiera analizarme hasta el páncreas para ver si era un buen niño.
—Este guaje es mío —señaló— pero te lo voy a regalar.
—Gracias —dije, aunque pensé “¡ojalá hubiera sido dueña de un candelabro de oro!”
—Son tiempos difíciles e hiciste tu primera comunión —continuó la mujer—, veremos si estás preparado para conocer las cosas buenas y malas del mundo.
La mujer tomó el guaje y lo depositó en mis manos. Algo en su interior se movió soltando un chasquido.
—¿Son canicas? —pregunté interesado.
—Es más que eso —sonrió de manera misteriosa—, es un espectromex.
Creo que la mujer vio mi cara de ignorancia, porque aclaró:
—Es un espectro, un fantasma.
Más que miedo sentí un poquito de desilusión, sinceramente en ese momento hubiera preferido las canicas. Tenía muy buen tino.
—¿Y para qué quiero yo un fantasma? —dije sin pensar.
—Puedes usarlo para muchas cosas —sugirió la mujer—, como adorno en tu casa; de veleta en la azotea o si tienes imaginación podría ser tu mascota.
La respuesta me pareció aceptable e imaginé a mis amigos verdes de la envidia. Nada de vulgares perros o insípidos gatos, mi mascota sería un fantasma de carne y hueso, bueno, de ectoplasma y vapor.
—Cuídalo mucho —me recomendó la mujer—. Evita que le dé el sol directamente porque se puede manchar, tampoco lo mojes ya que tiende a encogerse, y si se daña, guárdalo en su guaje y colócalo en un lugar seco; pero sobre todo, y esto me lo tienes que prometer, no intentes modificarlo ni hacerle ningún tipo de cocimiento.
Juré solemnemente cuidarlo aunque la última recomendación no la entendí. Estaba ansioso por llegar a casa y estrenar al fantasma, además era mejor regalo que ese suéter de mangas desiguales que tejió mi madre.
Esa misma tarde, a solas en mi cuarto, rompí un sello de papel de china del guaje y de inmediato brotó una espesa neblina que poco a poco dio cuerpo a mi espectro; pero no creas que era un fantasma ojeroso y desarrapado, con cadenas y esas cosas que sacan ahora en el cine. Mi fantasma era muy elegante y relamido, igualito al retrato que aparece al frente del guaje, un poco paliducho eso sí, como en blanco y negro. Tenía una levita ajustada con los faldones cruzados por delante, leontina con reloj en el bolsillo izquierdo y llevaba en las manos una pequeña maletita al estilo de los agentes viajeros.
Por la ropa y los accesorios no debía ser muy antiguo, aún había gente vestida así. Tampoco tenía manchones de sangre o rastros de una muerte violenta. Te lo enseñaría ahora mismo, pero hice una promesa de no volverlo a sacar. Además le falta poco tiempo para que caduque y se evapore.
¿Por qué estás pelando los ojotes así? ¿A poco no sabías que ciertos fantasmas tienen fecha de caducidad? A lo mejor me estoy adelantando, voy a tener que meter reversa para que no te enredes.
Como es natural no fue fácil convencer a mis padres de mi regalo espectral. En cuanto lo vio mi madre flotando sobre el comedor, soltó un grito:
—¡Cristo del huerto! ¡Ya nos embrujaron la casa!
Y de inmediato corrió por el agua bendita, un montón de ajos y tres estampas de San Ignacio contra el demonio.
Justo antes de que hiciera una limpia, le dije que el fantasma era mi nueva mascota.
—Pero Chema… —suspiró mi madre desesperada—. ¿Qué te dije sobre traer más alimañas a la casa?
El comentario venía al caso porque para ese entonces yo ya había tenido un gato, dos perros, media docena de arañas de patas rojas y un grillo perfectamente amaestrado.
—Un fantasma no es una alimaña —repliqué indignado—. Y que yo sepa, no hay que estar recogiendo sus desperdicios, no necesita ni chiquero ni bebederos ni caja con arena.
Mi madre reconoció que viéndolo de esa manera, un fantasma resultaba una mascota muy higiénica.
—Ya me imagino lo que habrá costado —bufó mi padre mirando de reojo al espectro. Era evidente que le daba desconfianza su aspecto de catrín y su leontina de oro.
—Fue gratis —revelé con una gran sonrisa—. Una señora me lo regaló por mi primera comunión.
Mis padres sí que se escandalizaron.
—¡Chema!, ¿no te he dicho que no aceptes regalos de desconocidos? —exclamó mi madre.
—Además no es de buena educación recibir regalos tan costosos —repuso mi padre indignado.
—Imagínate lo que van a pensar los vecinos —resopló mi madre.
Mi padre insistió en devolver el misterioso guaje a la mujer y esa misma noche regresamos a las criptas de San Francisco; pero para mi suerte, no había nadie, ni nada… Alguien se había llevado todo, incluyendo los tesoros. Nunca supimos si las joyas regresaron a sus respectivas iglesias o si las cruces con rubíes terminaron adornando la peineta de la mujer de algún jefe militar.
A mis padres no les quedó más remedio que aceptar que me quedara con el guaje mientras decidían si había que tirarlo o no; pero al pasar los días todos se dieron cuenta de que Leopoldo, pues así le puse al espectro, no tenía nada de malo. Era un fantasma tranquilísimo y para ser sinceros, algo aburrido.
Al principio pensé que me contaría relatos ultrasangrientos, de esos a los que son aficionados los fantasmas; pero Leopoldo jamás narró nada ni respondió a mis preguntas sobre su condición espectral. Estaba a punto de enojarme cuando me di cuenta del motivo de su timidez: el espectro tenía la boca cosida: sus labios habían sido zurcidos por dentro y no había modo de separarlos.
Supuse que no se podían armar tertulias con él, así que hice lo mismo que con mis mascotas anteriores: enseñarle algunos trucos, y es que ¿qué caso tenía poseer un fantasma que no sabe hacer nada más que flotar con ojos de vaca hipnotizada?