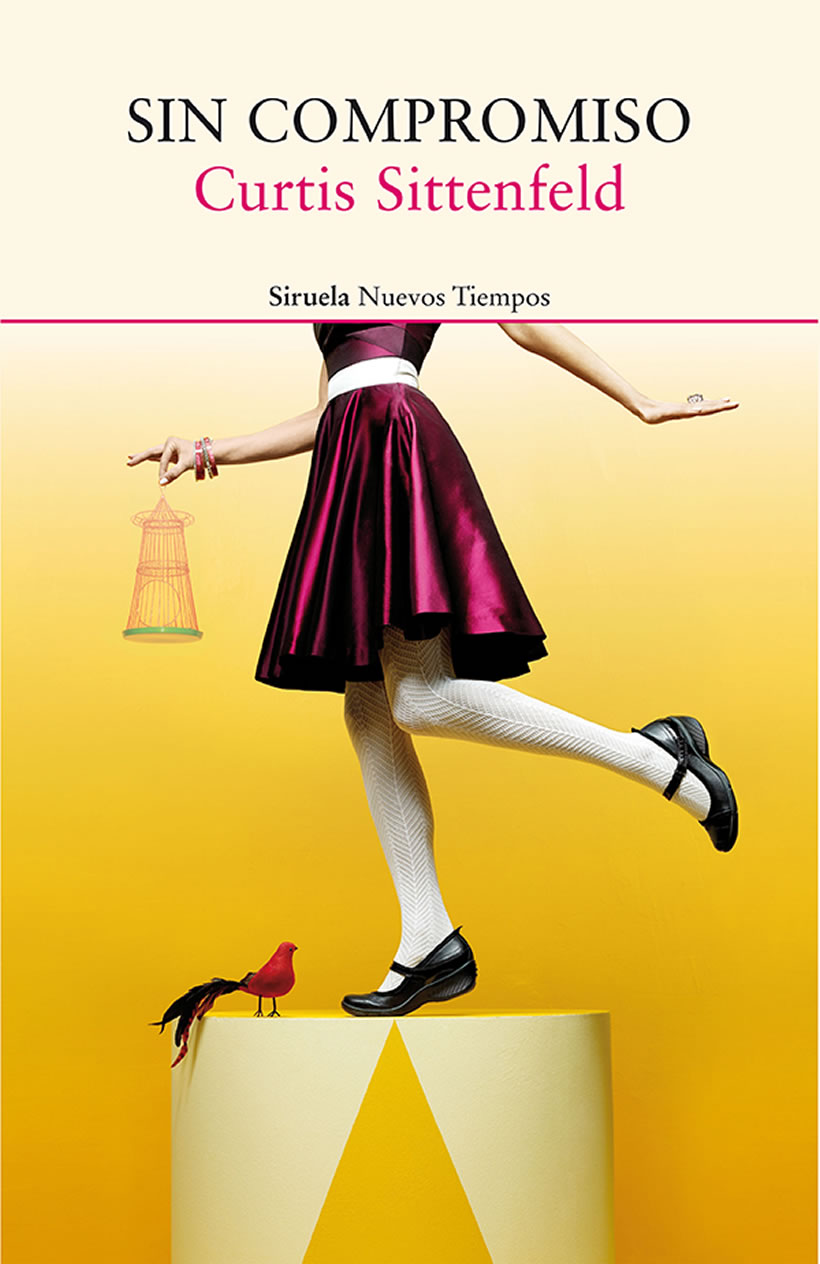
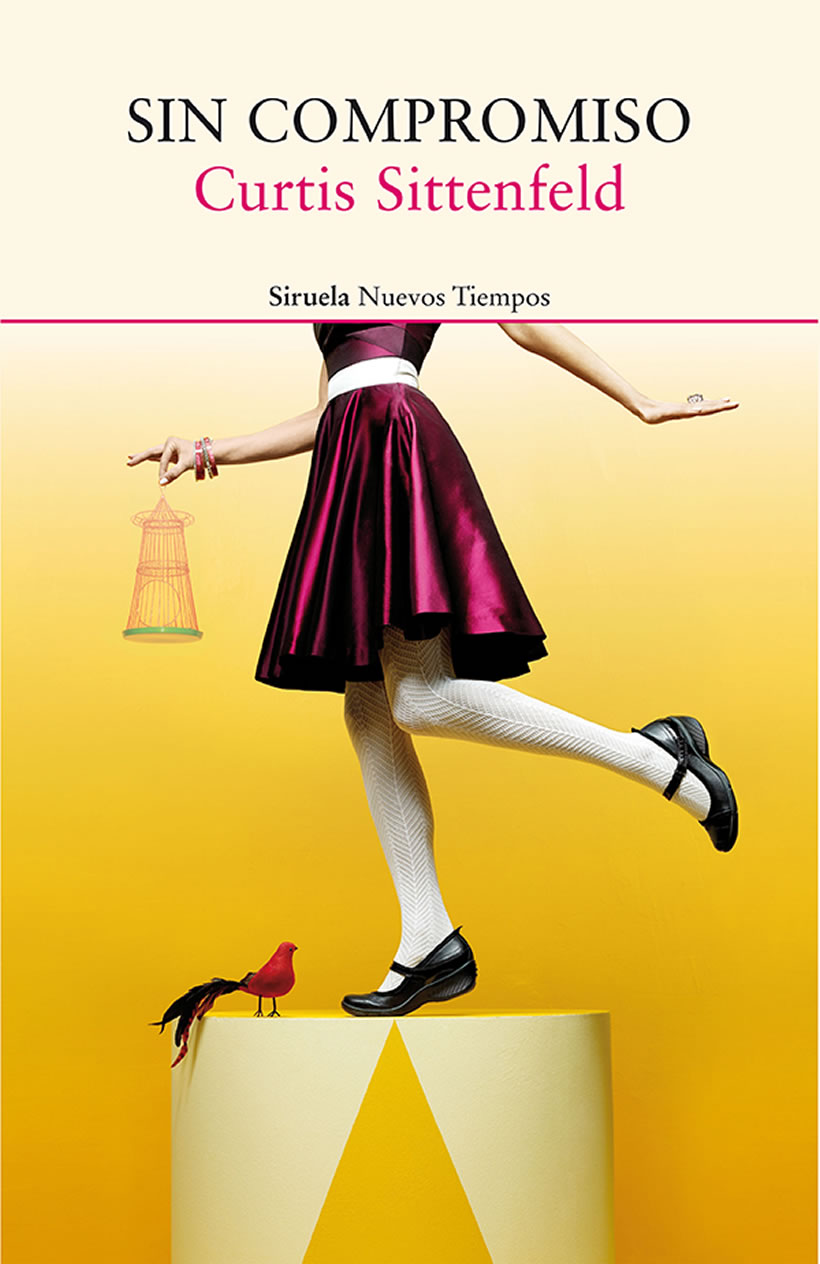

Índice
Cubierta
Portadilla
Sin compromiso
Primera parte
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Capítulo 36
Capítulo 37
Capítulo 38
Capítulo 39
Capítulo 40
Capítulo 41
Capítulo 42
Capítulo 43
Capítulo 44
Capítulo 45
Capítulo 46
Capítulo 47
Capítulo 48
Capítulo 49
Capítulo 50
Capítulo 51
Capítulo 52
Capítulo 53
Capítulo 54
Capítulo 55
Capítulo 56
Capítulo 57
Capítulo 58
Capítulo 59
Capítulo 60
Capítulo 61
Capítulo 62
Capítulo 63
Capítulo 64
Capítulo 65
Capítulo 66
Capítulo 67
Capítulo 68
Capítulo 69
Capítulo 70
Capítulo 71
Capítulo 72
Capítulo 73
Capítulo 74
Capítulo 75
Capítulo 76
Capítulo 77
Capítulo 78
Capítulo 79
Capítulo 80
Capítulo 81
Capítulo 82
Capítulo 83
Capítulo 84
Capítulo 85
Capítulo 86
Capítulo 87
Capítulo 88
Capítulo 89
Capítulo 90
Capítulo 91
Capítulo 92
Capítulo 93
Capítulo 94
Capítulo 95
Capítulo 96
Capítulo 97
Capítulo 98
Capítulo 99
Capítulo 100
Capítulo 101
Capítulo 102
Capítulo 103
Capítulo 104
Capítulo 105
Capítulo 106
Capítulo 107
Capítulo 108
Capítulo 109
Capítulo 110
Capítulo 111
Segunda parte
Capítulo 112
Capítulo 113
Capítulo 114
Capítulo 115
Capítulo 116
Capítulo 117
Capítulo 118
Capítulo 119
Capítulo 120
Capítulo 121
Capítulo 122
Capítulo 123
Capítulo 124
Capítulo 125
Capítulo 126
Capítulo 127
Capítulo 128
Capítulo 129
Capítulo 130
Capítulo 131
Capítulo 132
Capítulo 133
Capítulo 134
Capítulo 135
Capítulo 136
Capítulo 137
Capítulo 138
Capítulo 139
Capítulo 140
Capítulo 141
Capítulo 142
Capítulo 143
Capítulo 144
Capítulo 145
Capítulo 146
Tercera parte
Capítulo 147
Capítulo 148
Capítulo 149
Capítulo 150
Capítulo 151
Capítulo 152
Capítulo 153
Capítulo 154
Capítulo 155
Capítulo 156
Capítulo 157
Capítulo 158
Capítulo 159
Capítulo 160
Capítulo 161
Capítulo 162
Capítulo 163
Capítulo 164
Capítulo 165
Capítulo 166
Capítulo 167
Capítulo 168
Capítulo 169
Capítulo 170
Capítulo 171
Capítulo 172
Capítulo 173
Capítulo 174
Capítulo 175
Capítulo 176
Capítulo 177
Cuatro meses después
Capítulo 178
Capítulo 179
Dos semanas más tarde
Capítulo 180
Capítulo 181
Agradecimientos
Créditos
Para Samuel Park,
admirador de Austen y queridísimo amigo
«Cuando llegue el fin del mundo quiero estar en Cincinnati,
porque allí siempre van con un retraso de veinte años».
Mark Twain
Mucho antes de que llegase a Cincinnati, todo el mundo sabía que Chip Bingley andaba buscando esposa. Dos años antes, Chip —graduado por el Dartmouth College y por la Facultad de Medicina de Harvard, vástago de los Bingley de Pensilvania, que durante el siglo XX habían hecho fortuna con el negocio de las piezas de fontanería— había aparecido, por lo visto con alguna reticencia, en el famosísimo reality televisivo Tal para cual. A lo largo de ocho semanas, durante el otoño de 2011, veinticinco solteras habían convivido en una mansión de Rancho Cucamonga, en California, compitiendo por el corazón de Chip: celebraban citas en las que iban a jugar al blackjack a Las Vegas o a catas de vino en los viñedos del valle de Napa mientras se peleaban y se ponían a parir entre ellas delante del pretendiente y también a sus espaldas. Al final de cada episodio, le daba a cada una o bien un beso en los labios, lo que significaba que continuaba compitiendo, o bien un beso en la mejilla, que quería decir que tenía que volverse a su casa de inmediato. En el último episodio, cuando solo quedaban dos mujeres —Kara, una antigua animadora universitaria de veintitrés años con unos ojazos y una melena rubia rizada, profesora de instituto en Jackson, Misisipi; y Marcy, una dentista morena de veintiocho años, hipócrita pero atractiva, de Morristown, Nueva Jersey—, Chip se puso a llorar como una magdalena y rehusó proponer matrimonio a ninguna de las dos. Ambas eran increíbles, extraordinarias, inteligentes y sofisticadas, afirmó, pero no sentía hacia ninguna de las dos lo que él llamaba «una conexión espiritual». En cumplimiento de las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones, la consecuente diatriba de Marcy quedó reducida a una serie de palabras interrumpidas por pitidos que a duras penas ocultaban su cólera.
—No quiero que conozca a las chicas por haber estado en esa chorrada de programa —le decía la señora Bennet a su marido durante el desayuno una mañana de finales de junio. Los Bennet vivían en Grandin Road, en una amplia casa de estilo Tudor de ocho habitaciones en el barrio de Hyde Park de Cincinnati—. Ni siquiera lo he visto. Pero estudió en la Facultad de Medicina de Harvard, ¿sabes?
—Eso me comentaste —respondió el señor Bennet.
—Después de todo lo que hemos pasado, no me importaría tener un médico en la familia. Llámalo interés si quieres, pero yo más bien diría que es una cuestión de inteligencia.
—¿Interesada tú? —repitió el señor Bennet.
Cinco semanas antes, el hombre había pasado por una revascularización coronaria de urgencia; tras una convalecencia complicadita, hacía pocos días que había recuperado su habitual actitud sardónica.
—Chip Bingley ni siquiera quería presentarse en Tal para cual, pero su hermana lo propuso como candidato.
—Entonces un reality no es muy distinto del Premio Nobel de la Paz, pues en ambos se requiere de candidatos propuestos por terceros.
—Me pregunto si está de alquiler o ha comprado la casa —dijo la señora Bennet—. Eso nos indicaría cuánto tiempo tiene pensado quedarse en Cincinnati.
El señor Bennet bajó su rebanada de pan.
—Teniendo en cuenta que hablas de un completo desconocido, tu interés en los pormenores de su vida me parece desmedido.
—Yo tampoco lo consideraría un desconocido. Trabaja en Urgencias en el Christ Hospital, lo que significa que Dirk Lucas debe de conocerlo. Chip es bienhablado, no como esos jóvenes vulgares que suelen salir en la tele. Y es muy atractivo, además.
—Pensaba que nunca habías visto el programa.
—Me tragué unos minutos de pasada mientras las chicas lo veían. —Miró malhumorada a su marido—. No deberías discutir conmigo; es malo para la recuperación. En cualquier caso, Chip podría haber hecho carrera en la televisión pero decidió volver a la Medicina. Y se nota que viene de buena familia. Fred, estoy convencida de que el hecho de que se haya mudado aquí justo cuando Jane y Liz se encuentran en casa supone un resquicio de esperanza para nuestros problemas.
Las dos hijas mayores de las cinco hermanas Bennet llevaban una década y media viviendo en Nueva York; a causa del susto motivado por la salud de su padre habían vuelto repentina, si bien temporalmente.
—Cariño, si una marioneta hecha con un calcetín, que tuviera herencia y un diploma de Medicina de Harvard, se mudase aquí, tú estarías convencida de que su destino era casarse con una de nuestras chicas.
—Búrlate todo lo que quieras, pero el tiempo no pasa en balde. No, Jane no aparenta los cuarenta que va a cumplir en noviembre, pero cualquier hombre que sepa su edad le dará vueltas y vueltas a lo que ello supone. Y Liz la sigue de cerca.
—Muchos hombres no quieren hijos. —El señor Bennet le dio un sorbo al café—. Ni yo lo tengo claro todavía.
—Una mujer de cuarenta puede dar a luz, pero no es tan fácil como los medios de comunicación nos hacen creer. La hija de Phyllis y Bob ha probado toda clase de métodos y al final se tuvo que conformar con el pequeño Ying de Shanghái. —Se levantó y se miró el reloj de oro ovalado—. Voy a llamar por teléfono a Helen Lucas, a ver si puede organizar algo para presentarme a Chip.
La señora Bennet era quien siempre bendecía la mesa en las comidas familiares —sentía predilección por las oraciones de la Iglesia anglicana— y, aquella noche, apenas hubo pronunciado la palabra «amén», anunció con entusiasmo incontenible:
—¡Los Lucas nos han invitado a su barbacoa del Cuatro de Julio!
—¿A qué hora? —preguntó Lydia, de veintitrés años, la pequeña de las Bennet.
Mary, que tenía treinta, le dijo:
—Hasta que no se haga de noche no puede haber fuegos artificiales.
—Nos han invitado a una prefiesta en Mount Adams —intervino Kitty. Ella tenía veintiséis, la más cercana tanto en temperamento como en edad a Lydia, aunque contraria a las conductas fraternales típicas; iban juntas a todas partes, y era la pequeña quien llevaba por el mal camino a la otra.
—Pero si no os he dicho quién va a estar en la barbacoa. —Desde su extremo de la larga mesa de roble de la cocina, la señora Bennet estaba eufórica—: ¡Chip Bingley!
—¿El llorica de Tal para cual? —dijo Lydia, y Kitty soltó una risita mientras aquella añadía—: Yo no he visto nunca a ninguna mujer llorar lo que lloró él en la temporada final.
—¿Qué es un llorica de tal para cual? —preguntó Jane.
—Ay, Jane —le dijo Liz—. Qué inocente y pura eres. Has oído hablar del programa Tal para cual, ¿verdad?
Jane entrecerró los ojos.
—Creo que sí.
—Pues él salía allí ahí hace un par de años. Era el tío que codiciaban veinticinco mujeres.
—Creo que no os imagináis el terror que ha de experimentar un hombre al verse así de superado en número —comentó el señor Bennet—. Yo muchas veces me echo a llorar, y eso que aquí solo sois seis.
—Tal para cual es degradante para la mujer —dijo Mary.
—Esa es tu opinión, claro —terció Lydia.
—Pero a la temporada siguiente van a ser una mujer y veinticinco chicos; eso es paridad —dijo Kitty.
—Las mujeres se humillan de una manera a la que no llegan los hombres. Están desesperadísimas —replicó Mary.
—Chip Bingley estudió en la Facultad de Medicina de Harvard —dijo la señora Bennet—. No es uno de esos ordinarios de Hollywood.
—Mamá, su ordinariez hollywoodiense es lo único que interesa de él aquí en Cincinnati —le dijo Liz.
Jane se volvió hacia su hermana.
—¿Tú sabías que estaba aquí?
—¿Tú no?
—¿A por cuál de nosotras quieres tú que vaya, mamá? —preguntó Lydia—. Es mayor, ¿verdad? Entonces doy por hecho que a por Jane.
—Gracias, Lydia —comentó aquella.
—Tiene treinta y seis, así que es tan adecuado para Jane como para Liz —contestó la señora Bennet.
—¿Por qué no Mary? —preguntó Kitty.
—No me parece el tipo de Mary.
—Porque es lesbiana y el tal Chip no es mujer —añadió Lydia.
Mary la fulminó con la mirada.
—Lo primero: no soy lesbiana. Y aunque lo fuese, prefiero ser una lesbiana a una sociópata.
Lydia sonrió con superioridad.
—Puedes ser las dos cosas.
—¿Lo estáis oyendo todos? —Mary se volvió hacia su madre, en un extremo de la mesa, luego a su padre, en el otro—. Lydia está fatal de la cabeza.
—Las dos tenéis la cabeza perfectamente —dijo la señora Bennet—. Jane, ¿cómo se llama esta verdura? Sabe distinta a otras veces.
—Son espinacas. Las he estofado.
—A decir verdad —intervino el señor Bennet—, hay un aspecto para el que no os funciona muy bien la cabeza. Sois adultas, tendríais que estar viviendo por vuestra cuenta.
—Papá, vinimos para cuidarte —respondió Jane.
—Pues ya estoy bien. Volveos a Nueva York. Tú también, Lizzy. Ya que eres la única que se niega a aceptar un centavo y, no por casualidad, la única con un empleo de verdad, se supone que debes dar ejemplo a tus hermanas. De lo contrario, te arrastrarán con ellas.
—Jane y Lizzy saben lo importante que es para mí el almuerzo —dijo la señora Bennet—. Por eso siguen aquí.
El acontecimiento al que se refería era el almuerzo benéfico anual de la Liga Femenina de Cincinnati, programado aquel año para el segundo jueves de septiembre. La señora Bennet era miembro de la Liga desde los veinte, aquel año era la presidenta del Comité de Organización del acto y, lamentablemente (como recordaba a menudo a los integrantes de la familia), la enorme presión y responsabilidad de dicho papel le impedían cuidar de su marido durante la convalecencia.
—A ver: la invitación de los Lucas es para cuatro. Lydia y Kitty: tenéis tiempo de sobra para veniros con nosotros y llegar a vuestra fiesta antes de los fuegos artificiales. Helen Lucas va a invitar a unos cuantos jóvenes del hospital aparte de a Chip Bingley, así que sería una pena que os perdieseis la oportunidad de conocerlos.
—Mamá, a diferencia de nuestras hermanas, Kitty y yo somos perfectamente capaces de conseguir novio por nuestra cuenta —replicó Lydia.
La señora Bennet miró al otro extremo de la mesa, a su marido.
—Si alguna de nuestras hijas se casase con un médico, me quedaría satisfecha, sí. Pero Fred: me atrevería a decir que, si eso hace que se vayan de casa, tú también lo estarías.
En el terreno profesional, el señor Bennet no había aportado a la familia gran cosa aparte de una tremenda pero menguante herencia, de modo que sus comentarios sobre la indolencia de sus hijas eran más que ligeramente hipócritas. No obstante, tenía razón. De hecho, a alguien ajeno a la familia se le podía perdonar que se preguntase qué hacían las hermanas Bennet con sus vidas día tras día, año tras año. No era que les faltase educación: al contrario, entre los tres y los dieciocho habían asistido al colegio Seven Hills, una institución mixta acogedora pero exigente donde memorizaban canciones como «Fifty Nifty United States» y colaboraban —en el Seven Hills la colaboración era primordial— con los compañeros de clase en la construcción de enormes estegosaurios o triceratops de papel maché. Más adelante leyeron La Odisea, ayudaron a organizar la feria anual de la cosecha y se fueron de viaje complementario de verano a Francia y China; y, durante todo aquel tiempo, jugaban al fútbol y al baloncesto. La factura acumulada por aquella educación progresista y de gran amplitud de miras ascendía a 800.000 dólares. Luego, las cinco habían ido a universidades privadas antes de embarcarse en lo que podríamos denominar de manera eufemista «carreras sin afán lucrativo», aunque en el caso de algunas de ellas una definición más exacta sería «carreras sin afán ninguno». Kitty y Lydia jamás habían trabajado más de unos cuantos meses seguidos, de niñeras ocasionales o de dependientas en Abercrombie & Fitch o en el Banana Republic del Rockwood Commons and Pavilion. De la misma manera, habían vivido fuera de casa de sus padres durante breves temporadas, experimentos de cuasi independencia que siempre habían terminado en tremendas peleas con antiguas amistades íntimas, vínculos rotos, y el enfurruñado trajín de pertenencias en una cesta de la colada y unas bolsas de basura de vuelta a la casa de estilo Tudor. Lo que ocupaba la mayor parte del tiempo a las hermanas Bennet eran los almuerzos en el Green Dog Café o en el Teller’s, mensajeándose o viendo vídeos en sus móviles, y hacer ejercicio. Un año antes aproximadamente, Kitty y Lydia se habían aficionado al crossfit, la intensa disciplina de fuerza y tonificación que combina levantamiento de pesas, pesas rusas, battle ropes, acrónimos crípticos, la privación de la mayoría de alimentos que no fuesen carne, y una actitud burlona hacia la masa débil e inculta que todavía creía que correr era ejercicio suficiente y que un bagel era un desayuno aceptable. Naturalmente, todos los Bennet excepto Kitty y Lydia formaban parte de esa masa.
Mientras tanto, Mary se aplicaba en su tercer máster on-line, esta vez en Psicología; los anteriores fueron en Justicia Penal y en Administración de Empresas. A pesar de ser la más sencilla de las hermanas a primera vista, Mary consideraba la decisión de vivir con sus padres como prueba de su compromiso con una vida intelectual por encima de las propiedades materiales, además de un reflejo de su aversión al dispendio, dado que su dormitorio de la infancia estaría vacío de no ser porque lo ocupaba con su presencia. Siguiendo esta lógica, la reticencia de la chica a malgastar era verdaderamente ejemplar, pues apenas salía de su cuarto: se clausuraba allí dentro con sus estudios, se acostaba tarde y se levantaba a las tantas. La excepción era una excursión periódica los martes por la noche, pero, si se le preguntaba por aquella misteriosa salida semanal, Mary profería un «No es de tu incumbencia», o eso es lo que respondía cuando los miembros de la familia aún se lo inquirían. Por entonces, Lydia había comentado:
—¿Vas a una reunión de Alcohólicos Anónimos? ¿A un club de lectura lésbico? ¿A una reunión de lesbianas alcohólicas anónimas?
Jane y Liz siempre habían tenido empleo, pero, incluso a ellas, cierta consciencia de la red de seguridad que las protegía les había permitido priorizar sus intereses personales frente a la remuneración. Jane era monitora de yoga, una posición que le habría permitido pagarse el alquiler en una ciudad como Cincinnati, pero no así en Manhattan, y menos aún en el Upper West Side, al que llamaba hogar desde hacía quince años. Mientras que Liz también había pasado la veintena y la treintena en Nueva York, ocupando pisos desangelados sin ascensor a las afueras hasta su reciente mudanza al barrio de Cobble Hill en Brooklyn. La excepción había sido el apartamento en la Setenta y dos con Amsterdam que habían compartido brevemente ambas hermanas después de que Liz se graduase en Barnard a finales de los noventa, un año más tarde que Jane en la misma universidad. Aunque se habían llevado bien como compañeras de piso, la convivencia de las hermanas llegó a su fin cuando Jane se comprometió con un afable analista de inversiones financieras llamado Teddy; el desasosiego que le producía a la señora Bennet que Jane y Teddy vivieran juntos antes de casarse se vio apaciguado por el título de Cornell y el lucrativo empleo que ostentaba. Ay, pero el descubrimiento incipiente de la atracción de Teddy por los hombres terminó descartando la posibilidad de una unión con Jane, si bien mantuvieron una buena relación y una o dos veces al año Liz y Jane quedaban con él y con su apetecible pareja, Patrick, para un brunch.
Liz se había pasado toda su vida profesional trabajando en revistas, ya que la contrataron al salir de la universidad para hacer de verificadora de datos en una publicación semanal famosa por su incisivo tratamiento de la política y la cultura. De allí saltó a Mascara, una revista femenina mensual a la que llevaba suscrita desde los catorce años, atraída a partes iguales por sus actitudes feministas a la par que por un entusiasmo desacomplejado por los zapatos y los cosméticos. Empezó de ayudante de la editora, luego fue editora asociada, a continuación, editora de crónicas; pero al cumplir los treinta y uno, al darse cuenta de que su pasión radicaba más en contar historias que en editarlas, se convirtió en redactora de Mascara, puesto que todavía ocupaba. Aunque escribir solía pagarse peor que editar, Liz creía que tenía el trabajo de sus sueños: viajaba con regularidad y entrevistaba a expertos (en ocasiones, famosos). Sin embargo, sus logros no impresionaban a su familia. Después de tanto tiempo, su padre continuaba fingiendo que no recordaba el nombre de la revista. «¿Qué tal van las cosas por Pintaúñas?», le preguntaba, o «¿Alguna novedad en Pintalabios?». Mary le decía a menudo que Mascara reafirmaba los estándares de belleza opresivos y elitistas; ni siquiera a Lydia y Kitty, que no tenían ningún problema con los estándares de belleza opresivos y elitistas, les interesaba lo más mínimo la publicación, probablemente porque no eran aficionadas ni a revistas ni a libros y reducían su experiencia lectora a las pantallas de sus teléfonos.
Y aun así, por más que a sus allegados les importase un bledo el oficio de Liz, su naturaleza flexible era lo que le había permitido quedarse en casa durante la convalecencia de su padre, y la situación era parecida para Jane, que se había cogido una excedencia del centro de yoga donde estaba contratada. Cinco semanas antes, las dos hermanas habían viajado a Cincinnati con incertidumbre, y gran angustia, por el resultado de la operación del señor Bennet. Para cuando quedó claro que se recuperaría por completo, Liz y Jane estaban más que implicadas tanto en su recuperación como en las tareas domésticas del día a día: iban a comprar a la tienda y preparaban comidas aptas para alguien afectado por una cardiopatía; se turnaban para llevar al padre a las consultas de los médicos, incluido el ortopedista que le trataba el brazo que se había roto cuando perdió el conocimiento y se cayó escaleras abajo en el rellano de la segunda planta durante el incidente coronario con el que comenzó todo (no podía conducir, porque todavía llevaba el brazo derecho enyesado). Además, aunque hasta el momento no habían logrado grandes progresos, Liz y Jane pretendían adecentar las condiciones de abarrotamiento y suciedad en las que la casa de estilo Tudor había ido degenerando.
Si bien sus hermanas podrían, en teoría, haber llevado a cabo dichas tareas, las más jóvenes no parecían estar por la labor. A pesar de andar también angustiadas por el incidente del padre, no se trataba de una angustia que las moviese a alterar sus horarios cotidianos: Lydia y Kitty continuaron con su crossfits y sus comidas de horas en restaurantes, mientras que Mary salía de su cuarto cuando menos se lo esperaban para liar a algún miembro de la familia en una discusión sobre la mortalidad. Un día que estaba observando en la cocina, cómo su padre se bebía el líquido a base de hollejo de semillas de psilio en polvo que debía contrarrestar los efectos astringentes de los calmantes, Mary declaró que consideraba la visión cíclica de la vida de los indios americanos nativos mucho más avanzada que la proclividad occidental a buscar remedios imposibles, momento en el cual el señor Bennet había vertido el resto del brebaje en el fregadero, dijo: «Por Dios, Mary, cierra el pico», y se largó.
La señora Bennet expresó gran preocupación por el problema de su marido (de hecho, apenas era capaz de hablar de la tarde en la que lo hospitalizaron sin echarse a llorar al recordar el susto que se había pegado), pero no podía hacerle de enfermera ni de chófer a causa de sus muchas obligaciones para el almuerzo de la Liga Femenina.
—¿Y si le pides a otro miembro del comité que se encargue y tú eres la presidenta el año que viene? —le había preguntado Liz un día cuando el señor Bennet todavía estaba en el hospital. Su madre la miró horrorizada.
—Mira, no quiero ni oír hablar de eso. Lizzy: todos esos artículos que se ofrecen en la subasta silenciosa… Soy yo quien lleva el recuento.
—¿Y por qué no creamos una hoja de cálculo on-line que pueda ver todo el mundo, entonces? —Como a la señora Bennet no se le daba muy bien la informática, la hija añadió—: Yo te ayudo.
—Ni hablar. También soy quien ha estado hablando con la florista, y quien tuvo la idea de hacer servilletas con la insignia de la liga. No se pueden delegar cosas así, a medio hacer.
—¿Es que mamá odia en secreto a papá? —le preguntó Liz a Jane al día siguiente mientras corrían—. Porque no le está prestando ningún apoyo.
—Yo creo que no quiere afrontar lo grave que podría haber sido el asunto.
Sin embargo, tras la vuelta del señor Bennet a casa, Liz se preguntaba no si se había equivocado en lo de la antipatía de su madre hacia su padre, sino si sería algo que llevara en secreto. Aunque sus padres reanudaron sus comidas juntos en el Club de Campo de Cincinnati tan pronto como el señor Bennet tuvo energías, la pareja llevaba vidas tremendamente separadas dentro de aquella casa de estilo Tudor. De hecho, su padre ya no se quedaba en el dormitorio de matrimonio, sino que dormía en una estrecha cama trineo en su despacho de la segunda planta, un arreglo que databa de antes de su estancia en el hospital. Cuando Liz le preguntó a Mary cuánto tiempo llevaban así, esta entrecerró los ojos y respondió:
—¿Cinco años? Lo mismo, no sé, ¿diez?
Para mayor consternación de Liz, a pesar de que el doctor Morelock había hablado de forma explícita de la importancia de que el señor Bennet se ciñese a una dieta baja en carnes rojas, sal y alcohol, la señora Bennet había dado la bienvenida a su marido con un aperitivo consistente en whisky y Cheetos seguido de un filete de ternera. Cuando la cena de la siguiente noche fue un asado, Liz le pidió con discreción a su madre que se plantease hacer pollo o salmón.
—Pero es que a Kitty y Lydia les gusta el asado porque es comida de cavernícolas —protestó ella.
—Pero es que papá ha tenido un ataque al corazón —replicó Liz.
A partir de aquella noche, Jane y ella se habían turnado para preparar la cena. También convinieron en quedarse en Cincinnati hasta el fin de semana después del almuerzo de la Liga Femenina. Liz no confiaba demasiado en que su madre fuese a tomar la iniciativa y se ocupase de su marido llegado ese momento, sino que más bien esperaba que este, ya sin el yeso, cuando hubiese avanzado bastante en el tratamiento o lo hubiese terminado y hubiese recuperado la capacidad de conducir, fuese capaz de cuidar de sí mismo.
—Toca el claxon para que tu madre sepa que la estamos esperando —dijo el señor Bennet.
En medio del gran camino circular de entrada a la casa de estilo Tudor, aguardaban para ponerse en marcha hacia la barbacoa de los Lucas, Liz al volante del Lexus de su madre, su padre en el asiento del copiloto y Jane detrás.
—Ya lo sabe —le respondió, y el señor Bennet se inclinó hacia delante y, con el brazo izquierdo, el que no tenía enyesado, tocó el claxon por su cuenta.
—Caray, papá. Ten un poco de paciencia.
Para desplazarse, los Bennet necesitaron nada más y nada menos que tres coches: Lydia y Kitty iban en el Mini Cooper de Kitty, y Mary insistió en que cogería su Honda híbrido. «Así no hay problema si papá se cansa y tiene que irse antes», había dicho la señora Bennet mientras deliberaba con Liz y Jane en la cocina sobre el bizcocho ligeramente aplastado, adornado con frambuesas y arándanos que había hecho esta última.
En la entrada, Liz se volvió hacia su padre.
—¿Ansioso por conocer al famoso Chip Bingley?
—A diferencia de vuestra madre, a mí me da igual con quién os caséis o si os casáis siquiera, francamente. No es una institución que haya hecho mucho por mí, bien lo sabe Dios.
—Bonita reflexión; gracias por compartirla. —Liz le dio unas palmaditas en la rodilla a su padre.
La señora Bennet apareció en la puerta de atrás de la casa con aspecto aturullado y gritó:
—Dadme un minuto.
Antes de que les diese tiempo a decir nada, se esfumó de nuevo.
Liz le echó una mirada a Jane por el retrovisor.
—Jane, ¿tú estás nerviosa por ir a conocer a Chip?
Jane miraba por la ventanilla; tenía un semblante tan sosegado que a veces costaba discernir si estaba disgustada o simplemente pensativa. En cualquier caso, nunca había participado de buen grado en las bromas que tanto gustaban al padre y al resto de las hermanas.
—Supongo —respondió, mientras la señora Bennet salía de la casa.
—Qué detalle por tu parte que te vengas con nosotros —le gritó su marido por la ventanilla abierta.
Liz puso en marcha el motor mientras su madre se metía en el asiento de atrás.
—Ha sonado el teléfono y era Ginger Drossman, que nos invitaba al brunch. Por eso he tardado tanto. —Se inclinó hacia delante para echar una ojeada al asiento delantero y un matiz de preocupación endureció su semblante—. Lizzy, yo creo que, si corres, te da tiempo a ponerte una falda.
En la adolescencia o a los veintitantos, una insinuación así la habría irritado, pero a los treinta y ocho, a Liz le parecía que pelearse con su madre por la vestimenta era ridículo. Contestó animadamente:
—Qué va, estoy cómoda.
Aunque su madre no fuese capaz de reconocerlo, los pantaloncitos que llevaba eran extremadamente elegantes, al igual que la blusa blanca sin mangas y las sandalias de esparto.
Jane hizo un comentario cuando empezaron a recorrer el caminito que llevaba a la carretera:
—Yo creo que Lizzy va guapísima.