


Carolin Philipps nació en Baja Sajonia en 1954. Estudió historia e inglés. Es maestra de bachillerato en Hamburgo y escribe obras para niños y jóvenes desde 1989. Se interesa sobre todo en temas que tratan de niños y jóvenes, así como en temas políticos de actualidad. En 2000 obtuvo Mención de Honor del Premio para la Paz y la Tolerancia de la UNESCO por su novela Milchkaffee und Streuselkuchen (Café con leche y pastel). Sus obras han sido traducidas a múltiples idiomas.
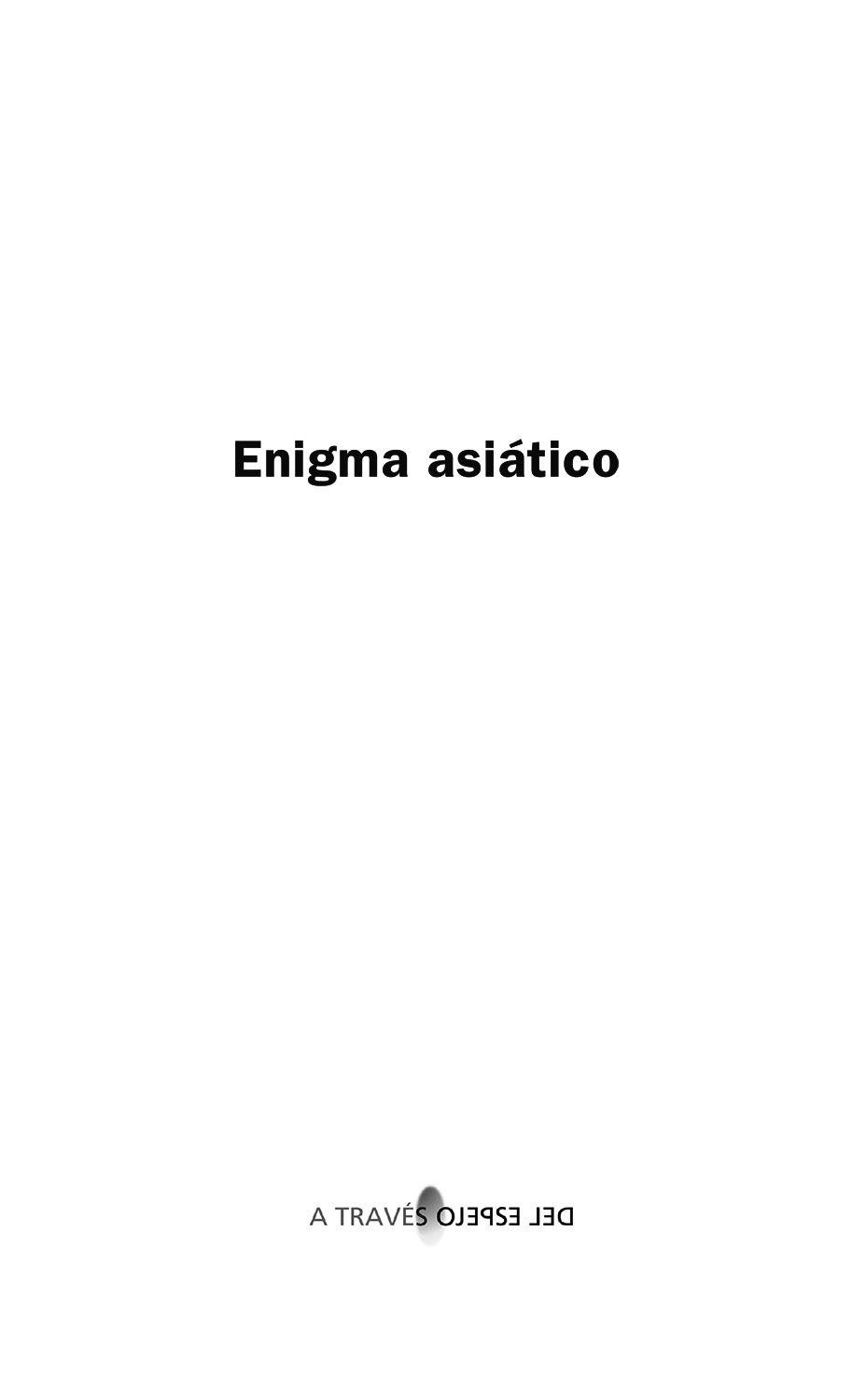
Traducción del alemán
María Ofelia Arruti

Primera edición en alemán, 2004
Primera edición en español, 2008
Sexta reimpresión, 2014
Primera edición electrónica, 2016
© 2004, Verlag Carl Ueberreuter, Viena
Título original: Weisse Blüten im Gelben Fluss
D. R. © 2008, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Editores: Miriam Martínez y Carlos Tejada
Diseño de forro: La Máquina del Tiempo®
Traducción: María Ofelia Arruti
Comentarios:
librosparaninos@fondodeculturaeconomica.com
Tel.: (55)5449-1871
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-4635-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
La vida sólo se puede entender hacia atrás,
pero hay que vivirla hacia adelante
S0REN KIERKEGAARD
Lea agitó desesperadamente los brazos en el aire para amortiguar la caída. Aun así, se dio un golpe bastante fuerte con el piso de tierra. Se quedó ahí sentada, sobándose la espalda. Desde arriba, la miraban sorprendidas las personas que la rodeaban. Manos compasivas se extendieron hacia ella, como si hubiera caído en la jaula de los leones y en cualquier momento pudiera ser devorada.
Pero en realidad estaba tendida en la reproducción de la tumba del primer emperador chino, en medio de los famosos soldados de terracota, la principal atracción de la gran exposición que albergaba el museo.
Se puso de pie con las rodillas aún temblorosas. Junto a ella se erguían con todo y su armadura las grandes figuras de un metro ochenta del ejército de terracota. Lea, con su metro y cincuenta y dos centímetros de estatura, se sintió aún más pequeña que de costumbre. Sin inmutarse, los soldados seguían mirando hacia el frente, cada uno con rasgos distintos en el rostro: había unos con bigote o largas barbas, otros con el ceño fruncido y la mirada furiosa, algunos pensativos o incluso pícaros y contentos.
—¡Está prohibido entrar en la galería de las figuras! —exclamó desde arriba un guardia furioso—. ¿Cuántas veces debo decirlo? Apenas me doy la vuelta se aprovechan. Si todos hicieran lo mismo, las figuras se harían pedazos. ¡Sube ahora mismo! Espero que no hayas roto nada.
Extendió la mano hacia ella.
—Alguien me empujó. No me caí a propósito. ¡Ni que me gustaran los moretones! —le replicó Lea furiosa.
Ignorando la mano del guardia, trepó a gatas hacia arriba.
—Por lo menos no te lastimaste —dijo el guardia mirando a Lea sacudirse su vestido para quitarse el polvo—. La próxima vez no te acerques tanto al barandal. Es peligroso con tanta gente. Uno se puede caer fácilmente.
“Gracias por la advertencia —pensó Lea—, aunque llegó demasiado tarde.” Por lo menos pudo tener una vista totalmente privilegiada de los soldados de terracota. Tenía el encargo de escribir un artículo sobre la exposición para el periódico escolar y esto le daba buena tela de donde cortar. Un buen periodista utiliza incluso las adversidades como material para escribir, pensó contenta y, sacando de su mochila una libreta y un lápiz, se paró frente a uno de los tableros que relataban la historia de las figuras.
Suspirando, comenzó a leer. Mañana tenía que entregar el artículo a primera hora para que lo aprobara la junta de redacción y saliera publicado en la siguiente edición del periódico escolar.
Al principio le había preocupado tener poco material, así que rápidamente se metió de lleno en la información de los tableros.
Así leyó que el primer emperador chino, Shi Huang Di, vivió de 259 a 210 a.C. y fue el primero en unir muchos estados individuales en un gigantesco reino. Todos los niños de China conocían su nombre y las muchas historias que se contaban sobre su vida.
Supuestamente, el emperador había buscado desesperadamente y desde su juventud una hierba que, según la leyenda, debía proporcionarle la inmortalidad. Durante muchos años envió inútilmente una expedición tras otra para que la buscaran en las montañas del mar de Oriente.
Finalmente, el emperador tuvo que comprender que también él, el hombre más poderoso de su época, debía morir algún día.
Ya lo había presentido desde hacía mucho tiempo: paralelamente a su búsqueda de la inmortalidad y poco después de su ascenso al trono empezó a construir una tumba gigantesca. Como no sabía qué le esperaba después de la muerte, mandó crear un imponente ejército de terracota de más de ocho mil hombres que debía protegerlo en el más allá.
El lápiz de Lea volaba sobre la libreta. “¡Pobre tipo! —pensó—. Poseía toda la riqueza del mundo, decidía sobre la vida y la muerte de cientos de miles de hombres y no podía disfrutarlo porque tenía muchísimo miedo a su propia muerte.”
Dos mil años después, setecientos de esos soldados contemplaban rígidos y atentos las interminables filas de visitantes que desfilaban ante ellos: eran la vanguardia del ejército, cuyas reproducciones se mostraban por todo el mundo.
Después de todo, era un ejército de terracota de más de dos mil años de antigüedad y, junto con las pirámides de Egipto, los jardines de Semiramis en Babilonia y otros monumentos de la Antigüedad, era considerado como una de las ocho maravillas del mundo.
En 1974 unos campesinos de los alrededores de la aldea Xiyang, en la provincia china de Shaanxi, encontraron restos de cerámica mientras construían un pozo. En ese lugar siempre había pasado lo mismo. A veces sólo se hallaban pedazos, otras veces aparecía una pierna completa o incluso una cabeza. Pero los campesinos, supersticiosos, siempre volvían a enterrar sus hallazgos, pronunciando fórmulas mágicas para defenderse de los malos espíritus.
Sin embargo, esta vez los campesinos llevaron su hallazgo a la ciudad más cercana, donde inmediatamente llamó la atención. Los arqueólogos determinaron que aquellos pedazos habían estado bajo tierra desde hacía dos mil años y que pertenecían a la tumba del primer emperador chino. Así empezaron las excavaciones y se hicieron nuevos hallazgos que entusiasmaban al mundo.
Con su libreta en la mano, Lea se paseaba de vitrina en vitrina. En una sala del museo se proyectaba una película sobre el lugar del hallazgo. Diversas escenas mostraban cómo se construyó la tumba: durante treinta y ocho años, setecientos mil obreros trabajaron en la tumba, que abarcaba más de cincuenta metros cuadrados y debía construirse como un palacio lleno de suntuosos tesoros. Para proteger la tumba de saqueos, se construyeron aspilleras ocultas cuyas flechas se disparaban automáticamente sobre los posibles ladrones.
El suelo de la tumba formaba el mapa de China, y en él se señalaban con mercurio los ríos y los mares. En el techo estaba pintado el cielo con el sol, la luna y las estrellas.
Antes de que la tumba quedara enterrada bajo ciento quince metros de tierra, se encendieron en su interior miles de velas. Estaban hechas de grasa humana y aceite de pescado para que ardieran mejor durante más tiempo. Todas las concubinas que no le habían dado un hijo a Shi Huang Di fueron enterradas vivas junto con él, al igual que los arquitectos y los constructores.
Al terminar la proyección, Lea se mantuvo sentada mientras los demás visitantes salían. Siempre que oía algo o veía una película sobre China sentía un vuelco en el corazón. Los campos de arroz, el río con los búfalos de agua y la gente le resultaban infinitamente familiares y, al mismo tiempo, lejanos. Lea esperó hasta que volvió a empezar la película.
La tumba del emperador se encontraba al sur del río Wei, a una hora de vuelo desde la capital china, Beijing, que en Europa llamaban Pekín. Beijing, donde ella había nacido hacía dieciséis años.
Eso era todo lo que sabía sobre su vida en China. Nadie conocía en qué calle u hospital había nacido. ¿Cómo habían muerto sus padres? ¿Tenía hermanos? Lo ignoraba. Y no había nadie a quien pudiera preguntárselo.
Lo único que sabía es que había vivido en un orfanato en las afueras de la ciudad hasta que Hanne y Jost Kaufmann la adoptaron y la llevaron a Alemania.
Lea Kaufmann. ¿Alguna vez tuvo un nombre chino? No lo sabía y sus padres adoptivos tampoco.
A Lea no le quedaba más que reírse cuando pensaba en el desconcierto que suscitaba su nombre en relación con su aspecto asiático. Dondequiera que lo pronunciaran, la gente se sorprendía cuando se daba cuenta de que aquel nombre alemán pertenecía a una joven con cabello negro y ojos rasgados.
Más sorprendidos se mostraban cuando Lea hablaba: las palabras en alemán fluían de su boca sin problemas, sin acento y con un vocabulario que superaba al de la mayoría de los jóvenes de su edad.
En cambio, no hablaba ni entendía chino, y mucho menos lo podía leer o escribir. Sus padres, que trabajaron mucho tiempo en Beijing y hablaban algo de ese idioma, la inscribieron a los ocho años en una escuela en la que todos los sábados por la mañana los niños de origen chino se reunían para aprender el idioma de sus padres.
A Lea nunca le gustó aquello. No entendía por qué tenía que aprender un idioma que jamás iba a necesitar. Los otros niños regresarían algún día a China con sus padres para estudiar o conocer a sus abuelos. Pero para ella no tenía sentido. Además, ellos hablaban chino en casa, con su familia.
Lea no conocía a nadie en China. Sabía que sus verdaderos padres estaban muertos y que Hanne y Jost la habían adoptado. En casa hablaban alemán, así que Lea se negó a aprender los extraños signos de aquella lengua extranjera y sus padres pronto se resignaron.
Mientras tanto, Lea cumplió dieciséis años, cursaba el primer año de preparatoria y desde hacía medio año que escribía artículos para el periódico escolar; sobre todo noticias del extranjero. Incluso había ganado un premio por un artículo sobre los niños soldados en África. A pesar del estrés que sentía poco antes de entregar un artículo, le encantaba investigar y escribir.
—¡Es normal! —la consolaba su padre, que era periodista—. No importa qué tan pronto empieces, al final siempre te faltará tiempo.
En realidad, a Lea no le correspondía cubrir esta exposición, pero Luca, el encargado de la sección de cultura, estaba enfermo y Lea lo había sustituido porque de todos modos quería ver la exposición.
Un año antes no hubiera ido voluntariamente. Entonces no le interesaba nada que tuviera que ver con China. ¿Qué importancia tenía nacer en Beijing, Nueva York o Toronto? Creció en Hamburgo y ahí estaba su hogar. Igual que sus compañeros, Lea soñaba con viajar a París, Londres o Praga.
Pero entonces inició la semana de talleres en su escuela. Lea quiso tomar el curso de fotografía pero estaba lleno y, por sorteo, terminó participando en un taller de literatura llamado “¿Quién soy? ¿De dónde vengo?”
Goethe, Schiller, Schopenhauer, Nietzsche… todos ellos poetas y filósofos bastante conocidos que plasmaron su origen en poemas, baladas, dramas y ensayos.
Al final de la semana de talleres, Lea sabía quiénes eran y de dónde venían cada uno de ellos. Sin embargo, seguía sin saber quién era ella y de dónde venía.
A Lea le gustaba investigar, así que intentó encontrar una respuesta sobre sí misma. Se puso a leer libros sobre China y su historia antigua y moderna; sobre Mao, Confucio y Buda. Vio todos los documentos al respecto en la televisión y visitó cualquier exposición sobre China por pequeña que fuera.
Pasó una última vez frente a los soldados. Le pareció que, en la penúltima fila, el guerrero de la derecha le guiñaba un ojo y Lea le devolvió el saludo. De cualquier manera, el difunto emperador y sus soldados formaban parte de su historia. Ella se sentía más unida a las figuras que a cualquiera de las personas que contemplaban la exposición.
—¡Qué buenos tiempos aquellos cuando encontraron las figuras! Estaba tan contento de que nos dieran el permiso. No era fácil conseguirlo en esa época —dijo Jost Kaufmann, saboreando con placer el último pepinillo.
—Sé a ciencia cierta cómo molestó nuestra petición a las autoridades chinas —agregó la madre de Lea—. Cuando ya estábamos a punto de darnos por vencidos, finalmente nos dieron la autorización.
Lea miraba extrañada a uno y a otra.
—¿De qué están hablando? ¿Qué permiso?
—Para filmar. Fui uno de los pocos periodistas que pudieron ir a Xi’an a filmar las excavaciones. ¡Fue lo máximo! Una oportunidad única.
—¿Viste los soldados de terracota originales? ¿Estuviste en las excavaciones? Nunca me lo habías contado.
Lea no creía lo que escuchaba. Ella sabía que su padre estuvo en China en 1988; él se lo había contado muchas veces. Estaba enterada de que él y su madre habían vivido dos años en Beijing, conocía las excursiones que habían hecho a los alrededores, a qué personas habían conocido. Esa época en China fue muy importante para sus padres y marcó el comienzo de la carrera de su padre como periodista.
¿Por qué nunca antes mencionaron su viaje a Xi’an?
Durante la cena, Lea habló entusiasmada de la exposición. Fue entonces cuando su padre recordó que ya había visto las figuras, precisamente en el lugar mismo de las excavaciones.
—¿Por qué no me habías contado antes? Hubiéramos podido ir juntos a la exposición. Ustedes sabían que yo iba a ir hoy.
El padre miró a la madre algo confundido y ella movió imperceptiblemente la cabeza.
—Ya sabes —terció la madre—. Vimos tantas cosas en esa época. Uno no puede recordarlo todo. Te hemos contado mucho, pero naturalmente no todo… Ven, vamos a recoger la mesa, todavía tengo que trabajar.
En silencio, pusieron los trastes en el lavaplatos.
—Si piensan ir a la exposición, me gustaría ir con ustedes. Quiero…
—No sé si tenga tiempo para ir —interrumpió el padre—. Hay mucho trabajo en la redacción.
Con estas palabras, se sentó en su sillón y se puso a leer el periódico.
—Yo tampoco sé si pueda —dijo la madre de Lea.
—¿No les interesa conocer las cosas nuevas que han encontrado? Seguramente estas figuras les traerán buenos recuerdos.
—Recuerdos —dijo la madre, aparentemente sumida en sus pensamientos—. ¡Vaya cosa que son los recuerdos!
Y con esas palabras se encaminó a su estudio.
Lea se quedó inmóvil, pensando en el extraño comportamiento de sus padres mientras miraba el periódico tras el cual se escondía su padre para no tener que contestar más preguntas.
¿Le iba a pedir ayuda con su artículo? Después de todo él había estado en las excavaciones y debía saber muchas cosas sobre el primer emperador. Pero al parecer su padre no quería hablar de eso.
Finalmente, Lea tomó su libreta y se sentó frente a la computadora de su cuarto. Escribir un artículo le tomó más tiempo que de costumbre. Seguía pensando en torno a lo sucedido durante la cena. Cada dragón de piedra, por pequeño que fuera, cada estatua de algún dios, cada templo que habían visto sus padres en China, los conocía a través de las descripciones que le habían hecho y las fotografías que le habían enseñado. ¿Cómo pudieron olvidar las figuras de terracota, que después de todo formaban parte del patrimonio cultural de la humanidad?
¡Parecía imposible!
Dos horas después regresó a la sala con el artículo en la mano. Jost seguía sentado en el sillón con el periódico abierto. Roncaba suavemente.
Cuando Lea le tocó cuidadosamente el brazo, se despertó de golpe.
—¿Puedes leerlo?
Él la miró desconcertado.
—Es mi artículo sobre la exposición —insistió Lea, extendiéndole la impresión.
Jost se puso los anteojos y empezó a leer.
Hacían un buen equipo. Él leía cada artículo que Lea escribía para el periódico escolar antes de que ella lo entregara. Corregía su estilo, la ayudaba a estructurar sus ideas o le daba algunos consejos profesionales. Lo mismo hizo esta vez.
—¿Dónde se encuentran las excavaciones, al sur o al norte del río Wei? —le preguntó Jost.
—¡No tengo idea! Nunca he estado allí. Eso es lo que decía el tablero. Puedo quitarlo.
Lea se sentía desilusionada. ¿No tenía nada más que decir sobre su artículo? ¿No iba a agregar nada? Después de todo, él había visto las figuras originales.
Jost la miró con reproche.
—¿Quieres omitir la referencia al lugar? Un periodista responsable no puede eliminar todo lo que no sabe. Escribir es sólo uno de los dos pilares del periodismo; investigar es el otro. Debes acercarte a la verdad tanto como te sea posible, si no tu artículo no vale nada.
Lea suspiró. Sería una larga noche. Jost era conocido por examinar a fondo cada detalle. Probablemente ése era el secreto de su éxito. Por otra parte, Lea se alegraba de que él estuviera dispuesto a hablar de los soldados de terracota. Quizá fue demasiado quisquillosa. Tal vez sus padres realmente habían olvidado contarle al respecto.
Lea siguió a Jost hasta su estudio, donde él se detuvo frente al librero que decía China. Con ayuda de una silla alcanzó un mapa de uno de los estantes superiores, se sentó en el suelo y lo abrió.
Lea se puso en cuclillas junto a él. En el mapa, los lugares y los ríos estaban señalados con caracteres chinos que a ella nada le decían.
—Compré este mapa antes de volar a Xi’an —explicó su padre—. Aquí está Beijing y aquí la capital de la provincia de Xi’an. Ahí alquilamos el taxi en el que fuimos hasta las excavaciones. El chofer se llamaba Wang. Nosotros le enseñábamos inglés y él nos ayudaba con el chino... Aquí es, donde está la marca roja. Tienes razón, la tumba se encuentra al sur del río.
Lea examinó el mapa con curiosidad. Reconoció muchos lugares que había mencionado en su artículo: la montaña Li, donde encontraron oro y jade; el río Amarillo, que serpenteaba a lo largo de miles de kilómetros por el interior del país hasta la ciudad portuaria de Shangai. No lejos de la primera marca descubrió una segunda marca rodeada con un círculo. Estaba ligeramente apartada de la carretera principal en la montaña.
—¿Qué hay aquí? —preguntó Lea señalando el círculo con el dedo.
Jost titubeó. De pronto adoptó la misma expresión de inseguridad que había mostrado durante la cena.
—¿Es una excavación?
—No… no tiene nada que ver con el emperador.
—Pero, ¿por qué pusiste una cruz? Debe haber sido algo importante.
—Es… un pueblo… sólo un pueblo por el que pasamos.
—¿Y qué había en el pueblo?