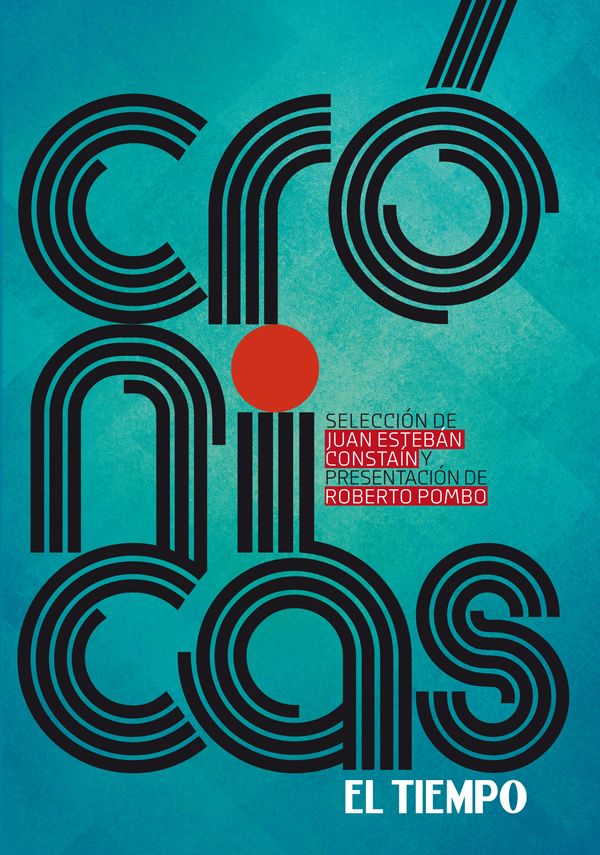
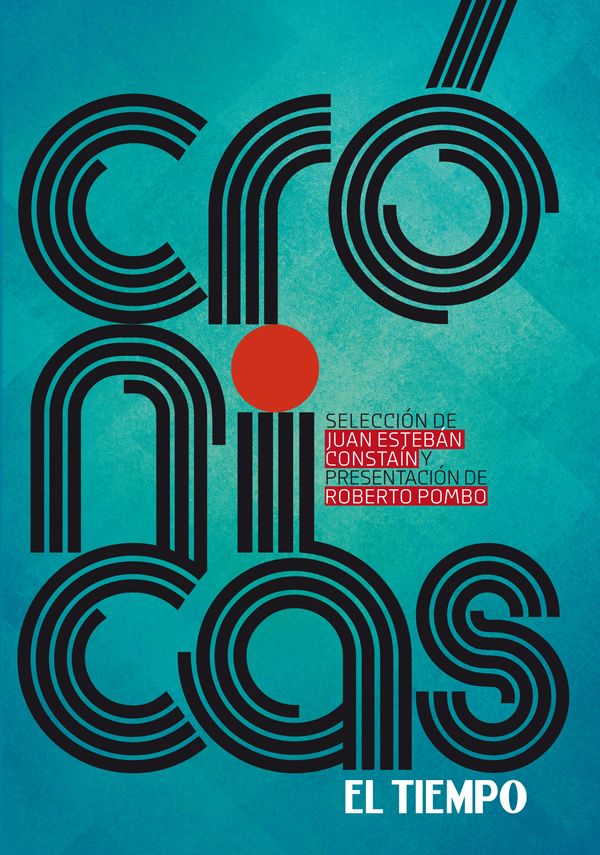
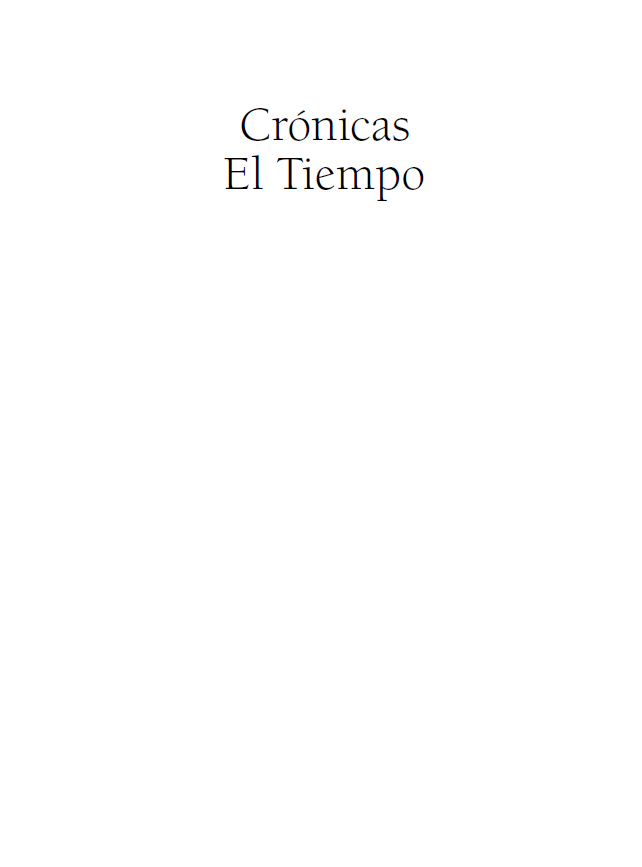
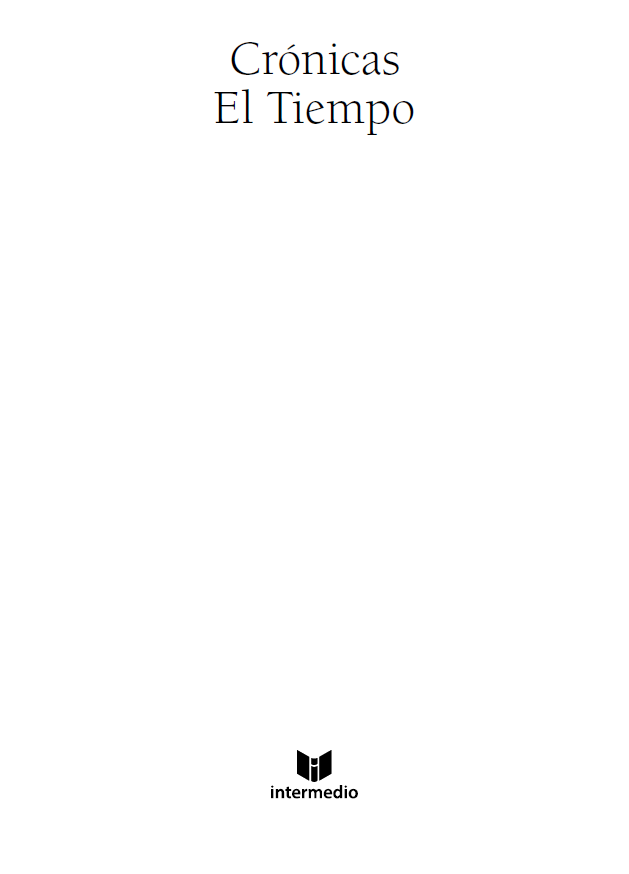
Gracias, lectores
Hace un año exacto decidimos hacer una recopilación de algunas de las mejores crónicas escritas en EL TIEMPO durante el 2013, y a manera de experimento publicamos un libro con el poco original título de Crónicas EL TIEMPO. Fue un éxito.
La idea de la Dirección era la de hacerles un homenaje a los periodistas y colaboradores del diario recogiendo su trabajo en un libro, y a la vez rendirle tributo a la crónica, uno de los géneros más bellos y complejos de nuestro oficio. Decíamos en la presentación de ese primer volumen que la fugacidad del periodismo diario ameritaba el ejercicio de juntar algunos de estos trabajos para que fueran leídos, en paz y tranquilidad, en los ratos libres de nuestros lectores.
Unos pocos de esos ejemplares fueron entregados como regalo de Navidad a algunos de nuestros amigos, y el resto de la edición fue puesta en las librerías para la venta. No fue pequeña nuestra sorpresa cuando nos enteramos de que ese libro -¡de crónicas ya publicadas en el periódico!- se constituyó en un éxito de ventas.
Esa satisfacción nos lleva a publicar esta segunda entrega de Crónicas, no ya solo como un reconocimiento a nuestros periodistas y al género periodístico que lleva ese nombre, sino como un homenaje a ustedes, los lectores, que buscaron la primera edición, la leyeron con detenimiento y la comentaron de forma tan positiva.
De nuevo, de la mano de nuestro compañero Juan Esteban Constaín, columnista, historiador, escritor y periodista de esta casa, quien hizo la selección de esta antología, les entregamos estas Crónicas EL TIEMPO, satisfechos de lo que hemos logrado y con la esperanza de que este libro corra con el mismo destino feliz del anterior.
Roberto Pombo
Director General
EL TIEMPO
El tiempo no se detiene
El año pasado, por esta misma época, salió un libro casi idéntico a este que el lector tiene hoy entre sus manos, ojalá. De hecho el título era el mismo, Crónicas EL TIEMPO, y en él había una selección de algunos de los mejores perfiles y algunas de las mejores crónicas que se publicaron en nuestro periódico a lo largo de todo el 2013.
Claro: parece un ejercicio vano e imposible tratar de fijar en un objeto trascendental por excelencia como un libro, algo que por su naturaleza es fugaz y perecedero, como suelen serlo los artículos que nutren, todos los días, sin descanso, la prensa diaria, que no en vano se llama así y en la que el vértigo de las noticias y el paso implacable y apresurado del tiempo –porque el tiempo no se detiene– hacen que todo o casi todo lo que se dice en ella se diga en el pasado y para el olvido, porque muy pronto, a cada segundo, un nuevo torrente de información llega y sepulta al anterior, sin que hayamos podido apenas digerirlo, cuando ya es un recuerdo, y luego deja de serlo y se nos olvida para siempre a nombre de nuevos olvidos que nos van asaltando y se van sucediendo y relevando y superponiendo sin que nada podamos hacer, menos en esta época en la que las noticias vuelan en cantidades industriales y a velocidades astronómicas, y sacuden sin tregua nuestro teléfono, cada segundo, cada segundo, cada segundo.
Esa es, entre otras cosas, la razón de ser de este libro; la de este libro, la del año pasado, y la de los que vendrán en el futuro, como una tradición que queremos iniciar y que es también un homenaje a nuestros autores y a nuestros lectores. Porque aunque los periódicos de papel suelen morir con el día en que nacieron, en ellos hay también una gran cantidad de textos que reivindican el placer de la lectura, la posibilidad de la reflexión y del debate, y una idea de la perduración que va más allá de la fecha en que se publicaron.
Crónicas, ensayos, reportajes, perfiles: piezas que cuentan una historia o que proponen una visión de las cosas –de cualquier cosa: desde el fútbol hasta la literatura, desde la guerra hasta la paz– y con las cuales podemos seguirles el rastro a los acontecimientos de un año cualquiera, pero quizás de una manera más profunda, sin la extenuante velocidad de las noticias. Más que seguirles el rastro a los acontecimientos, con ellas podemos medirles el pulso, intuir su importancia, descubrir sus alcances y su naturaleza, la parte que no se ve de ellos en las noticias.
Parece increíble (o no, y ahí está el secreto) pero una de las pocas certezas a las que están llegando los gurús que hoy analizan con angustia el futuro incierto de la prensa de papel en el mundo entero, tiene que ver justo con que en ella la gente quiere leer cada vez más contenidos de fondo que le permitan ir más allá de lo informativo y de lo noticioso.
Enriquecer su contexto, digamos, construirlo con textos de todo tipo en los que no hay por qué ahorrar el placer de la lectura ni la profundidad, y en los que incluso los temas que parecen más sofisticados o inútiles o alejados de la realidad inmediata del lector, son los que al final terminarán dándole un repertorio más rico de insumos y de reflexiones para descifrar y comprender su circunstancia, lo que está a su alrededor. El mundo y las noticias. Porque además hay una especie de ecuación romántica que hace que la gente se sienta más cercana o no a los viejos periódicos, y uno de los factores definitorios de esa ecuación, sin duda, es el de la calidad y la calidez de sus contenidos. No solo el rigor y el profesionalismo y la seriedad en el manejo de la información, que es lo mínimo que todos le pedimos a cualquier medio, sino también algo más sutil pero no menos importante: la belleza, por qué no, la generosidad; la posibilidad siempre latente de encontrar una historia que nos conmueva o nos fascine, y que podamos recortar y doblar y meter dentro de un libro, y volverla a leer mucho después, con igual emoción.
Pues este libro no es sino eso: un conjunto de textos recortados y guardados y metidos en un libro, para que ahora otros lectores los abran y los vuelvan a leer, los descubran, los desdoblen, los disfruten y los tengan a la mano. Textos que reivindican la fidelidad con el papel y con la tinta –y aun con los pixeles, ya que todos fueron publicados también en internet– y en los que de alguna manera se recoge una parte muy importante del trabajo que realizan los periodistas y los colaboradores de EL TIEMPO todo el año, todos los días, todos los años. Sin detenerse. Hay aquí de todo: ciencia, poesía, deporte, economía, política, arte: un recuento del año que ya se está acabando, pero un recuento hecho quizás de manera atípica, con algunas de las mejores historias que nos dejó y en las que está su huella.
Esta selección de textos, como todas, es injusta y arbitraria y subjetiva, y estoy seguro de que muchas cosas magníficas, muchísimas, se quedaron por fuera. Pero lo dije también hace un año, en un libro casi idéntico a este que se llamó Crónicas EL TIEMPO: si las antologías no fueran injustas, no existirían. Ese es el riesgo y el gusto de hacerlas. Además cada año es en sí mismo eso, una antología de textos, una suma de relatos que lo cuentan y lo salvan y lo hacen memorable; una oportunidad, de cada quien, para leer. Lo único que detiene al tiempo son las palabras, aunque no se detenga: las palabras de las que está hecho, las palabras con las que lo entendemos, las palabras con las que lo recordamos y lo recortamos y lo olvidamos.
Este libro tiene, a propósito, 65.869 palabras. Espero que las disfruten tanto como yo.
Feliz año.
Juan Esteban Constaín
LA HISTORIA
DE BEATRIZ GARCÉS
Alejandra López González
“Yo no me llamo Beatriz. Me llamo Betty. Betty Garcés. Tengo 31 años. Soy de Buenaventura; claro, el mar. Jamás he visto las ballenas jorobadas. Y la verdad es que al mar le tenía miedo. Eso sí, me sentaba horas a mirarlo y a recibir la brisa única de Buenaventura, que es cálida y me recuerda lo que me inspira. Y el sol; la hora más hermosa del sol es a las cinco de la tarde. Igual que la brisa de Cali. Las cinco de la tarde; esa es mi hora.
“Soy hija de José Garcés e Isabel Bedoya. Tengo dos hermanas, una de 35 y una de veintidós, y mis papás criaron además dos chicas y un chico. Crecimos todos juntos en una casa de dos pisos. En el primer piso vivían los abuelos maternos y en el segundo, nosotros.
“Mi papá es matemático y fue profesor muchos años en el Pascual de Andagoya. Mi mamá enseñó caligrafía, español, sociales, manualidades. Ella fue pintora y artesana. Todavía viven en Buenaventura.
“Mi bisabuelo materno era el saxofonista de la banda del pueblo, y mi abuelo, el hijo del saxofonista, tocaba la dulzaina. Mi abuelo era ciego. Yo bajaba las escaleras pasito, sin que me oyera, y me ponía a escucharlo. Era muy bonito ese momento y ese sonido. Mi abuela materna era sorda. Imagínese: ¡Él era ciego y ella sorda! Ella no lo oía cuando tocaba dulzaina. Estuvieron juntos toda la vida.
“Crecí oyendo arrullos y alabaos. La música del Pacífico ha estado siempre en mi entorno. Lo mismo que las danzas. Hubo una etapa en la que estuve muy sola, muy triste, muy encerrada en mí misma. Tenía como ocho o nueve años. En la parte de atrás de la casa había un cuarto de los libros de mi papá y mi mamá, y ese era mi lugar.
“El primer recuerdo consciente que tengo de empezar a cantar fue un día después de la muerte de mi abuela. Todos estábamos muy tristes y recuerdo que me hice allá atrás en mi lugar, me senté y comencé a cantar. No sé ahora cómo se llama la canción, pero la letra decía: ‘rCuando no consigas a alguien con quien recordar y nada sonría al pasar, mira lejos y piensa en mí y bajito nómbrame…r’. Era la forma de expresar lo que sentía. Porque nadie hablaba conmigo. Todos estaban llorando. Años después me di cuenta de que no estaba tan sola y que todo el mundo me oía cantar. Hasta el que estaba allá en la terraza lavando la ropa me escuchaba.
“En el colegio había una niña que cantaba muy bonito. Se llamaba Tanya. Todos gritaban: ‘Tanya, cantá una canción’. Ella cantaba y todos quedábamos enamorados. ‘¿Alguien más quiere cantar?’. Yo alzaba la mano, cantaba y cuando terminaba me decían: ‘Muy bonito, pero es que a vos no te suena como a Tanya’.
“Mi papá, además de matemático, era salsero. Héctor Lavoe, Willie Colón, el ‘Joe’… Hubo un tiempo en que se reunía mucho con sus amigos, tomando sus tragos, canción tras canción a todo volumen. Nadie dormía. Yo observaba. Me hacía en una esquina, me ponía a jugar con mi muñeca y escuchaba las canciones. ‘rEn los años 1600, cuando el tirano mandó…r’. Esa canción me recuerda a mi papá. La salsa, los arrullos, los alabaos fueron el primer contacto con la música. La memoria musical y el entrenamiento auditivo vienen de ahí.
Betty Garcés está terminando sus estudios en Hannover. Hace parte del Junges Ensemble de la ópera de Gelsenkirchen.

“Mis papás nos sacaron de Buenaventura. Querían alejarnos de todo eso que estaba ocurriendo, protegernos. La primera en irse fue mi hermana mayor, Adriana. Se fue para Cali a estudiar actuación.
“Yo llegué a Cali a hacer décimo y once en el colegio departamental La Merced, un colegio público femenino. Mi primer día de clases fue duro: era la nueva. Con otra chica, éramos las dos negritas del salón. Pensé: ‘Yo aquí no me la voy a dejar montar’. Estaba prevenida. Los primeros días conté que me gustaba cantar. ‘¡Ah! ¡Cantanos!’, me dijeron. Había de todo en mi salón: las maromeras, las que hacían teatro, las que pintaban, las duras de la matemática, las que les gustaba bailar. ¡Nos aceptamos y nos quisimos tanto!
“Ya en Cali entré al Conservatorio. La carrera dura seis años. Ivonne Giraldo, mi profesora, fue la que descubrió mi voz. A mí me gustaba el jazz americano y cantaba jazz solo para mí. Lo hacía igual que cuando era niña. Calladita. Sin que nadie me oyera. Íbamos al jam, pero jamás me atreví a cantar. Hasta que una vez un profesor, al que le tenía mucho miedo, me dijo que siguiera cantando jazz. Me emocioné, seguí asistiendo a sus clases. Pero en ese momento llegó mi profesora Ivonne y me dijo: ‘¡No, usted qué va a cantar eso!
“A la mitad de la carrera llegó Pacho Vergara, el director del taller de ópera en esa época. Hasta el día de hoy me impresiona la forma como él quiso ayudarme. La idea de ir a estudiar a Alemania empezó con él. Yo nunca había pensado en la posibilidad de salir a otro país y especializarme. Pensaba: ‘A mí me gusta mucho cantar, consigo un buen pianista, hago conciertos por toda Colombia y puedo enseñar’. Pacho hizo una colecta entre sus amigos, gente que yo no conocía, para que me pudiera ir.
“Un día me llamó: ‘Venga a mi oficina que tengo que entregarle una parte de la plata para que se la lleve en efectivo’. Yo llegué, entré: ‘Buenas, maestro’. Él sacó varios sobrecitos: ‘Esta es la parte que vamos a meter a la cuenta. Esta es la parte que te vas a llevar en efectivo’. Iba explicando. Luego me dijo: ‘Te vas. Y empezó a llorar’.

“Llegué a Alemania a los veinticinco años. Yo solo conocía Buenaventura, Palmira, Buga, Cali y Armenia. A Bogotá había ido dos veces: la primera, con un grupo del Conservatorio a ver una ópera; y la segunda, a hacer los papeles de la visa.
“Llegué a Colonia los primeros días sin saber nada de alemán. Me recibió Adriana Bastidas, una mezzosoprano colombiana que estudiaba en el conservatorio. Cuando yo estaba comenzando, ella ya estaba terminando. Me acuerdo que en ese entonces ella era la más.
“Luego me fui a Aachen, una ciudad pequeña, a una hora de Colonia en tren. Me fui porque conseguimos un curso de alemán más barato que en Colonia. Ahí vivía en unas residencias estudiantiles y todavía tenía plata de la que me había dado Pacho. Yo quería estudiar con Klesie Kelly Moog en Colonia. Era una profesora afroamericana que me gustaba mucho. Presenté la audición y me fue muy bien. Pero había que hacer el examen para entrar a la escuela. En total se presentaron doscientas personas.
“La audición es en un salón en donde solo están los profesores y el pianista. Hay que llevar las partituras y un programa de lo que se va a tocar. Yo no había entrado y ya estaba buscando la primera ventana para tirarme. Tenía un vestido de flores que me prestó Adriana. Ella también me prestó los zapatos y el maquillaje. Mi nombre era el único que sonaba latino. Estaba afuera esperando el turno y desde ahí alcanzaba a escuchar a los otros cantando. Pensaba: ‘No, yo no lo hago tan bien. Dios mío, ¿será que me voy?’.
“–Betty Garcés –por fin dijo alguien.
“Entré.
“–Buenas tardes, mi nombre es Betty Garcés –todo esto en alemán, ¿no?
“Canté un aria de una ópera de Verdi. Ellos tomaban nota, comentaban, sentía que no me estaban parando bolas. Pero apenas di la primera nota, voltearon a mirarme. Y yo no sabía si eso era bueno o malo.
“De las doscientas, pasamos cuarenta y de esas cuarenta, entramos solo diez. Cuando me admitieron pensé: ‘Lo logramos’. Eso me afirmó. No soy perfecta, pero tengo un no sé qué…
“Cuando estaba haciendo el máster, dos años después de haber llegado, se acabó la plata que me dio Pacho, entonces busqué trabajo en las vacaciones, primero en coros y en la ópera, y en todas partes me decían: ‘Venga tal día o no, es que no necesitamos sopranos’. Un día un colega me dijo que podía trabajar con alguien para cantar misas y justo el día que nos iban a presentar, esta persona se murió. De tanta vuelta, me recomendaron una agencia que da trabajo a estudiantes.
“Trabajé en una fábrica que empaca comida para aviones. Eran ocho horas de pie haciendo lo mismo. Pagaban siete euros la hora. Las jefas eran rusas y no eran muy cariñosas que digamos: si uno estaba muy lento, pegaban un grito en alemán. Cuando entré me di cuenta de que la mayoría eran negros. Yo me sentía como en una cárcel.
“Luego, en otras vacaciones, trabajé en una fábrica de empacar helados. Lo bueno era que uno podía comerse todo el helado que quisiera. Un día, mientras empacábamos, una persona me dijo: ‘Me contaron que cantas. ¡Canta, canta! Y yo: ‘No, no, estamos trabajando’. Entonces le dijo a todo el mundo: ‘Miren, ella canta’. Y todas gritaron: ‘¡Cántanos algo!’. Canté una balada en inglés. En ese instante fue como si hubiera salido el sol. Cuando terminé, ellas empezaron a cantar en ruso. Ese fue el último día en esa fábrica y el único día que las vi reír.

“Ahora estoy terminando mis estudios con la profesora Gudrun Pelker en Hannover. Es un título más alto. En este momento estoy preparando conciertos para presentar exámenes. Termino el próximo verano.
“Quiero estar en las grandes casas de ópera, como la Royal Albert House en Londres o el MET en Nueva York. Sueño hacer el papel de Aída de Verdi o Tosca. Pero en este momento soy Liu en Turandot. Hay que esperar qué pasa con los años. Por ahora, mi mayor anhelo es pulir ese diamante que hay dentro de mí. Y que en él se puedan reflejar todas las luces. Y todas las impurezas”.
EL INOCENTE QUE SE NEGÓ
A SALIR DE LA CÁRCEL
Juan Gossaín
Lo recuerdo como si fuera hoy: estaba comenzando un largo puente festivo.
La noche en que mataron a Luis Carlos Galán, el mejor hombre de mi generación, yo llegué a pasar el fin de semana en Santa Marta con un grupo de periodistas amigos que habíamos estado en Barranquilla para el cubrimiento noticioso de un partido de fútbol, en el que Colombia se jugaba su clasificación al campeonato mundial.
Eran casi las tres de la mañana cuando tuvimos que regresar a Bogotá, de carrera, en el mismo avión que iba por todo el país transportando los paquetes de periódicos. Nunca olvidaré los gritos de un muchacho negro, que desfilaba en medio del sepelio, la cara bañada en lágrimas, y exclamaba con el puño en alto: “Justicia, justicia”. La muchedumbre lo coreaba.
Cuatro días después, el 22 de agosto de 1989, cuando abrí el diario, estuve a punto de desplomarme. En primera página aparecía la foto de un hombre al que acusaban de ser el asesino. Lo reconocí de inmediato por la cabeza calva, los ojos profundos y los tres bigotes que tenía en la cara, uno encima del labio y otros dos a manera de cejas. Nunca en mi vida había visto, ni he vuelto a ver, un par de cejas más grandes, más tupidas y más revueltas que las suyas. Era Alberto Júbiz Hazbum.
Israelí, palestino, egipcio, terrorista
Nos hicimos amigos en Barranquilla, donde yo había vivido pocos años antes, porque él, que era químico de profesión, trabajaba en la empresa de las Supertiendas y Droguerías Olímpica y yo era periodista de una emisora que pertenecía a los mismos propietarios.
Los fines de semana solíamos coincidir jugando dominó y, sobre todo, en fiestas y parrandas. Nos reuníamos en las venerables instalaciones de La Cueva, que había sido refugio de escritores y artistas. Júbiz era tan alegre y expresivo, tan excéntrico y original, que sus amigos lo llamaban cariñosamente el ‘Loco’ Júbiz. Uno de los seres más buenos e inofensivos que uno pudiera tropezarse en la vida. En ese momento tenía 53 años.
En aquella fotografía de la primera página, más ceñudo que nunca, llevaba bajo el brazo un periódico impreso en árabe. Las autoridades informaban que era un terrorista palestino, que había llegado del Medio Oriente especialmente para cometer el crimen, pero luego dijeron que ya no era palestino sino egipcio. A los tres días lo habían transformado en un agente secreto israelí. El episodio hubiera resultado cómico si no fuera tan trágico.
El estadio, Soacha, los hidropónicos
El general Miguel Maza Márquez, que dirigía el DAS, y el coronel Óscar Peláez Carmona, que dirigía la Dijín, lo señalaron públicamente de matar a Galán en la plaza de Soacha. Revelaron, inclusive, que habían encontrado en su apartamento la ametralladora del caso, marca Ingram. Fueron más allá: afirmaron que dos días antes de la muerte, el miércoles 16 de agosto, varios testigos habían visto a Júbiz merodeando sospechosamente por aquella plaza.
Júbiz, que ya estaba recluido en la cárcel bogotana de la Modelo, me llamó a RCN Radio. Le hicimos una extensa entrevista en nuestro noticiero matutino. Contó que, en realidad, la noche del miércoles 16, en la que falsos testigos decían haberlo descubierto en Soacha, él estaba en el estadio de fútbol presenciando un partido de Junior contra Millonarios. Más de treinta testigos, que lo habían visto a lo largo del juego, testimoniaron en su favor.
Fue entonces cuando le cambiaron la fecha, así como le habían cambiado tres veces la nacionalidad. Dijeron que no había sido el miércoles 16 sino el viernes 18, pocos minutos antes del tiroteo, cuando lo vieron en la plaza. Júbiz demostró que a esa hora estaba en un salón de Bogotá asistiendo a unas conferencias sobre la mejor manera de hacer cultivos hidropónicos, los que crecen en agua, no en tierra.
La verdad es que las inundaciones del último invierno lo habían dejado en la ruina, ya que arrasaron con un mediano cultivo de tomates que tenía cerca de Barranquilla, y ante ello tuvo que mudarse a Bogotá en busca de mejores destinos. Por eso estaba aprendiendo agricultura acuática. Esta vez fueron veintiséis los testigos, entre compañeros de curso y una de las profesoras, quienes confirmaron que su declaración era verídica.
–Incluso –dijo la profesora–, esa noche tuve que regañarlo porque se estaba quedando dormido en el salón.
–Lo cierto –me dijo Júbiz, en una nueva entrevista radial– es que me había tomado unos whiskies antes de llegar al curso.
Nada de eso valió ante los investigadores y la perversidad de la justicia: contra toda evidencia, y mientras crecía el desfile de testigos, a Júbiz lo dejaron cuatro años en la cárcel.
Lo que pasó aquella mañana
Acabaron con su vida y con la de su familia. Sus allegados fueron sometidos a vejámenes terribles. La gente los despreciaba en la calle. A su hermano Neyib lo echaron del trabajo. A sus padres, un par de ancianos libaneses, les ocultaron por piedad lo que pasaba con el hijo, para evitarles penas mayores. Murieron sin saber que estaba en la cárcel.
Si ahora reconstruyo una parte de esa historia, es porque hace unos cuantos días, a punto ya de cumplirse veinticinco años del crimen monstruoso contra Galán y de la infamia contra Júbiz, los jueces del Consejo de Estado condenaron a la nación por lo que le hicieron a un inocente. Ordenaron pagarles tres mil millones de pesos a sus herederos y reivindicar su nombre, públicamente y para siempre.
Creo, en consecuencia, que ha llegado la hora de contar lo que ocurrió una mañana de 1993, muy temprano, cuando estábamos trabajando en las correndillas que impone un noticiero radial. Júbiz tenía ya cuatro años de estar preso. El muchacho encargado de las comunicaciones telefónicas viene y me dice que tiene una llamada muy extraña para mí.
–Hay unos hombres gritando como locos en la línea –me explica–. Algo grave está pasando.
Agarro la bocina y casi me dejan sordo: al otro lado gritaban dos o tres personas al mismo tiempo, frenéticas y enloquecidas. En medio de la algarabía reconozco el vozarrón inconfundible del ‘Loco’ Júbiz.
La dignidad de un hombre
–Sigan pegándome, sigan, que ya estoy al aire en RCN –dice, desafiante, pero yo no sé a quién se refiere.
Entonces los otros se calmaron un poco y por un momento muy breve. Temían que semejante escándalo saliera por radio. De manera atropellada, Júbiz me cuenta lo que está ocurriendo. Los guardianes le pegaban en los nudillos para que soltara el teléfono público de la cárcel.
–La Fiscalía General me concedió libertad condicional –dijo–, pero yo no salgo de aquí con condiciones. Yo no he matado a nadie. Yo no he hecho nada. Aquí me quedo.
Volvieron a darle. Entre quejidos y la bullaranga, Júbiz siguió hablándome:
–A mí me dan mi libertad incondicional o no salgo de la cárcel.
De súbito, uno de los guardianes pasa a la línea. Me dijo que ese tipo estaba loco.
–Llevo veinte años trabajando aquí –agrega– y es la primera vez, señor, que veo a un preso que se niega a salir en libertad.
–Quiero mi libertad sin condiciones –seguía gritando Júbiz.
Alcancé a oír algunas voces, probablemente de otros presos, que le aconsejaban salir de la prisión. “Allá afuera puedes pelear mejor por tu inocencia”, le aconsejó uno de ellos.
–Que no –le contestó Júbiz–. O me dan mi libertad completa o me quedo aquí.
Repentinamente se siente en la línea un gran estrépito. Quejidos humanos. Algo se derrumba. Gente que rueda por el suelo. Vuelve a hablarme el guardián. Me pide excusas porque el tubo metálico que sostiene la cabina se ha desplomado, ya que Júbiz se aferró a él.
Entonces doy órdenes a los operadores de conectar la llamada al aire. Vamos a transmitir lo que está sucediendo en la cárcel. Que el país entero lo sepa. Pero, por desgracia, en ese preciso momento se cortó la comunicación.
Epílogo
Esa noche, Júbiz Hazbum durmió a la intemperie, sin una sábana siquiera, bajo el frío impiadoso de Bogotá, agarrado al poste roto de la cabina, como se agarra un náufrago a la tabla de salvación en mitad del mar. No se dio por vencido. La que se dio por vencida, al día siguiente, fue la justicia: le decretaron la libertad incondicional. Se marchó en el acto.
Volvió a Barranquilla, siguió luchando por limpiar su nombre, demandó al Estado y murió de un infarto cardiaco, en abril de 1998, a los 62 años, mientras descansaba en la finca de unos amigos, cerca de Sabanalarga.
Tuvieron que pasar casi veinticinco años para que el propio Estado que lo había destruido terminara por concederle la razón. Es el triunfo de la dignidad de un hombre solitario contra el poder descomunal y perverso de la injusticia.
Porque Júbiz Hazbum será para siempre, sin duda alguna, un símbolo de los desafueros de la justicia de Colombia, donde meten a los inocentes en la cárcel mientras los criminales andan pavoneándose por la calle.
EL VERDADERO
‘LOBO DE WALL STREET’
Sergio Gómez Maseri
El antipersonaje que acaba de darle a Leonardo DiCaprio su primer Globo de Oro está inspirado en la vida de un corredor de bolsa de Estados Unidos famoso en los años noventa por sus excesos en drogas, sexo y derroche, que terminó en la cárcel por fraude.
Jordan Belfort se gana la vida hoy dictando conferencias sobre la ética de un buen vendedor y dando discursos sobre superación personal. Una buena vida, hay que decir, pues por cada charla, que no dura más de una hora, cobra unos sesenta millones de pesos. Tiene tres hijos, va a la iglesia todos los domingos y se acuesta antes de las nueve de la noche, pues la vida nocturna poco le atrae.
Pero hace quince años, este hombre oriundo de Long Island, Nueva York, era la antítesis de lo que es en el presente. Más bien un villano de cuello blanco, famoso por sus excesos, que terminó en la cárcel por orquestar uno de los fraudes más grandes de la historia en Estados Unidos.
Su historia, personificada por Leonardo DiCaprio –que se ganó un Globo de Oro por su papel– y dirigida por Martin Scorsese, acaba de llegar a la gran pantalla con el título El lobo de Wall Street, apodo con el que se conocía a Belfort en esa época y también nombre de un libro biográfico que él mismo escribió cuando estaba en la cárcel.
Aunque el propio Belfort ha dicho que la cinta tiene varios “adornos” más propios de Hollywood que de la vida real; reconoce que en buena parte es un fiel reflejo de una época que quisiera olvidar. “Todavía me enojo cuando recuerdo lo bajo que caí. Pero también he entendido que uno no es el pasado sino el presente. Hoy soy otra persona y trato, todos los días, de ser un mejor ser humano”, dice este cincuentón que reside en California.
Belfort nació en el seno de una familia judía de clase media y desde muy temprana edad –dice en sus memorias– se obsesionó con la idea de amasar una fortuna y vivir rodeado de los lujos que tanto escaseaban en su casa.
Su primera aventura empresarial, cuando aún estaba en el colegio, fue vendiendo paletas durante el verano en las playas de la localidad. En solo una temporada, el joven, entonces de diecisiete años, amasó sus primeros veinte mil dólares, con los que pensó financiarse una carrera como dentista, pues tenía la impresión de que en esa profesión se ganaban millones.
Pero la ilusión le duró poco. En su primer día de clases, el decano de la facultad lo desinfló cuando les dijo a los estudiantes que la era dorada de la dentistería ya había pasado y que si pensaban enriquecerse habían escogido la carrera equivocada.
Al día siguiente, Belfort se retiró de la universidad y decidió montar un negocio de venta de pescado, que si bien le daba para vivir, no prometía la fortuna con la que soñaba.
En esas andaba cuando escuchó la historia de un joven del barrio que se había empleado como corredor de bolsa en Wall Street y desde entonces se daba la gran vida. En su libro, Belfort recuerda ese instante como el que cambió todo. Pronto abandonó su precario negocio y se empleó como aprendiz en L. F. Rothchild, una respetada firma de corredores que terminó en bancarrota al cabo de los años.
Allí, el ambicioso Belfort aprendió la mecánica de los mercados y fundó una franquicia de Stratton Securities, otra firma de corredores que negociaban con bonos y valores. A los pocos meses, había recolectado tanto capital que pudo comprar toda la empresa, a la que rebautizó Stratton Oakmont.
Según admite el propio Belfort, en sus comienzos Stratton Oakmont arrancó con intenciones honestas.
“Queríamos hacer plata, pero jugando limpio. Pero Wall Street te va deformando y se va perdiendo la sensibilidad. En un abrir y cerrar de ojos, la gente se convirtió en números. Tenía solo veinticinco años y perdí el norte”, sostiene Belfort en una entrevista que le concedió a la revista BusinessWeek.
Una ‘máquina’ de hacer dinero
En los años que siguieron, Stratton se convirtió en una máquina de hacer dinero a través de métodos fraudulentos. De hecho, sobre ese período ya existe otra famosa película, Boiler Room, que llegó al cine en el 2000 y está dedicada también a Belfort y su empresa.
Básicamente, el esquema era comprar grandes paquetes de acciones baratas de compañías con poco futuro, y a su vez vender acciones de esa misma empresa a clientes que ubicaban a través de la guía telefónica. Cuando las ventas habían disparado el valor de las acciones, Belfort vendía todas las suyas en el mercado, recogiendo enormes dividendos pero provocando un desplome de su valor que dejaba a sus clientes sin un solo dólar.
A mediados de los noventa, Stratton contaba con más de mil corredores de bolsa que también se enriquecían con las maniobras.
En un momento dado, el propio Belfort alcanzó a amasar más de un billón de dólares, mientras su firma era reconocida como de las más grandes y poderosas en el centro de Manhattan.
Pero con los millones llegaron los excesos, que son casi objeto de leyenda.
Antes de cumplir los treinta años, el ‘Lobo’ ya contaba con una mansión a las afueras de Nueva York, avión y helicóptero privados y hasta un yate de 256 pies que le había pertenecido a la célebre diseñadora francesa Coco Chanel.
Belfort se volvió además adicto a las drogas. Dicen que, en sus fiestas, la cocaína se servía en bandejas y abundaban las prostitutas más cotizadas de la ciudad. En ocasiones armaba en hoteles bacanales que duraban hasta tres días y en las que se gastaba hasta setecientos mil dólares por noche.
Fue en esa época cuando se divorció de su primera esposa y se casó con la supermodelo Nadine Caridi. Y también, los años en los que terminó hundiendo su lujoso yate durante unas vacaciones en Italia, al ordenarle al capitán salir a navegar en medio de una tormenta.
Los escandalosos rumores sobre su vida privada y las numerosas quejas que llegaban de clientes que se sentían estafados provocó una investigación, en 1998, del Securities and Exchange Commission (SEC) contra Stratton Oakmont y Belford. La firma fue clausurada y el segundo, acusado de un fraude que ocasionó pérdidas superiores a los doscientos millones de dólares.
Tras varios años de negociaciones con las autoridades, fue condenado a cuatro años de cárcel y a pagar 110,4 millones de dólares en restituciones.
La sentencia fue posteriormente reducida a veintidós meses por cooperar con la SEC identificando a sus socios y otras empresas que utilizaban métodos fraudulentos similares a los de Stratton.
El acuerdo prevé a su vez que Belfort entregue el cincuenta por ciento de sus utilidades anuales hasta que termine de pagar los 110 millones que les debe a sus antiguos clientes.
De estos ha pagado solo once millones, pero ha prometido entregar hasta el ciento por ciento de todas las utilidades que le entren por la película recién estrenada y por las ventas de sus libros.
Hoy, irónicamente, dicta cursos en los que enseña los métodos que lo hicieron un gran estafador, pero desde una óptica completamente diferente.
“No hay nada de malo en saber cómo se vende un producto, un servicio o a uno mismo. Sin embargo, yo alguna vez usé este método por las razones equivocadas y me perdí en el camino. Afortunadamente regresé a mis raíces y hoy entiendo que la mejor manera de ser exitoso en este negocio es ser ético. Entre más se es, mejor te va”, dice Belfort al iniciar una de sus famosas conferencias.
O, como dijo alguna vez, “para vender sigo siendo un lobo, solo que ahora ya no me escondo en una piel de oveja”.
EN PROVIDENCIA HACEN
FIESTA CON EL PEZ LEÓN
Alberto Mario Suárez D
“En esta isla cocinamos a la bestia y hacemos una fiesta”, se lee en un letrerito blanco y rojo colgado de una pared del restaurante Rosa del Viento, ubicado justo al frente de la bahía Fresh Water en la isla de Providencia, en una calurosa mañana de miércoles.
En la única carretera que hay y que rodea la isla hay otros avisos y pequeñas flechas talladas en madera con mensajes similares, a un lado del camino, señalando hacia los restaurantes.
Los dueños de los locales y los pescadores se unieron en una cruzada para controlar la invasión de la “bestia”, el temido pez león, que, saben, hace un par de años apareció en las aguas de Providencia y es un feroz depredador de otras especies de peces de la zona.
La estrategia es sencilla: invitan a los turistas y los isleños a comérselo, para proteger el trabajo de los pescadores locales, y venderlo como uno de los mejores platos que se sirven en Providencia: un nuevo símbolo de la gastronomía local.
“Go for fish, eat lion fish”, “Eat it to beat it”, “Eat this fish, the ocean wish”, se lee en los letreros, en las mesas y hasta en los vasos de al menos cuatro restaurantes locales que ofrecen ceviches y filetes del león.
La estrategia, apoyada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid) y su ejecutor Acdi Voca, empezó en marzo con el trabajo de organizaciones de pescadores locales y el acompañamiento de la Fundación Creata.
Lo primero fue convencer a los pescadores de la necesidad de cazarlo, pues en sus jornadas se dedican a perseguir principalmente peces como el old wife, hogfish, snapper, racks fish y langostas, las más pedidas tanto por los restaurantes como por los distribuidores en Providencia y San Andrés.
A esto se suma que cazar un pez león no es tarea fácil. El buzo Israel Livingston, quien tiene 33 años y lleva diecisiete pescando en los mares de Providencia, recordó que una vez en medio de una faena en la que estaba a la caza de langostas junto a un colega de la isla, su compañero puso una mano sobre una piedra y un pez león apareció de la nada y lo picó con una de las largas espinas que tienen en las aletas.
El malestar empezó a los pocos minutos. Se sentía adolorido y mareado y tuvieron que terminar la jornada, regresar y buscar atención en un hospital.
Y Thomas Livingston, de 47 años, aseguró que alcanzó a sentirse adolorido “de la mano hasta el hombro”, tras una picada, y por eso cada pescador ha ido afinando la técnica para cazarlos.