

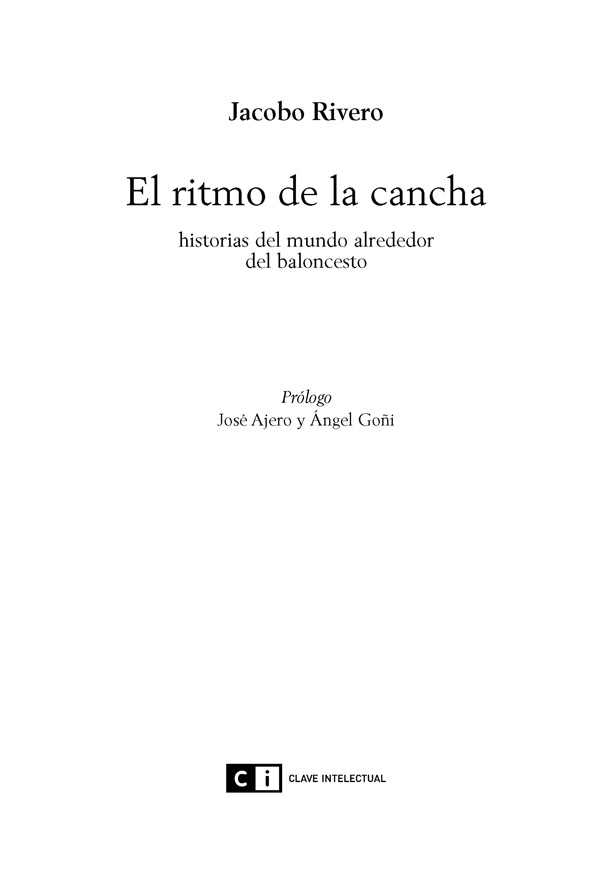
Primera edición electrónico: octubre de 2017
© Jacobo Rivero, 2017
© Clave Intelectual, S.L., 2017
Paseo de la Castellana 13, 5º D - 28046 Madrid - España
info@claveintelectual.com
www.claveintelectual.com
Derechos mundiales reservados. Clave Intelectual fomenta la actividad creadora y reconoce el trabajo de todas las personas que intervienen en las distintas fases del proceso de edición. Agradece que se respeten los derechos de autor y ruega, por lo tanto, que no se reproduzca esta obra, parcial o totalmente, mediante cualquier procedimiento o medio, sin el permiso escrito de la editorial.
ISBN: 978-84-947449-7-6
Diseño de cubierta: Maria Luisa Rivero * Ilustraciones: Cristina Bezanilla
Portadilla
Créditos
Índice
Dedicatoria
Citas
Qué te voy a contar José Ajero[1]
De aquellos folios... este prólogo Ángel M. Goñi[3]
Introducción
Avery Brundage, Sam Balter y Adolf Hitler
El Eurobasket del rey Faruq I
Big Don y la música del All Star
El amargo recuerdo del basquetbol de Bahía Blanca
Filipinas, 1978
De los baños de Central Station a Los Ángeles
Chau Doc[19]
Sarajevo, 3 de abril de 1993
El ritmo de La Vega
Crear algo de la nada
Banderas de nuestros padres
Dios y el demonio
Woody Allen
Anexos
El periodista como parte de la comunidad deportiva
Agradecimientos
Notas
Para Jana
«El éxito es paz mental, que es el resultado directo de la satisfacción propia de saber que te esforzaste en hacer lo mejor de lo que eres capaz».
JOHN WOODEN
«Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho».
PAULO FREIRE
«Me he ido criando sin cambiar de acera. Pasan las vidas por el mismo escenario unas veces como farsa y otras como tragedia. ¿Y qué tengo? Qué me queda más que las ganas de escapar de tanta mierda, cuando la vida me ha enseñado más que la escuela».[2]
No andaré muy perdido si digo que esta canción es la banda sonora de la época en la que conocí a Jacobo. Resonaba en nuestras cabezas, walkman o discman. Nos hablaba de realidades, nunca antes tan parecidas a las de ahora.
«Hechos contra el decoro» sabíamos que no había muchas esperanzas. Pero dimos con la salida. Y, quince años después de esta canción y de encontrarnos, el básket nos junta. Jacobo tiene un cohete al que llama Sputnik. En él viaja por el mundo y cuenta cuentos de baloncesto. Yo vivo del cuento y hablo, sentado, del baloncesto en el mundo. Ni siquiera tengo carné de conducir.
Supongo que la opción del básket no es aleatoria. Como tampoco lo hubiera sido el fútbol o el boxeo. Deportes claros y sencillos. Maneras de matar el tiempo, soñando con el parqué, donde la bola bota mejor que en el parque.
Y eso es este libro: un viaje, con billete de metro o de avión. Sin pretensiones, ni adulaciones. Realidades que nacen alrededor de un balón o de sus imitaciones. Historias del poder de la imaginación contra la marginación y la explotación.
Un recorrido en el que se contiene la respiración; se saltan lágrimas, dientes y todo tipo de obstáculos; se esquivan problemas y defensores y se juega en el mismo idioma tanto en un patio de Lavapiés como en una cancha de Los Ángeles.
«A mi modo de ver la historia es la materia a que los espíritus se aplican de manera diversa».
MICHEL DE MONTAIGNE, La educación de los hijos, 1580.
Sobre la mesa, una carpeta azul y, en su interior, unos cuantos folios. Impreso, en la azulada carpeta, la palabra Estudiantes y un escudo tricolor, símbolos ambos que identifican al Club de Baloncesto del Ramiro de Maeztu. Una voz amiga, algo indecisa, me dice: «Aquí te dejo esto para que lo leas cuando puedas..., y me comentas después algo, por favor»; su eco resuena en mi cabeza y pienso de inmediato –sin responderle nada– y con poco entusiasmo: «Qué querrá este Jacobo, es verano, no es mi mejor momento, no he desconectado todavía y... ¡me tengo que leer todos estos folios! ¡Buff!». La carpeta con su contenido pasaron de una mesa a otra en las siguientes semanas, y los folios permanecieron allí bien resguardados, impolutos. De vez en cuando una llamada de teléfono o un comentario entre cervezas me recordaban su lectura, todavía sin hacer, tristemente pendiente. Mientras tanto, el polvo se acumulaba ligeramente sobre la carpeta.
Hasta que un buen día, casi obligándome, abrí la carpeta, el polvo se esparció entre las manos, saqué los folios y comprobé que solo estaban escritos por una cara, lo cual fue un alivio. Me dispuse a leerlos. Sin querer ni pretenderlo, me encontré devorando los folios uno a uno, no sabía de mi hambre hasta ese momento. ¡Parecían adictivos! Al finalizar la lectura, busqué por si quedaba algún folio más que me saciara, se me había abierto el apetito, pero no, estaba vacía y mi placer quedó interrumpido. Necesitaba y quería más, me había gustado en demasía su sabor. Como buen rumiante, releí pacientemente. Degusté deleitándome.
Y es que en aquellos folios, transformados afortunadamente en el soñado presente libro, encontré historias varias y variadas, historias que componen eso que llamamos Historia. Escribir de Historia a través de historias. El texto en su contexto, como debe ser. El baloncesto en la historia y viceversa, la historia en el baloncesto. Un atrevimiento que saca a la luz historias perdidas en el olvido que con tanta frecuencia conlleva el transcurso del tiempo. Recupera aquello que la memoria extravía si no se hace el ejercicio de bucear en ella. Y Jacobo lo ha hecho, ha conseguido un trabajo arte-sanal (sano arte), hallando temas como si fueran piedras que pulir, indagando aquí y allá hasta dar con el material necesario, modelándolo con sumo gusto y cuidado, manchándose las manos para ello cuando y cuanto fuera necesario, y el resultado es esta obra. Porque de una obra se trata, que no de un libro más. «Por sus obras los conoceréis», dijo alguien, y «no por sus libros», añado atrevidamente.
Su lectura también me trajo a la mente esa otra obra maestra de Eduardo Galeano titulada: «El fútbol. A sol y sombra»; sin compararlas, es honesto decir que fue lo primero que me vino a la cabeza, o al corazón, no sé bien, y es que algo tienen en común un libro y otro. Ambos, con sus humanas historias, nos transportan del deporte a la historia como camino de ida y vuelta, y lo hacen a través de la literatura. El «mundo del baloncesto», conducido a un viaje del baloncesto por el mundo. Alemania, Egipto, Estados Unidos, Filipinas, Venezuela, Argentina, Bosnia, Palestina... son algunas paradas en el itinerario.
Espero, impaciente, más historias en un nuevo libro; mientras, los folios los releo recreándome una y otra vez, conservándolos como preciado hallazgo. Un pequeño tesoro que nos permite conocer esa especie de intrahistoria del baloncesto haciéndolo, además, de forma amena.
Es muy de agradecer que Jacobo nos haya regalado su tiempo, dedicándolo a este entrañable –pues de las entrañas sale– libro, que ha ido conformando despacito y con tino, con su buen «saber hacer y mejor contar». Una fortuna para todos, para mí lo ha sido su lectura y conocerle. ¡Que las Musas sigan inspirándole! Y ahora, ¡tengo hambre de nuevo!
«Si no buscas lo inesperado, nunca lo encontrarás»
HERÁCLITO
A James Naismith le encargaron la misión de idear un deporte que se pudiera jugar bajo techo, pues los largos inviernos en esa zona impedían la realización de actividades al aire libre durante buena parte del año. El profesor le dio vueltas al asunto y pensó en una actividad que requiriese más destreza que fuerza y que, a diferencia de otras que triunfaban en aquella época, no tuviese excesivo contacto físico. Como todo juego, la diversión era la principal motivación para idear una práctica que enganchara a los jóvenes estudiantes. Naismith era profesor de educación física en el YMCA (Young Men’s Christian Association) de Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Esto ocurría en el año 1891 y así nacía el baloncesto.
Desde entonces hasta ahora hay una amplia comunidad que gravita, o ha gravitado, alrededor del invento de Naismith, y a lo largo de los años se han producido cambios en el reglamento para fomentar el espectáculo. Sea como fuere se mantienen varios elementos imprescindibles en el juego. Lógicamente, los jugadores y jugadoras son fundamentales, como lo son las canastas o la pelota. Pero luego, en función del modo en que se juega, están los entrenadores, los árbitros, el público, los aficionados más o menos apasionados, los familiares, los espectadores, los observadores escépticos, los medios de comunicación, los agentes..., que complementan lo que ocurre en una cancha de baloncesto de cualquier lugar del mundo. En esa variada comunidad, hay distintas formas de entender el deporte inventado por Naismith.
Para alguna de la gente que forma parte de esta amplia sociedad, con distintos niveles de implicación, el baloncesto tiene que ver con el arte. Puede sonar extraño, pero es una relación que he escuchado en distintas ocasiones, y con la que estoy de acuerdo. Wynton Marsalis, conocido trompetista de jazz y apasionado seguidor del básket, comentaba en una entrevista publicada en The New York Times: «Yo pienso que en el baloncesto el arte lidia con el espíritu humano, con el alma humana. Nadie ha llevado el arte más lejos que Homero, Shakespeare o Louis Armstrong, nadie va a tocar mejor que este. No es posible. Puedes hacer variaciones, puedes hacer otras cosas... Por ejemplo Dizzy Gillespie tocaba más rápido, o Miles Davis tocaba distintos tipos de ambiente rítmicos... pero el arte supremo no envejece». Como con los músicos, con algunos jugadores ha ocurrido lo mismo. Earl The Pearl Monroe, Drazen Petrovic o Michael Jordan son algunos de esos genios que ha parido el baloncesto a lo largo de la historia, y cuyo arte no envejece.
Marsalis, en respuesta al periodista, señala los que para él son los paralelismos entre el jazz y el baloncesto, «la virtuosidad en la forma todos sabemos lo que es, en el baloncesto se trata de botar, tirar..., cuando tocas jazz hay muchas similitudes. Si yo toco algo por mi cuenta, podría seguir y seguir, pero cuando le pongo un ritmo, tengo que mantener mi improvisación en el contexto de una base. Ahí tengo otras dificultades. Pero puedo jugar con esa base, y entonces en el jazz el grupo improvisa, y la improvisación más exitosa –igual que “la mejor improvisación con una pelota de baloncesto”– es cuando cada persona comprende la función de todo el grupo desde su propia perspectiva». Cooperar para encontrar un ritmo común donde se adapten las improvisaciones, donde dar sentido a las aptitudes individuales con respecto al resto de compañeros que hay en una cancha, y a lo que cada uno de ellos debe hacer en función de la situación del juego, es parte del atractivo. La calidad no es necesariamente una condición para que esa magia funcione, pero lo cierto es que a mayor calidad, mayor capacidad de recursos con los que jugar, y más divertido hacerlo. Pura lógica.
Jonah Lehrer escribía un artículo en la revista científica Wired Science, en junio del 2011, titulado «Baloncesto & jazz. Capacidad cognitiva». El texto de Lehrer es interesante porque trata de hacer una lectura científica de cómo se llega a la improvisación, sobre cómo actos espontáneos que en principio no tienen sentido, y que asociamos al talento, tienen que ver con el aprendizaje cognitivo. El autor cuenta en el texto un estudio que realizó hace unos años un equipo de neurocientíficos italianos sobre el rebote en baloncesto. La conclusión del estudio era que los mejores reboteadores son aquellos que tienen la capacidad de pensar más rápido que el resto, aplicando los conocimientos que tienen después de años de aprendizaje y entrenamiento. Lehrer sostiene que el vínculo definitivo con el jazz es que en ambas disciplinas «sus creadores han interiorizado el conjunto necesario de patrones, entrenando su cerebro para ejecutar cálculos asombrosamente difíciles en un abrir y cerrar de ojos».
Por eso, en el baloncesto de formación, aquel que se practica con vocación de aprender y mejorar, normalmente desde edades tempranas, los jugadores tienen el derecho a recibir una correcta educación deportiva y los entrenadores tenemos la obligación de formarnos para enseñar lo mejor posible. Un reto apasionante para ambas partes, donde la pedagogía es un elemento importante. A partir de ahí el jugador irá añadiendo sus improvisaciones y sus virtudes al juego, la misma dinámica que si aprendemos a tocar un instrumento de música.
En mi opinión, para que el disfrute sea completo, el entorno que señalaba antes (familiares, aficionados, medios de comunicación y demás implicados) debería entrar en esa sintonía de buscar la calidad, que en este caso tiene que ver con el conocimiento y el respeto al juego, porque de lo contrario puede ocurrir que se distorsione algo que al fin y al cabo, no lo olvidemos, hacemos para divertirnos. Lo cierto es que la realidad no siempre opera en ese ritmo, y son varias las circunstancias por las que esto no se produce. A veces tiene que ver con otras concepciones respecto a las formas, la educación y el deporte, en las que el objetivo está más condicionado por el resultado final que por el proceso. Otras, cuando intervienen intereses ajenos a la mera práctica deportiva, como por ejemplo cuando las competiciones o el jugador entran en relación con la economía o la política.
En cualquier caso, son muchos y muy distintos los tiempos de cada una de las experiencias que se producen alrededor del baloncesto, igual que las circunstancias que vive cada uno a lo largo de su vida. Este libro trata de contar algunas historias que han ocurrido en el mundo y que, de una manera directa o transversal, han tenido que ver con el baloncesto. La selección tiene que ver con la casuística, la curiosidad intelectual o alguna experiencia propia. Profundizar en los acontecimientos o en situaciones particulares vale la pena para entender las complejidades de la sociedad en que vivimos, más allá de si el balón entra o no por el aro.
Y es que uno de los elementos que más me interesa es el que tiene que ver con la información, con lo que se cuenta y con la forma de hacerlo. David Simon, el alabado guionista de series de televisión como The Wire o Treme –que mezclan elementos de lo mejor de la literatura y el cine–, comentaba en una entrevista con Bárbara Celis para el diario El País: «Las noticias, cuando ocurren, te obligan a contar de inmediato lo que ha pasado, aun sin entender nada. Es inevitable, la superficialidad inicial es un mal intrínseco al periodismo. Pero el error es no profundizar después y, desafortunadamente, los periodistas cada vez profundizan menos, no regresan a la noticia». Sin embargo, a veces hay excepciones. La sección de deportes del periódico The New York Times tiene por lema: «You can get the score almost anywhere. But when you want to know the story, turn to the award-winning Sports section of The New York Times» (algo así como «Puedes encontrar el resultado en muchos sitios. Pero cuando buscas conocer la historia, miras la premiada sección de deportes de The New York Times»). De eso trata y por eso surge este libro, para conocer las historias más allá del resultado del marcador, contar lo que otros no cuentan.
El proceso de creación ha estado basado en la investigación y la documentación, también, cuando ha sido posible, contactando con los protagonistas o personas cercanas a ellos. Cada uno de los capítulos es independiente, ninguno de los relatos tiene apenas relación con otro, aunque en algunos de ellos sí que existen los lugares comunes. Los mismos que, aunque aparentemente no lo parezca, existen entre alguien que vive en Baltimore y otro que lo hace en Sarajevo, o entre una chica que juega al baloncesto en Palestina y otra que lo hace en Bahía Blanca.
A cada lector le toca descubrir si existen esas sinergias. Yo apuesto por ellas.
Madrid, 3 de febrero de 2012