

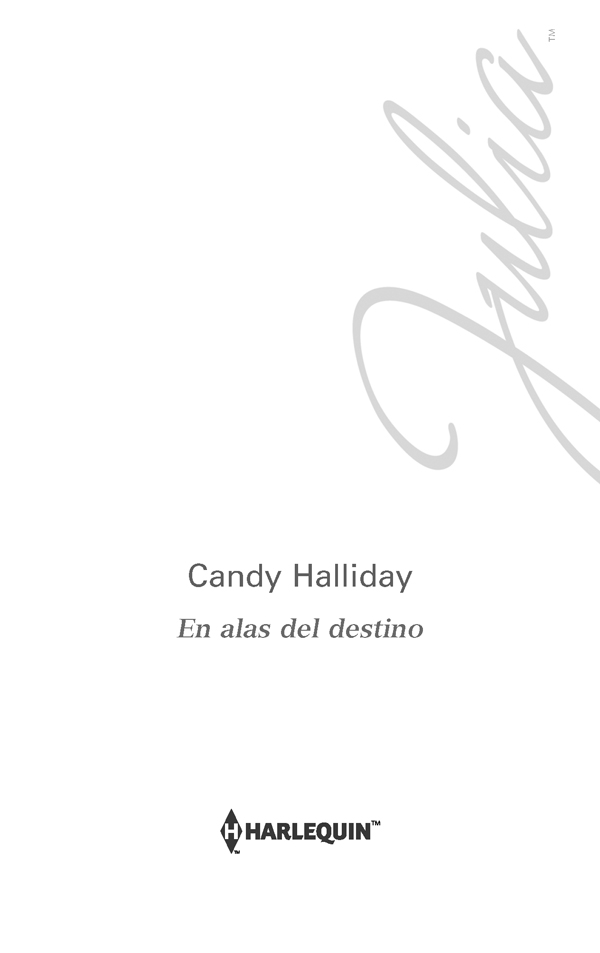
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2002 Candace Viers
© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
En alas del destino, n.º 1358 - enero 2016
Título original: Winging It
Publicada originalmente por Harlequin Enterprises, Ltd.
Publicada en español en 2003
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, Julia y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imagen de cubierta utilizada con permiso de Harlequin Enterprises Limited. Todos los derechos están reservados.
I.S.B.N.: 978-84-687-7999-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Portadilla
Créditos
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Si te ha gustado este libro…
SEXO en la playa»? —Mackenzie Malone bajó la mirada hacia una de las misteriosas bebidas que su compañera de trabajo y amiga, Angie Crane, había pedido—. Espero que te refieras a este brebaje azul con una sombrillita de papel.
—¿O qué tal «saltar desnudos»? —preguntó Angie, agarrando el segundo combinado.
Mackenzie miró ambas bebidas y se volvió hacia Angie, mientras esta se dejaba caer en una silla a su lado.
—Dios mío, qué elecciones tan originales —musitó Mackenzie—. O saltar desnuda o buscar algo de sexo en la playa.
—A mí me parece muy buena idea.
—Quizá lo sea si estás buscando una aventura de una noche —replicó Mackenzie—. Pero ese no es mi caso.
—¿Ah no? Pues por lo que yo sé, eres tú precisamente la que no para de quejarse de no haber tenido una cita decente desde hace meses. Por no mencionar que últimamente te estás convirtiendo en una madrina de bodas profesional. ¿A cuántas bodas has ido ya este año? ¿A tres?
—A cuatro —admitió Mackenzie con un gemido—. Y mi madre me llamó ayer por la noche para restregarme que mi prima Julie, a la que por cierto siempre he despreciado, va a hacer la boda del siglo.
—¿Y con qué horrible color tendrás que vestirte esta vez? —quiso saber Angie.
—Gracias a Dios, Julie tampoco me aprecia —dijo Mackenzie—. Esta vez me he librado de ser dama de honor. ¡Estoy libre!
—Solo de momento —la corrigió Angie—. Hemos venido aquí para intentar conocer a alguien, y da la casualidad de que somos las mujeres más atractivas del bar. Así que elige una de esas bebidas e intenta parecer disponible.
Mackenzie optó por el sexo en la playa y recorrió con la mirada a los clientes del pub. Según Angie, Faces era el pub más popular de Charleston. Si había un lugar para codearse con los jóvenes de éxito de la ciudad, ese era Faces.
Faces estaba lleno de solteros que se habían pasado por allí después del trabajo, posiblemente con intención de conocer a alguien con quien compartir el fin de semana. Un fin de semana que Mackenzie pasaría tal y como había pasado los fines de semana de los últimos meses, con un montón de películas de vídeo y palomitas y helados en cantidad suficiente como para alimentar a un ejército.
Cuando vio a una despampanante pelirroja acercándose hacia su víctima, Mackenzie dudó de que fueran ellas las mujeres más atractivas del lugar, pero al menos sí podían presumir de ser mujeres de éxito. Había sido difícil el ascenso, pero después de seis largos años de trabajo, habían conseguido convertirse en una de las firmas de diseño de interiores más solicitadas de la ciudad. Principalmente porque Angie y ella formaban un excelente equipo.
Mackenzie miró a su mejor amiga y sonrió mentalmente. Angie era una belleza sureña en el pleno sentido de la expresión. Scarlett O’Hara habría encontrado un alma gemela en la señorita Angie Crane. Angie podía desarmar con su encanto a cualquier hombre con solo proponérselo. Pero, al igual que la señorita Scarlett, no vacilaba cuando tenía que ser despiadada para avanzar en su camino.
Mackenzie, por otra parte, se sentía muy cómoda en su papel de pacificadora. Hasta entonces, aquella dinámica de policía bueno-policía malo había funcionado a la perfección en un mundo controlado por hombres como los arquitectos y constructores con los que se veían obligadas a tratar diariamente.
—Mira hacia allí —dijo Angie, inclinando la cabeza hacia un grupo de hombres trajeados que había en la barra—. Fíjate en el más alto. Es uno de los agentes de bolsa más importantes de Charleston. ¿Qué te parece?
—Estaba intentando imaginármelo con pelo.
Angie se encogió de hombros y echó hacia atrás su rubia melena.
—Lo siento, pero la pérdida de pelo es algo habitual cuando uno está rondando los treinta años. Por lo menos él no intenta disimular lo inevitable con uno de esos ridículos peinados. Además, a mí me parece muy sexi.
—¿A quién te refieres, a él o a su carpeta de acciones? —la desafió Mackenzie.
Angie ignoró la pregunta.
—Entonces fíjate en el soltero número dos —susurró—. Tercera mesa a tu izquierda. Vende productos farmacéuticos. Conduce un Porsche.
—Y necesita un buen ortodoncista —musitó Mackenzie.
Angie hizo una mueca.
—¿Desde cuándo le das tanta importancia al aspecto físico? Tú nunca te has fijado en eso porque cuando tus padres se divorciaron, tu madre se encargó de convencerte de que los hombres atractivos son el equivalente al virus de Ébola.
Mackenzie frunció el ceño.
—Bueno, últimamente tampoco he tenido ningún éxito con los tipos exclusivamente intelectuales, ¿no crees?
—¡Aleluya! —exclamó Angie—, ¿y qué es lo que te ha hecho ver la luz?
Mackenzie giró la sombrilla de papel entre sus dedos mientras pensaba en su último ex. ¿Quién habría pensado que un microbiólogo pudiera dejar a una razonablemente inteligente mujer de negocios como ella por una casquivana ayudante de laboratorio que se había operado los pechos?
—Supongo que todavía tengo el ego herido después de que mi querido doctor perdiera la cabeza por un par de pechos falsos.
Angie suavizó su rostro antes de decir:
—Lo siento, Mackie, pero la verdad es que nunca he podido imaginaros a ti y a ese pelele juntos en la cama. Solo podía imaginármelo pidiéndote que pusieras el trasero debajo del microscopio para intentar descubrir algún tipo nuevo de ameba.
—Odio admitirlo, pero en realidad nunca llegamos al dormitorio —contestó Mackenzie entre risas—. El pobre tipo tenía tanto miedo de que lo contaminara que podría haber estado desnuda delante de él y su única preocupación habría sido buscar un desinfectante.
—Supongo que a su ayudante le servirán de ventaja esos dos globos. Probablemente, le colocará uno delante de cada ojo para impedir que el pobre hombre se dé cuenta de sus planes.
Cuando por fin dejó de reír, Mackenzie dejó escapar un largo suspiro y dijo:
—Bueno, por lo menos yo no iba en serio con él.
Angie arqueó una ceja con expresión escéptica.
—¿Es que tenías intenciones serias con alguno de los hombres con los que has salido últimamente?
Mackenzie abrió la boca para protestar, pero Angie la cortó.
—Acuérdate del profesor de matemáticas, por ejemplo, con aquellas gafas tan gruesas que si no hubiera sido porque era alérgico a los animales, habría necesitado un perro lazarillo. O de ese loco de los ordenadores con el que dejaste de salir cuando te pidió que disfrutarais de un poco de cibersexo.
—De acuerdo, de acuerdo —la interrumpió Mackenzie—. Reconozco que, al contrario que tú, no puedo presumir de tener una lista de hombres perfectos en mi pasado.
—Y esa es exactamente la razón por la que te he traído esta noche aquí —le recordó Angie y agarró la mano de su amiga—. Acaba de entrar en el bar un posible candidato.
Mackenzie volvió la cabeza.
—Por Dios, Angie, si no me llega ni al hombro.
—¿Y qué? Admito que no es muy alto, pero es un excelente podólogo.
Mackenzie soltó una carcajada.
—Magnífico. Es justo lo que necesitaba, un enano fetichista de los pies.
Angie sacudió la cabeza disgustada, se reclinó en el asiento y se cruzó de brazos con expresión obstinada.
—¿Sabes lo que creo que te pasa?
—Me da miedo preguntártelo.
—Nunca lo admitirás, pero creo que te gusta tu vecino.
—¿Alec Southerland? —dijo Mackenzie, pero incluso a ella le sonó falsa su protesta.
Quizá porque Angie tenía siempre la capacidad de dar en el clavo. Desde luego, en el pub no había un solo hombre que pudiera competir con su vecino. Pero ella nunca se permitiría formar parte de la multitud de mujeres que competían diariamente por conquistar la atención del atractivo piloto.
Jamás en su vida.
Alec Southerland era exactamente el tipo de hombre sobre el que su madre la había advertido desde el momento en el que su padre las había abandonado. Y aunque su padre había continuado pendiente de Mackenzie durante toda su vida, ella preferiría meterse en una cuba de ácido antes que dejar que le destrozara el corazón un hombre que atraía a las mujeres con tanta facilidad como la miel a las abejas.
—Olvídate del piloto. Estás completamente equivocada.
—¿Ah sí?
—¡Sí! —insistió Mackenzie—. ¿Estamos hablando del mismo tipo que tuvo que esconderse la semana pasada en mi salón hasta que una de esas buitres hambrientas de sexo dejó de dar vueltas alrededor de la casa?
—Pero tú misma me dijiste que te gustaba ese tipo.
—Claro que me gusta. ¿A qué mujer no le gustaría? Es guapísimo. Y divertido. Y tan encantador que haría falta estar en coma para no sentirse atraída por él.
—¿Y entonces cuál es el problema?
Mackenzie sacudió la cabeza con incredulidad.
—Exactamente, ¿qué es lo que no entiendes?
—¿Estás insinuando que podrías no ser lo suficiente mujer como para mantenerlo a tu lado?
—¿Mantenerlo a mi lado? —gimió Mackenzie estupefacta.
—Sí, tú. Admiro que seas tan inocente como para no darte cuenta de lo maravillosa que eres, Mackie, pero estoy cansada de quedarme callada mientras tú te minusvaloras. Eres inteligente. Tienes un gran sentido del humor. Y podrías pasar por la hermana gemela de Demi Moore. De hecho, si no te quisiera como a una hermana, no saldría contigo. Personalmente, no me gusta que me vean con mujeres tan atractivas como yo.
Mackenzie no respondió. Ella también quería a Angie como a una hermana, pero al igual que le ocurría a la señorita Scarlett, la modestia nunca había sido uno de los puntos fuertes de su amiga.
—Hazte un favor —insistió Angie—. Si de verdad continúas tan afectada por el divorcio de tus padres, búscate un buen terapeuta. Y si no, llama cuanto antes a la puerta de tu vecino. Estarías loca si no lo hicieras.
Estaría loca si lo hiciera, pensó Mackenzie. Le bastó pensar en aquella excitante y al mismo tiempo aterradora propuesta para vaciar de un solo trago el resto de su bebida.
Aquel viernes por la noche, Mackenzie llegó sola a casa. Se había retirado educadamente cuando Angie había conseguido llamar la atención de un atractivo abogado que prácticamente había empezado a babear al ver a su amiga. El tipo se había apresurado a presentar a Mackenzie a su acompañante y, aunque a ella le había gustado el abogado número dos, había declinado la invitación cuando Angie había sugerido que fueran a terminar la noche a su casa.
Mackenzie había asistido a suficientes fiestas de Angie como para saber que podían durar todo el fin de semana. Y esa era la razón principal por la que Mackenzie se había negado a comprarse una casa en la misma urbanización en la que vivía su amiga. Ella había preferido instalarse en un barrio mucho más tranquilo y relajado, conocido como la Colonia de la Orilla.
La Colonia también estaba situada frente al mar, pero en una zona mucho más antigua y aislada de la ciudad. Allí también podía encontrar fiestas si quería asistir a alguna, pero no se sentía presionada a participar en ellas si no le apetecía.
Y aquella noche, después de una semana agotadora, Mackenzie no estaba de humor para una fiesta que prometía durar toda la noche.
Dejó el coche en el lugar que tenía reservado en el aparcamiento, al lado de un Jaguar descapotable de color verde jade. Por un instante, Mackenzie permaneció sentada tras el volante, con la mirada clavada en el coche. Intentó imaginarse a sí misma sentada en el Jaguar, al lado del hombre del que habían estado hablando aquella noche. Se imaginaba a sí misma con su pelo corto y oscuro al viento, riendo en medio de la noche, dejando que la luna los bañara, que arrojara sus rayos de plata sobre... sobre la horda de mujeres que iría corriendo detrás del coche.
Sacudida por su propio golpe de realidad, Mackenzie chasqueó la lengua mirando al Jaguar. Salió de su pacífico turismo y se dirigió hacia su casa aferrada a una bolsa llena de películas de vídeo. Pero en cuanto abrió la puerta del edificio, llegaron hasta ella unos gritos que le hicieron detenerse en medio del pasillo.
—Yo he llegado antes.
—No, eso no es cierto, hemos llegado las dos a la vez.
—Bueno, pero al menos yo vengo dispuesta a cocinar.
—Y yo he traído comida china.
—Lo que tú has traído jamás podrá competir con una comida casera.
—¡Pero te aseguro que sí podrá hacerlo lo que tengo pensado para el postre!
—Por favor, queridas damas, intentemos ser razonables —suplicó una voz familiar, que aclaró a Mackenzie toda posible duda sobre quién era el centro de aquella conversación.
Irritada por haber fantaseado sobre aquel hombre que evidentemente necesitaba un guardaespaldas para protegerse de todas las mujeres que lo acosaban, Mackenzie comenzó a caminar hacia el pasillo, sabiendo que la única forma de evitar cruzarse con aquel trío sería quedarse a dormir en el coche. Al fin y al cabo, la puerta de su casa estaba exactamente en frente de la de Alec. Y aunque Mackenzie intentó ignorarlos, no pudo evitar dirigir una rápida mirada al potencial ménage à trois mientras buscaba las llaves en el bolso.
Una rubia muy bien dotada y de mirada lujuriosa permanecía en el pasillo sosteniendo entre las manos una bolsa de la que sobresalía una barra de pan. Frente a la rubia, y con un ceño idéntico al suyo, había una pelirroja de largas piernas con una bolsa que parecía contener comida china. Y, bloqueando la entrada a su casa, como un auténtico centinela, se encontraba el mismísimo señor Maravilla, con el pelo mojado y despeinado y el pecho desnudo, como si lo hubieran interrumpido en medio de la ducha.
Mackenzie bajó la mirada hacia la toalla que llevaba alrededor de la cintura y la alzó a continuación hacia el rostro de su vecino. Acababa de volverse hacia su puerta cuando este la llamó.
—Chicas, chicas —dijo en tono confiado cuando Mackenzie se volvió hacia él—. Aprecio realmente vuestras atenciones, pero ya tengo una cita para esta noche. De hecho, acaba de llegar en este mismo momento, ¿no es cierto, Mackenzie?
La rubia y la pelirroja se volvieron hacia ella y la fulminaron con la mirada.
«Oh, no, esta vez no», decidió Mackenzie inmediatamente. Aquella vez iba a mantenerse al margen de sus líos.
De modo que, dirigiéndole una sonrisa tan resplandeciente como la de él, le dijo con su voz más dulce:
—Caramba, Alec. Espero que no estuvieras esperándome. Nuestra cita es mañana, ¿no te acuerdas?
Alec gimió desesperado, pero no tuvo oportunidad de protestar. La rubia intentó deslizarse en el interior de su casa, pero la pelirroja la agarró del brazo y la volvió a sacar al pasillo.
—Ya basta —les advirtió Alec, intentando separarlas. Desgraciadamente, en el momento en el que soltó la toalla, esta cayó el suelo. Y, de pronto, ¡allí estaba! expuesto como si fuera una especie de trofeo mientras las tres mujeres observaban atónitas la entrepierna de Alec.
Si Alec no hubiera parecido tan indefenso, Mackenzie se habría reído a carcajadas.
Nunca tuvo oportunidad de hacerlo.
Porque en vez de agacharse para cubrirse con la toalla, Alec le dio una patada a la toalla para echarla hacia un lado y cerró con un portazo tan fuerte que Mackenzie se sobresaltó.
—¿Ves lo que has conseguido? —acusó la rubia.
—¿Yo? —aulló la pelirroja—. ¡Has sido tú la que has estado a punto de derribarlo al intentar entrar!
—¡Porque yo he sido la primera en llegar! —insistió la rubia.
Mackenzie giró la llave en la cerradura y se encerró en la tranquilidad de su propio hogar. Permaneció tras la puerta algunos segundos, escuchando las furiosas voces de las dos rivales e intentando convencerse a sí misma de que aquel increíble espécimen al que acababa de ver totalmente desnudo no la había afectado en lo más mínimo.
Pero no funcionó.
Porque Alec tenía un aspecto diez veces mejor de lo que se había atrevido a imaginar en sus fantasías más salvajes.
Dejó escapar un suspiro nostálgico mientras dejaba el bolso y los vídeos sobre la mesa. Hasta las estrellas con las que iba a pasar aquel fin de semana palidecían comparadas con el dios que vivía exactamente frente a ella. De hecho, si Brad Pitt y Russell Crowe hubieran aparecido en el pasillo segundos antes, Mackenzie les habría hecho apartarse para poder ver mejor a su vecino.
¿Y quién podía culparla por ello?
Alec Southerland era el ideal de cualquier mujer multiplicado por mil. No, por dos mil, decidió, a juzgar por el número de mujeres que lo perseguían.
Debería estar complacida consigo misma por no haber permitido que la arrastrara en aquella absurda discusión con sus admiradoras, pero la verdad era que se sentía un poco culpable por no haberle servido de coartada. Aunque le costaba ver a Alec como víctima de la situación, sabía que la noche en la que se había visto obligado a refugiarse en su casa tenía gran parte de razón. Había mujeres realmente intrépidas y agresivas. Como la rubia y la pelirroja que habían estado a punto de pegarse por él.
El problema de Alec, por supuesto, y él mismo lo había admitido, era que no había encontrado la manera de decir no amablemente sin herir los sentimientos de sus admiradoras.
Era algo que a Mackenzie le resultaba familiar. Al fin y al cabo, había visto a su padre enfrentarse cientos de veces a ese mismo problema. De hecho, Dave Malone todavía no había averiguado la forma de decir no a una cara bonita. Como resultado, su matrimonio había fracasado y a los cincuenta y dos años, su padre no estaba más cerca de sentar cabeza que cuando Mackenzie era niña.
—Pero no te preocupes —le dijo Mackenzie a su gata—. Jamás me enamoraría de un hombre que es casi idéntico a tu abuelo.
Mermelada maulló y salió corriendo como una flecha, anticipando la cena.
—Pero esta noche he conocido a un tipo encantador en un sitio al que me ha llevado tía Angie —le explicó Mackenzie a la gata mientras caminaba hacia la cocina, donde una impaciente Mermelada estaba ya retorciendo la cola.
Mackenzie sacó de un armario una lata de la versión gatuna del caviar, a juzgar por su precio, y la vació en el cuenco del gato.
—Y mañana, mientras tú te dedicas a dormir durante todo el día, yo me iré a casa de la tía Angie para ver si ese prominente y joven abogado me gusta tanto como yo creo que le he gustado a él.
El altivo felino alzó la mirada un momento, como si estuviera rebatiendo el comentario de Mackenzie y volvió a enterrar la cabeza sobre lo que supuestamente era un tierno filete de atún.
—Y no me mires así —dijo Mackenzie con el ceño fruncido—. Sé lo que estás pensando, pero ese tipo no es como los otros imbéciles con los que he estado saliendo. Por supuesto, no es tan maravilloso como nuestro vecino, pero es bastante guapo.
Mermelada volvió a mover la cola, mostrando su enfado por estar siendo molestado mientras cenaba, de modo que Mackenzie añadió por despecho:
—Por cierto, creo que ese tipo tiene un perro. Posiblemente un pit bull.