

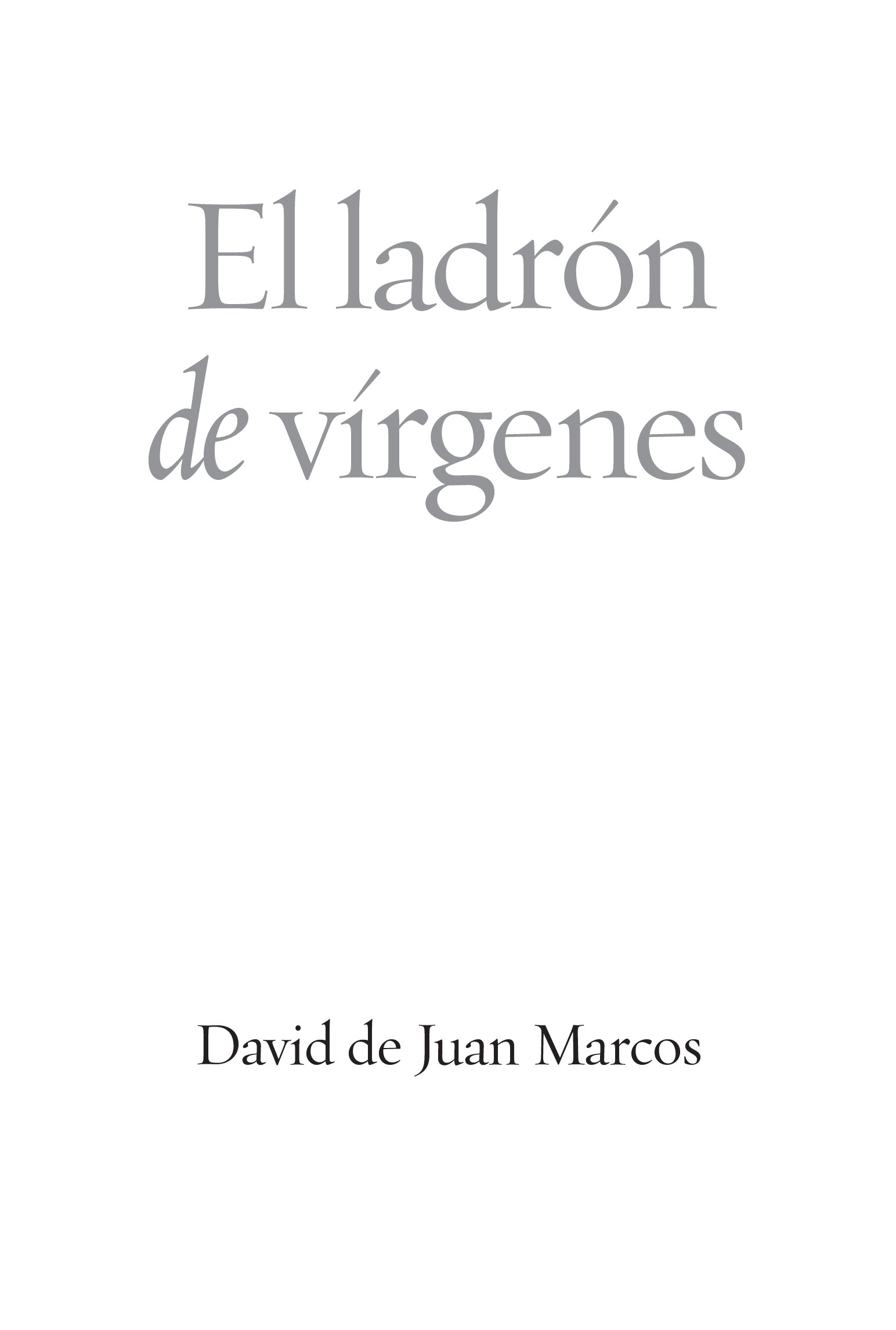

Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El ladrón de vírgenes
© 2017, David de Juan Marcos
© 2017, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
www.harpercollinsiberica.com
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: Lookatcia.com
Imagen de cubierta: Arcangel Images
I.S.B.N.: 978-84-9139-071-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Portadilla
Créditos
Índice
Citas
Dedicatoria
Primera parte. Maneras de volver a casa
Segunda parte. La maldición de la Diabla
Tercera parte. La voz que nos guía
Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos.
Nicolás Maquiavelo
Los que de veras buscan a Dios, dentro de los santuarios se ahogan.
Proverbio árabe
Nigra sum, sed formosa
Cantar de los Cantares - Ct 1,5; 1,6
A Basi y Miguel
A Cora y Samuel
Me dijeron que él mismo ligó la cuerda, se la amarró al pescuezo y la colgó de la traviesa con un deleite de suicida sin apuros que a más de uno le hizo temer por su inocencia. Escuché contar muchas veces la misma historia, pero cada cual, en su macabro regocijo, la volvía más dispareja.
Dicen que hacía tanto frío que el calor regresaba al fuego y los pájaros maullaban como demonios entre la nieve. También dicen que no rezó a ninguna de las sagradas figuras que allí había. Y que ni arrestos tuvo el muy lenguatón para pedirle la última gracia o el viático al cura de la aldea vecina. Habladurías. He llegado a escuchar incluso que sonrió. Que admitió sus crímenes al palpar la cuerda con sus manos y hacerla sonar como la áspera lengua de un gato sobre la felpa. Todos se estremecieron, seguro. Pero pudieron más los apetitos medievales por ver morir a un hombre. Unos querían comprobar si era cierto que, en el momento de abandonar el cuerpo, el alma se le iba por la boca como un suspiro de vafo en invierno. Otros pensaban que la tierra se abriría y los ángeles caídos vendrían a alimentarse de la ponzoña de su espíritu como antiquísimos leviatanes hambrientos.
La mayoría de ellos, sin embargo, solo quería ver morir a un hombre colgado del artesonado de la iglesia. Así que allí se quedaron todos, muy valientes en su compartida cobardía, para poder contar con orgullo que fueron secretarios de la Justicia Divina.
Dicen que murió sin memoria, con los ojos bermellones por el reflejo de las teas y los cirios, y con el libro de estampas en el bolsillo que nadie se atrevió a abrir.
Solo se arrepintió de no poder pasarlos a todos a cuchillo como había hecho pocas horas antes con el cura.
Y allí quedó, bailando con la cadencia del crujido de vigas. Dormido bajo el madero y el hierro.
He escuchado muchas necedades sobre aquella noche perversa: que no hubo luna y los lagartos dormían, lanzando llamaradas en su resoplar por los orificios nasales; que en el pantano se vieron fuegos fatuos como de aurora boreal –aunque pocos supieran lo que era eso–; que el aire apestaba a canela quemada y a silencio; que, en la ermita, el sagrario y su conopeo se cayeron sobre el aguabenditera y las obleas de ácimo que contenía se transmutaron negras y se hincharon como pelotas de manteca calcinada. Hasta llegaron a decir que aquellos que aún le queríamos nos colgamos de sus piernas para que muriera rápido, sin la agonía de los ahogados. Pero eso también son añagazas de gentes que se creen con dos vértebras más que el resto.
Cuentan que ni siquiera gimió. Y no hubieron de faltar los que atestiguaron que la estridencia de su cuello al partirse se quedó repercutiendo igual que un arma de fuego de repetición venida del más allá, de esas que aún se escuchan en las iglesias donde se fusilaba en los tiempos de la guerra.
Lo único cierto es que en la aldea se buscó a las niñas durante varios días con sus noches. Así empezó todo.
El clima parecía haberse puesto en contra de los rastreadores. Estos no se amilanaron e intentaron encontrar a las gemelas en las montañas, en los recodos del río, en las laderas escarpadas, en los refugios de contrabandistas, en las alambradas que impedían el paso del ganado, en las majadas de pastor, en los cotos de caza y en los castañares sin dueño. Se organizaron batidas en grupo. Se pidió ayuda en los pueblos vecinos. E incluso algunos subieron a los cerros para interrogar a los ermitaños y a los cabreros. No quedó piedra por voltear, ramaje por descubrir ni cueva por iluminar. Aun con todo, la fortuna no hubo de salir al encuentro.
A la mañana del tercer día, el tiempo se volvió tan hostil que, bien por sensatez, bien por hastío, se desistió de los métodos tradicionales. Piélagos de agua bailaban en el cielo como olas boreales. Hasta los hombres más avezados en el rastreo de sendas y caminos perdieron en ocasiones el sentido de la marcha. Cuando se aceptó que jamás aparecerían con vida, cada quien comenzó a remendar el rompecabezas y a hilvanar ficciones oídas o supuestas. Nadie estaba a salvo de sospechas, y en el mismo caldero de recelos, temores y escrúpulos, las partidas de búsqueda se disolvieron. Solo unos pocos amigos de la familia continuaron peinando el monte más por compromiso que por fe.
Las gemelas habían salido de casa en la mañana de la festividad de san Teodosio, día en que cumplían catorce años. Se pusieron sus vestidos de comunión, los calcetines calados, la limosnera de rayón y los zapatos barnizados de celulosa. Con los cuartos que nos costaron había que darles uso, explicaría después su madre como única razón válida. Pasaron parte de la mañana adornándose el pelo la una a la otra con lazos y bayas silvestres. Salieron tan lindas, con tanta delicadeza en sus maneras, que bien parecían dispuestas a tomar la gracia de un nuevo sacramento.
Todo cuanto tenían previsto hacer esa mañana era bajar a recoger agua del pozo para preparar un dulce. Tan solo debían recorrer apenas medio kilómetro hasta el pueblo, atravesar la plaza, y tomar cualquiera de las angostas callejuelas atiborradas de geranios que terminaban en la ribera. Esa fue la historia que contó la madre de las niñas, que sería corroborada más tarde por varios aldeanos que las vieron ascender el caminito pecuario de la dehesa con la cacimba para el agua.
Más por costumbre que por inquietud, su madre las siguió con la mirada a través de la cristalera de la cocina como siempre que salían de casa para ir al pueblo. Las niñas rodearon el corral y se perdieron en el soto. Fue la última vez que su madre las vería con el esmalte con el que la vida tapiza a sus hijos.
Al menos seis personas de diferente índole testificaron que las gemelas en verdad pasaron junto al Camino Viejo; y otras tantas recordaron haberlas visto jugar con un sapillo extraviado en el crucero rojo de piedra de flordelisados que marcaba antaño la ruta jacobea y la linde imaginaria del pueblo. Como cada mañana se detuvieron a oler la salida del pan recién horneado de la tahona, pero esta vez no aceptaron el colín del panadero. Queremos hacer apetito para disfrutar mejor del hojaldre de mamá, le dirían cuando este las abordó sacudiéndose la harina del mandil.
A partir de aquí las opiniones y alegatos empiezan a enrarecerse y contradecirse. Ni tratando de eliminar las explicaciones más inverosímiles de individuos que quizá solo querían darse importancia, las autoridades fueron capaces de concluir con un itinerario lógico que pudieran seguir las niñas la mañana de su desaparición. Un esquilador, asiduo a los velatorios y las adoraciones, aseguró haberlas visto desfilar por el pasillo central de la iglesia, hacer una reverencia a la vez cual espejismo de borracho, y salir por la puerta oeste con igual diligencia. Parecía que solo habían entrado en la iglesia a modo de atajo hacia el río, relató a las autoridades, las vi tan idénticas que se diría que eran la misma persona.
De ahí, hasta el pozo de agua de manantial, apenas quedaban trescientos pasos.
Don Honorio, el cura, no las vio cruzar frente al retablo para tomar la salida por el pórtico oeste. Según explicó dos días después de la desaparición, llevaba toda la noche haciendo inventario del robo que había sufrido la iglesia. No fue difícil comprobar su versión. Las paredes de la ermita parecían las de una casa tras una mudanza: el altar estaba cubierto con sábanas como si fueran a pintar la bóveda, y algunas de las esculturas de las capillas laterales estaban mutiladas o hechas añicos por el suelo. El robo fue el segundo de los misterios ocurridos esos días en la aldea que jamás se esclarecieron. De la noche a la mañana desaparecieron los tesoros de arte sacro del templo sin que los portones fueran forzados ni las llaves sustraídas del baúl de la sacristía. Solo puede ser un acto del maligno, se quejaba el cura como si hablara de una devastación bíblica.
Fue, sin duda, un robo consumado por profesionales. No por la limpieza y perfección del expolio, sino porque pronto resultó evidente que los ladrones habían trabajado con la idea muy clara de lo que debían llevarse. La maniobra fue exquisita en su planteamiento y ejecución, hasta el punto de que nada hubo de saberse de los responsables. Entre otras muchas cosas desaparecieron tres piezas sin ninguna vinculación histórica pero de indudable valor económico en el mercado clandestino: una Virgen negra del siglo XII de la que todo el pueblo era devoto; un mantel bordado en seda de candongos e hilo de oro que protegía una astilla de la Vera Cruz de Jesucristo rescatada por santa Elena y traída al norte de España por santo Toribio y que terminó en el pueblo por avatares del destino en su camino a Liébana; y uno de los cientos de santos griales que la tradición popular, en contra de la curia pontificia, había reconocido como el posible cáliz que Jesucristo utilizó en la Última Cena.
Cuando llegó a oídos de los aldeanos el valor de lo que ellos tomaban por hierro viejo, arremetieron contra el padre Honorio por dejarles pasar hambre cuando con la venta de una sola de aquellas reliquias se podría haber llenado la andorga de todo pueblo durante generaciones.
Pero el cura no estaba para atender a súplicas impías cuando los tesoros de su congregación estaban cruzando el país camino de la casona de algún coleccionista adinerado. Tampoco tendría ocasión de enmendar su culpa: a las pocas horas murió degollado.
Pronto este robo y sus consecuencias cayeron en el olvido y nadie volvió a preguntar por el paradero del patrimonio usurpado. La Guardia Civil no encontró vínculo alguno entre el saqueo de la iglesia y la misteriosa desaparición de las gemelas, así que se centraron más en esclarecer esta última por presión popular.
Aunque el vellonero fue el único que las vio entrar en la iglesia, el último en hablar con ellas, según quedó reflejado en el sumario, fue Jacinto, el Mulas, poco antes de que las niñas llegaran al río. Fue el propio Jacinto, un muchacho que vivía en un corral rodeado de gallinas y vacas famélicas, quien, con tremendos esfuerzos para pasar de un sonido a otro, explicó las ganas que tenían las niñas de celebrar su fiesta de cumpleaños y convidar a varias amigas de la escuela mancomunal.
Documentos oficiales aparte, todo el mundo quiso dar voz a la inefable historia de un pastor trashumante que juró haber visto pasar a dos espectros iguales, como dos uvas tintas vestidas de comunión que lloraban porque se les había roto el cuenco en el que llevaban agua para que su madre les preparara el relleno de queso y arándanos. En el cuenco solo había sangre, refrendó el pastor con los ojos redondos como huevos cocidos. Este testimonio nunca llegaría a validarse ante la más que conocida afición del pastor por la fabricación y consumo de orujos destilados con todas las plantas alucinógenas que encontraba a lo largo y ancho de la Ruta de la Plata. Alegatos menos precisos en el lugar, la hora y el día, se sucedieron en el acúmulo de pesquisas, pero ninguno con suficientes evidencias para que llegaran a ser aceptados en el acta sumarial.
Tomaran la senda que tomaran, lo que parece claro es que una vez que las niñas alcanzaron la vereda que lleva al río, nadie más volvió a saber de ellas en esta vida.
Todo comenzó de noche, cuando una tormenta que parecía anunciar la catástrofe sitió la aldea. La madre de las gemelas no se dejó intimidar por los truenos y, cuando se le acabaron las justificaciones para el retraso de sus hijas, salió en busca de ayuda.
El pueblo entero había acudido a la iglesia para esclarecer las artimañas que habían usado los bandidos en el expolio vespertino. Buscaban pisadas en el barro con linternas de cuaba, o rastros de huellas en la sacristía y en el arcón de las llaves que explicaran cómo habían podido entrar sin forzar ninguno de los portones y salir con un cuadro que de ninguna de las maneras entraba por el pórtico. Tendrían que haber desmontado una de las vidrieras o salir volando por el campanario, repetía el cura una y otra vez.
Fue entonces cuando vieron aparecer a la madre, lo mismo que un cuervo bajo la manta de agua. Augurio de malas nuevas.
Han abusado de mis niñas. Llamen a Andrés Pajuelo. Él sabrá qué hacer.
La razón por la que la madre conocía el fatal destino de sus hijas nunca se supo. La explicación que dio fue tan inesperada como resuelta: El agua echó a hervir en el caldero antes de ponerlo en la lumbre. A fin de evitar que cayera en el mismo talego que los sospechosos, otras madres salieron en su defensa apoyadas en el sexto sentido que el embarazo les había dado para conjeturar catástrofes de su prole con solo escuchar el latido del corazón de los pájaros o el gañido de los lobos. Frente a semejantes argumentos los hombres callaron más por miedo a poner en duda la magia de la maternidad de sus esposas que por convencimiento. De todos modos, algo de cierto debía de haber en esta suerte de pálpito que regala la gestación, pues los que la vieron pasarse el gregorillo por la cabeza empapada y dar media vuelta, rápidamente se pusieron a buscar a las criaturas. Desde el primer momento supimos que encontraríamos dos cadáveres, puede leerse en el informe oficial como única declaración del alcalde, a pesar de que por entonces las gemelas no llevaban ni un día desaparecidas de casa.
La madre de las niñas no participó en las tareas de rastreo. Regresó a casa a mirar por la ventana de la cocina como si pudiera volver a verlas entre los fogonazos de la tormenta. Y esperó en silencio. Esperó como solo sabe esperar una madre: suspendida en una oración. Esperó a que viniera la noche con sus llagas y sus ojos. Y esperó otro día más con la calma con la que se espera lo inevitable. Esperó a la culpa y a sus mentiras, a sus estigmas. Pero, por encima de todo, esperó a que le trajeran el cuerpo amortajado de sus dos hijas.
El padre Honorio, sin olvidar un solo momento el robo de la ermita, tuvo que retomar su función de cura de almas. Tocó las campanas a rebato tal que si el pueblo estuviera siendo víctima de una incursión enemiga. Los mozos sacaron sus armas de casa y dispararon al cielo, y los perros aullaron igual que si lamentaran la pérdida y llamaran a unirse a la búsqueda a los de su especie.
Las primeras cuadrillas de rastreo salieron esa misma noche. Se repartieron antorchas, silbatos y botas de pescar. Los cazadores sacaron a sus sabuesos y perros cobradores mejor entrenados, y las mujeres se reunieron a velar con don Honorio. Tres días con sus noches pasaron sin el menor indicio. Las niñas parecían haberse licuado con las nieblas que anuncian diciembre, en ese otoño largo y egoísta que amenazaba con hacer olvidar toda posibilidad de una nueva primavera.
Cuando los remedios de este mundo se revelaron infructuosos, algunas mujeres pidieron ayuda a las más viejas: loberas que veían en la oscuridad mejor que alumbradas por el sol, sorguinas de Portugal y viudas a las que se les atribuían poderes mágicos y trato con los difuntos. Todas certificaron la misma providencia: Si el monte no quiere contratos, no hay nada que hacer.
Se recurrió entonces al rezo con una vehemencia fanática, a la invocación de espíritus, al culto de vírgenes paganas, a rituales de cualidades mágicas de los que nadie habla por temor a la Inquisición dormida, a güijas, rosarios, salterios, letanías, remedios caseros y adoración de estampitas de santos. Incluso hubo quienes, seguros de que las niñas no caminaban ya en este mundo, se atrevieron a invocar a los espíritus de las dos gemelas a fin de que revelaran el paradero de sus cuerpos azules y macerados. Pero ni siquiera la Gran Madre de la que todos eran devotos fue de ayuda o consuelo.
Cuando el pueblo comprendió que no podrían castigar al dios que se negaba a escuchar sus plegarías, torcieron su odio contra alguien corpóreo. Se dejaron de supercherías y atropellaron al más incauto, al único que no pudo negar las imputaciones. Nadie había olvidado que la madre de las gemelas había dado el nombre de mi padre, y ante lo irremediable este se dejó hacer.
Las últimas razones por las que mi padre pasó de liderar uno de los grupos de búsqueda a terminar colgado de una soga se las llevó al otro lado de la vida. Se dice que él mismo se declaró responsable de los hechos por la mala conciencia que le rizaba las entrañas. Dicen que en los días de búsqueda no paraba de sudar, daba indicaciones confusas, susurraba para sí mismo, rebuscaba en círculo, evitaba ciertos caminos y alentaba falsas esperanzas. El muy canalla se agitaba con el nerviosismo del que oculta algo bajo la chaqueta antes de cruzar la frontera, oí decir como evidencia incontestable de su culpa. Así es, corroboraban los demás para remover la culpa, Andrés Pajuelo miraba al suelo, equivocaba los rastros y contradecía sus propias coartadas.
Poca o ninguna verdad hay en ello.
También se dijo que le encontraron en el morral la Cruz de Caravaca que una de las niñas llevaba al cuello como único símbolo para distinguirlas, y que repitió con gestos obscenos todas las aberraciones que les había procurado a las gemelas mientras los ojos y los dientes se le encarnaban de gusto. Los pocos que no temían al diablo llegaron más lejos en el descrédito y contaron que mi padre tenía pleitos pendientes con el más allá de los años que pasó en la guerra. Los forasteros venidos de otros villorrios para ayudar a la búsqueda hablaron también de aberraciones sexuales y ritos licenciosos que mi padre oficiaba en las noches sin luna en cuevas prohibidas. Aunque nadie se atrevió a ir más lejos en presencia de nuestra madre.
A luengas vías, luengas mentiras, que decían por allá.
En cualquier caso, la justicia popular se pronunció. Los unos animaron a los otros, y en el pandemónium de miedos y rencores el pueblo dictó su sentencia. No hubo ley en este mundo capaz de hacerlos entrar en razón. Así que lo condenaron a la horca. Sin demandas ni asientos. Aunque enseguida llegó el rumor de que esto también lo eligió mi padre porque se dice que el ahorcado, justo antes de morir, siente un placer universal en el bajo vientre, y mi padre era un vicioso, y mi padre era un sodomita, y mi padre era un maldito, un comunista y un fornicador de bestias de corral.
De ese modo tan sutil trabaja el odio: exige siempre una víctima como desagravio, sea o no culpable.
Mi padre cargó con un fardo de pecados ajenos para que muchos pudieran volver a dormir. Sin saber que el asesino aún seguía oculto entre ellos. Porque lo que muy pocos recuerdan, o seguramente quisieron olvidar, es que mi padre fue acusado y sentenciado por asesinar al cura, a don Honorio.
Lo de las gemelas vino después.
Los primeros que acudieron a la llamada, encontraron a mi padre bajo el pórtico de la iglesia, con la cara y la camisa llenas de la sangre fresca y brillante del cura, como si hubiera querido lavar las pruebas del crimen.
¿Pero qué has hecho, Andrés, hijo?, le preguntó la viuda del hortelano a mi padre al verlo llorar.
Hacerme cargo de mis responsabilidades, señora.
En ese caso, vaya mi bendición contigo al otro mundo, añadió la vieja como si tal cosa.
Nadie más entendió las palabras de mi padre. Las tomaron como el pronunciamiento de un insensato que se sabe condenado. Pero es precisamente esta confesión indefinida, junto con la aparición del cuerpo de las gemelas a los pocos minutos, lo que permitió asegurar, sin escondite para la duda, que mi padre era el culpable de todos los crímenes.
El asesino había entrado en la dependencia y degollado al sacerdote sin ningún dilema interno. Sin indecisión alguna. Con un solo tajo limpio y certero. Después, aguardó con una calma geológica hasta que se desangró. En el altar no se encontraron signos de lucha. También se descartó el robo o la venganza como motivos del crimen. Se aceptó que no hubo más impulsos que la propia maldad que inundaba las profundidades de mi padre.
Poco me importa que encontraran la faca con puño de marfil que mi padre no se quitaba del cinto ni para dormir llena de sangre junto al cadáver de don Honorio. Menos aún que el muerto tuviera la garganta abierta en canal, como una segunda sonrisa escarlata, o que mi padre tuviera su sangre en las botas, en la cara y en sus manos; que no mostrara más pena en los ojos que la que dejan las noches de insomnio, y que allí mismo reconociera su fechoría sin coartadas ni vacilaciones.
No hubo más juicio que lo indudable ni más tribunal que los allí presentes. Se llevaron a mi padre adentro sin oposición, colocaron la silla del confesionario en el centro de la planta, cortaron la soga de la espadaña y se la pusieron en las manos:
Ya sabes qué hacer, Andrés.
Fue entonces cuando se escuchó el baladro de que las niñas habían aparecido en la antigua casa del altiplano. Llegaron todos en tropel, como una ventisca boreal echaron abajo la puerta y entraron en la iglesia con la desvergüenza de un rebaño de ovejas. Las han encontrado, aullaron. En las tierras de Andrés Pajuelo. A las dos. Cerúleas. Dormidas. En un silencio de reclusión perpetua. Vestidas todavía de blanco. Con el color verde bajo la piel que el pastor nómada aficionado a los alucinógenos describiría en su delirio de malaventura. Yo también las he visto en ocasiones en mis sueños. Adormecidas. Sobre el lecho. Con las manos cruzadas. Con la eternidad metida ya en los ojos. Parecen mirarme. Nos miran a todos.
No hubo velatorio ni duelo. Tampoco sorpresa. Se oyeron los alaridos de las mujeres y las maldiciones de los hombres que levantaron sin piedad a mi padre para enviarlo a la profundidad de los infiernos. Enseguida comenzaron a darle palos al cadáver como si fuera un saco de estiércol. Algunos dan testimonio de que le sacaron las tripas. Allí mismo. En medio del templo. Y arrojaron sus intestinos a los caminos para que los devoraran los jabalíes. Dicen, incluso, que el olor a mierda se les quedó en las manos y en los cuchillos mangorreros para siempre. Lo abrieron en canal y de sus vísceras salieron mariposas de espuma que hicieron a más de uno santiguarse y caer de rodillas. También aseguran que ni el cura de la aldea vecina que vino a oficiar los funerales, ni el alcalde, ni la Guardia Civil, ni sus amigos más cercanos, alzaron la voz para evitarlo.
Bajaron el cuerpo, lo despedazaron sin ningún ritual y lo echaron a los cerdos. Para que no quedara ni el polvo de sus huesos. Para que a nadie se le ocurriera jamás darle sepultura, mezclar sus restos en algún osario anónimo o marcar con una señal un lugar donde dolerle. Nos quitaron su vida y tomaron buen cuidado en arrebatarnos también su muerte.
Los años han dado para seguir arrojando más hienda y para que florezcan nuevas calumnias sobre ella. La mayoría eran falsas. Ahora ya ninguna cierta.
No hubo más condenados. Tampoco se buscó a los bandidos que saquearon la parroquia. Como si en la ignorancia colectiva purgaran todos sus miedos, en la aldea se asumió para siempre que el diablo se hizo carne por unos días en la figura de mi padre y fue el causante de todos los crímenes.
Así es como ha quedado marcado el sino de mi familia con la cuña indeleble de los protervos y adoradores de Satanás.
Pero el ajusticiamiento de mi padre solo fue otra muerte en la cuenta del asesino del cura y de las gemelas.
Porque mi padre sería culpable de más pecados que nadie en este mundo, pero de aquello era inocente.
Y aquí voy a contarlo.