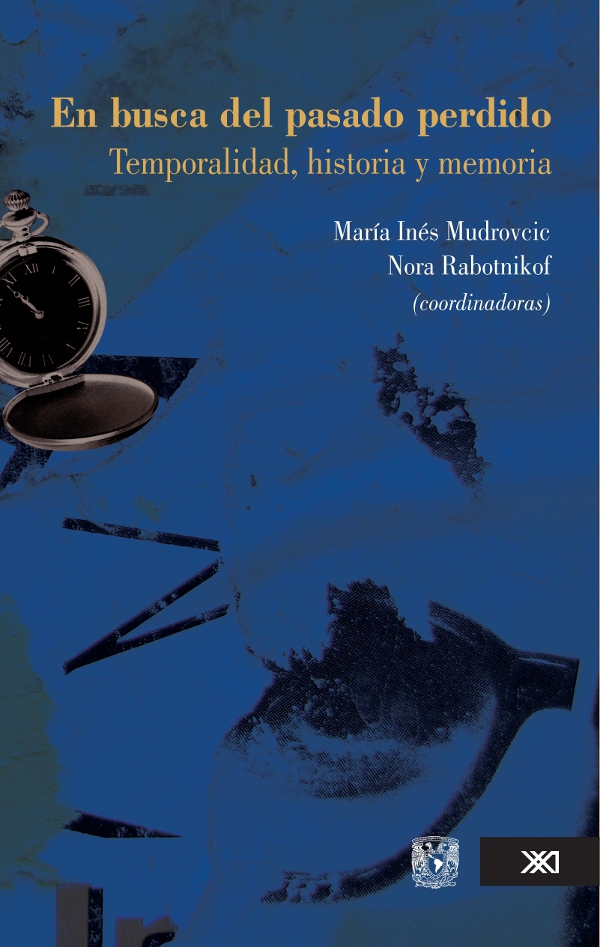
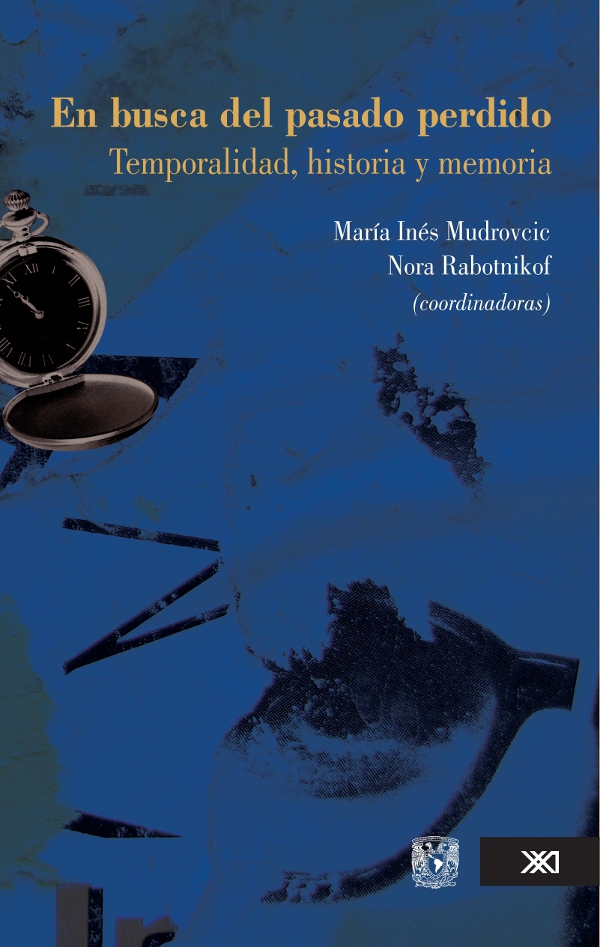
teoría
coordinado por
textos de
FRANK ANKERSMIT * FRANÇOIS HARTOG
MARÍA INÉS MUDROVCIC
EDGAR SALVADORI DE DECCA * GIOVANNI LEVI
FRANCISCO NAISHTAT * ROSA E. BELVEDRESI
MANUEL CRUZ * NORA RABOTNIKOF


siglo xxi editores, méxico
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS,
04310 MÉXICO, DF
www.sigloxxieditores.com.mx
siglo xxi editores, argentina
GUATEMALA 4824, C 1425 BUP
BUENOS AIRES, ARGENTINA
www.sigloxxieditores.com.ar
salto de página
ALMAGRO 38, 28010
MADRID, ESPAÑA
www.saltodepagina.com
biblioteca nueva
ALMAGRO 38, 28010
MADRID, ESPAÑA
www.bibliotecanueva.es
anthropos
DIPUTACIÓN 266, BAJOS,
08007 BARCELONA, ESPAÑA
www.anthropos-editorial.com
primera edición, 2013
© siglo xxi editores, s.a. de c.v.
en coedición con el instituto de investigaciones filosóficas, unam
isbn 978-607-03-0480-4
derechos reservados conforme a la ley
impreso en ingramex, s.a. de c.v.
centeno 162-1
col. granjas esmeralda
09810 méxico, d.f.
Al Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-Conacyt, por el apoyo brindado para la realización del Proyecto “Memoria y política” y, en especial, para la publicación de este libro.
A la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Foncyt) que, a través del proyecto “Regímenes de temporalidad de la historia y de la memoria: pasados recientes en conflicto. Argentina y México”, ha contribuido también a que este libro sea posible.
A Corina Yturbe, Eugenia Allier, Silvia Dutrénit, Alejandro Araujo, Mónica Quijano, Daniel Scheck, Mariana Castillo, Julio Aibar, Florencia Nistz, César Vilchis, Verónica Tozzi, Nicolás Lavagnino, Cecilia Macón, María Inés Lagreca y Esteban Vedia por su disposición a discutir y dialogar en el ámbito de los mencionados proyectos.
A la bióloga Marta Patricia Ojeda por deshacer entuertos o desenredar enredos (o por facilitar lo que debería ser fácil).
Al doctor Pedro Stepanenko, por su respaldo y colaboración.
Y, por último, a todos los que con sus trabajos se hicieron presentes para que este volumen fuera posible.
El último cuarto del siglo XX fue testigo de una “gran vuelta hacia el pasado”. Temporalidad, historia y memoria, los tres términos que conforman el subtítulo de este libro, fueron ejes de debates académicos importantes en el seno de la historia y de la filosofía. Pero también fueron indicadores de un cierto malestar cultural con el presente que obligaba a abordar de manera reflexiva lo que entraba en juego en ese giro hacia el pasado. Si la primera alarma sonó en las tiendas de los filósofos de la historia y de los historiadores, pronto se vio que las otras formas de traer el pasado al presente (la conmemoración, la evocación legitimadora, la intervención de los historiadores como publicistas y la omnipresente apelación a la memoria) obligaban a interrogar a fondo nuestro presente y, para quien se atreviera, a repensar nuestro horizonte de futuro. Para no pocos intérpretes, el gran giro hacia el pasado fue la respuesta paradójica a la acusación de amnesia estructural, que tantas veces se esgrimiera contra la cultura moderna. También se interpretó como la contracara de la “difuminación” del futuro, resultado de la crítica a la utopía, de la reacción frente al futurismo de los proyectos revolucionarios o reformistas, o del descubrimiento de la contingencia y el riesgo.
Los investigadores mexicanos y argentinos nucleados en torno a los proyectos “Memoria y política: de la discusión teórica a una aproximación a la memoria en México” y “Regímenes de temporalidad de la historia y de la memoria: pasados recientes en conflicto. Argentina y México” nos acercamos a estos problemas por caminos más o menos tortuosos: partiendo de una reflexión metahistórica en torno a la situación de la disciplina o, por el contrario, desde el análisis de la relación entre memoria y política en distintas situaciones nacionales. Desde los estudios de caso sobre representaciones del pasado conflictivo o desde la aproximación crítica a la marea conmemorativa. En el trayecto, tuvimos la suerte de poder dialogar con destacados pensadores en cuyas obsesiones intelectuales reconocíamos las nuestras. Este libro es afortunado resultado de esos intercambios y, por ello, en este espacio quisiéramos agradecer la contribución de todos los participantes.
El libro intenta ordenar los problemas referidos a la temporalidad, la historia y la memoria en dos partes.
De Heráclito a esta parte, los filósofos siempre se han ocupado del tiempo. El tiempo ha sido uno de los tópicos clásicos de la filosofía. Algunas de las reflexiones han quedado cristalizadas en frases célebres, como aquella de “la imagen móvil de la eternidad” de Platón, o en preguntas por demás citadas como las de Agustín. Sin embargo, no fue sino hasta hace muy poco, a partir de los años ochenta, cuando los filósofos comenzaron a interrogarse acerca de el “tiempo histórico”, el tiempo de los historiadores, y quizá sea Paul Ricoeur el más conocido de todos. Tal como señalara Frank Ankersmit, no todo tiempo es tiempo histórico. Así como los biólogos presuponen la vida para estudiar los organismos vivientes, o los astrónomos el espacio para analizar estrellas o galaxias, los historiadores presuponen el tiempo histórico para estudiar al pasado humano. Sin embargo, se trata de un tema que, al igual que en la filosofía, sólo últimamente ha sido objeto de interrogación en el ámbito de la historia. Casi como inaugurando el periodo en el que la cuestión acerca de qué sea el tiempo histórico comienza a tomar fuerza, en 1979, Reinhart Koselleck señaló que “es una de las preguntas más difíciles de responder de la ciencia de la historia”.1 Para responderla hay que salir del ámbito de la historia y entrar en el de la teoría o filosofía de la historia. Cuando un historiador está ocupado con las fuentes y testimonios que le informan sobre el pasado no se formula explícitamente la pregunta por el tiempo histórico. Asimismo, esta pregunta tiene otra cualidad: sólo se puede formular a partir del siglo XIX.
Sólo hacia fines del XVIII, principios del XX, el hombre comenzó a sentir que actuaba históricamente, que su acción intervenía en el presente para cambiar algo en el futuro. Pasado, presente y futuro se vinculan a hombres concretos, unidades políticas y sociales que se conciben a sí mismos como agentes de cambio y transformación. Para que haya sido posible que Marx dijera, en 1852, que son “los hombres que hacen la historia”,2 hacía un tiempo que Dios se había retirado, al menos en parte, de los asuntos humanos. La Revolución francesa, al cortarle la cabeza al rey, había contribuido a separar el poder político del poder religioso. Las acciones de los hombres y los destinos de los pueblos ya no recibían su sentido último de la legitimación divina.
Un campesino francés del siglo XVII no contaba con la idea de “un futuro mejor” en este mundo, no podía imaginar una vida distinta de la que él y sus antepasados habían llevado. Cuando una mañana de primavera, a fines del reinado de Carlomagno, Bodo se levanta muy temprano para trabajar las tierras de los monjes y encuentra que su hijito Wido tenía un dolor, comienza a recitar un antiquísimo conjuro que había aprendido de sus antepasados.3 Era un ensalmo que siempre habían recitado sus antepasados paganos y al que, por enseñanza de la Iglesia, Bodo había aprendido agregarle, al final, las palabras “así sea, Señor”. Tanto para el campesino del siglo XVII como para Bodo, pasado y futuro eran lo mismo; no tenían por qué esperar que sucediera algo distinto. La situación cambió hacia fines del siglo XVIII. Pasado, presente y futuro adquirieron otra cualidad, un tiempo histórico era posible.
La historia como disciplina se consolidó durante el transcurso del siglo XIX. Para acreditarse como ciencia tuvo que realizar un doble movimiento: separarse de la literatura con la que había estado asociada hasta el siglo XVIII y transformar el pasado como campo de investigación disciplinar. El “tiempo histórico” es el presupuesto que hace posible conceptos que Koselleck considera como propios de la historia: azar, revolución, destino, progreso o desarrollo.4 Para hacer “visible” el tiempo histórico, para poder plantear la pregunta por él, no sólo hay que correrse de la historia sino, también, transitar un tiempo en el que el “tiempo histórico” nacido de mano de la modernidad se haya transformado, quizá, en algo obsoleto. Los autores convocados en esta sección “Tiempo e historia”, filósofos e historiadores, realizan el intento de responder desde diferentes ángulos.
En el capítulo 1, Ankersmit señala que el poco interés en el tiempo y la historia podría deberse a que el tiempo desempeña un papel negativo más que positivo en el texto de historia. La apuesta de Ankersmit es mostrar que esta invisibilidad del tiempo en la discusión filosófica sobre la historia se debe a su condición trascendental. Para desarrollar su argumento, Ankersmit considera tres formas diferentes de considerar el tiempo: 1] el tiempo como una categoría trascendental kantiana, 2] el tiempo como cronología (tiempo del reloj), y 3] el tiempo como “tiempo vivido”. Ninguna de ellas es una categoría constitutiva de la escritura histórica. En el apartado siguiente, Ankersmit trata de mostrar por qué el tiempo no puede ser considerado como una condición trascendental de todo conocimiento histórico en el sentido kantiano. Parecería que si uno acepta, como Kant, que el tiempo es una forma de intuición trascendental, es difícil no concluir que el tiempo no es algo “accidental” en el conocimiento histórico. Sin embargo, Ankersmit desarrolla dos argumentos contra esta forma kantiana de entender el tiempo y sus consecuencias para el conocimiento histórico, y concluye que el punto de vista trascendental kantiano no es una buena opción para tratar el tiempo histórico. En el tercer apartado, considera si el tiempo cronológico o el tiempo del “reloj” es relevante para el estudio de la historia. Ankersmit despacha rápidamente esta posibilidad, la cronología no ayuda a la hora de “dar sentido” al pasado, sólo tiene valor para las crónicas y los anales. Mayor dedicación le otorga al tiempo tal como ha sido tratado en el ámbito de la fenomenología, es decir, el concepto de historicidad expresado por Ricoeur y David Carr. Ankersmit se concentra en el argumento desarrollado por Carr en el libro que escribió en 1986, Time, Narrative and History. Ankersmit se adhiere a las críticas de Mink y concluye que Carr cae en el extremo de equiparar “vida” con narratividad. En el último apartado, Ankersmit retoma los conceptos de “verbos de proyecto” y “oraciones narrativas” tal como son desarrollados por Arthur C. Danto en su clásico Analytical Philosophy of History de 1965. Se interesa por la relación que ambas estructuras establecen entre el presente y el futuro. Es decir, tanto los “verbos de proyecto” como las “oraciones narrativas” unen en el lenguaje lo que está temporalmente separado y sólo puede ser visto conjuntamente desde una perspectiva histórica. Alexander G. Baumgartner, el comentador más interesante de Danto —según Ankersmit—, radicaliza su argumento realizando una lectura trascendentalista del mismo. Nociones como “la Edad Media”, “la Revolución francesa” o “el Renacimiento” no presuponen la unidad y la continuidad que encontramos en las personas o individuos como “César” o “Napoleón”, sino que, por el contrario, la crean. El lenguaje histórico es la condición de posibilidad para conocer “cosas” típicamente históricas, como son la “Edad Media” o “el Renacimiento”. Ankersmit se adhiere a estas consecuencias trascendentales del argumento de Danto, lo que lo lleva a concluir que no puede haber escritura histórica ni conocimiento histórico por fuera de la narración (representación) histórica.
En un libro ya clásico,5 François Hartog ha mostrado cómo diferentes formas de ordenar el tiempo se traducen en diferentes “regímenes de historicidad”, es decir, distintas maneras de organizar el pasado, el presente y el futuro. Cuando del tiempo se trata, nos dice Hartog, sólo lo podemos experimentar. Estas experiencias del tiempo o formas en que los contemporáneos se orientan en el tiempo las podemos rastrear en sus conceptos, en sus escritos, en sus imágenes, en los textos de los escritores, filósofos, historiadores o poetas. No se trata de una antropología sino de una historia intelectual del tiempo. Un “régimen de historicidad” no es una realidad dada que se pueda observar directamente. Es una categoría formal construida por el historiador, una herramienta, que permite hacer inteligible los órdenes de la temporalidad que se expresan en las diferentes experiencias del tiempo. En 2003, Hartog había caracterizado al régimen moderno de historicidad como aquel en el que el futuro orienta y se convierte en el telos cuya luz ilumina el pasado, como aquel en que los hombres se conciben como haciendo la Historia. El desafío que Hartog se propone en el capítulo 2 es poner a prueba la capacidad heurística de “régimen de historicidad moderno”, es decir, de la categoría que él mismo acuñó para denotar la etapa comprendida entre 1789 y 1989. Pero la va a poner a prueba en un periodo particularmente difícil para Europa: 1914-1945. El desafío será ver si se puede conciliar un periodo de devastación con un régimen temporal que él caracterizó como regido por la idea de progreso, en definitiva, poner a prueba la categoría. De la mano del historiador estadunidense Henry Adams y de los escritos del socialista Jean Jaurès, Hartog muestra que, antes de 1914, la idea de Progreso acompañada de la Revolución mantiene la promesa del futuro. Aun los historiadores franceses, contemporáneos de la instauración de la Tercera República, y sus jóvenes detractores como Lucien Febvre, conciben la República como el régimen definitivo de una nación. Sólo el affaire Dreyfus les puso al descubierto que la República no está garantizada. Luego de 1918 y ante la magnitud de lo acaecido, Hartog encuentra que autores tan dispares como Paul Valéry, Henri-Irénée Marrou y Walter Benjamin no renuncian a la idea de revolución y mantienen una idea de futuro, aunque transfigurada. Es el momento de François Simiand, Ernest Labrousse, Marc Bloch, Lucien Febvre y Raymond Aron. Sin embargo, el fatalismo que parece dominar a algunos debe ser entendido, según Hartog, como el signo inverso del futuro, pero sin dejar de reconocer su fuerza. Después de 1945 y ante las ruinas de la destrucción, ¿puede sobrevivir el régimen moderno de historicidad? Hartog vuelve a tratar de encontrarlo en los escritos de los historiadores. Sin embargo, el Progreso y la Historia se muestran de modos menos sutiles. La reconstrucción, la modernización y la planificación otorgan al futuro un lugar central. A partir de los años sesenta, Hartog nota un divorcio creciente entre una sociedad cada vez más acelerada y unas ciencias sociales que con sus sistemas y estructuras inmovilizan la historia. Hasta llegar a 1989, cuando la Revolución desaparece del horizonte y poco a poco comienza a instalarse un régimen de historicidad en el que el presente se impone como categoría dominante.
Si en el capítulo 2, escrito por Hartog, la categoría de “régimen de historicidad moderno” salió indemne de la puesta a prueba a la que la sometió su autor, en el capítulo 3, María Inés Mudrovcic se interroga por la temporalidad que subyace a las historiografías que reflejan dicho régimen. Un régimen de historicidad, en este caso el moderno, debiera poder correlacionarse con un régimen historiográfico, es decir, con el modo en que las historiografías organizan al tiempo. Desde su consolidación en el siglo XIX hasta bien entrada la década de los ochenta, la historia se define como aquella disciplina que se ocupa del pasado humano. Ahora bien, qué sea ese pasado humano es una cuestión que ha sido poco tematizada por los propios historiadores y también por los filósofos. A partir de esta situación, Mudrovcic intenta responder a la siguiente pregunta: ¿qué características tiene ese pasado propio de una disciplina histórica que se despliega durante el régimen de historicidad moderno? Atendiendo a las reflexiones que los propios historiadores han efectuado sobre su disciplina, Mudrovcic encuentra varias características que reúne ese pasado histórico. En primer lugar, el pasado se concibe como diferente del presente, como “lo otro” del presente. Esta especificidad que adquiere el pasado histórico impide que pueda ser considerado como ejemplar, característica propia de los tiempos modernos que clausuran a la historia magistra vitae. Asimismo, este pasado histórico debe guardar cierta “distancia” del presente para asegurar, de este modo, la objetividad. Un pasado muy reciente es inapropiado para la comprensión imparcial del historiador. Esta “distancia en el tiempo” presupone una concepción de irreversibilidad temporal. Además, ese pasado debe ser inteligible para que el historiador pueda conocerlo a través de su investigación. Mudrovcic encuentra que Danto, en la descripción que realiza acerca del pasado y la actividad del historiador en Analytical Philosophy of History, expresa esta concepción. Los representantes del giro lingüístico se adhieren a estas características del pasado de los historiadores sólo que cuestionan su carácter de “realidad”: el pasado es construido. Ahora bien, según Mudrovcic, este régimen de temporalidad historiográfico entra en crisis hacia fines de los años ochenta y coincide con lo que Hartog ha denominado “régimen de historicidad presentista”. Varios son los factores que contribuyen a esta puesta en tela de juicio de un pasado lineal, homogéneo y distante: la entrada en escena de la Historia del presente o del pasado reciente, la revisión de los métodos estándar de la disciplina histórica para representar acontecimientos límite, la irrupción de la memoria que pone en tensión al recuerdo con el “hecho histórico” y, por último, el pasado que resurge, nuevamente, como exemplum. Para Mudrovcic, cada uno de estos ingredientes contribuye a repensar y revisar las bases sobre las que se había construido la disciplina histórica hasta entonces.
La rebelión contra la idea de un tiempo lineal, continuo y homogéneo de la historia atraviesa los capítulos 4 y 5 a cargo de Edgar S. de Decca y Giovanni Levi, respectivamente. La insatisfacción y el desagrado que produce una historiografía cruzada por un curso cronológico de causalidades solidarias es la misma en ambos historiadores; sin embargo, las propuestas difieren. Para de Decca se trata de una decisión ética y política del historiador; para Levi, la apropiación metafórica de Freud podría conducir a ayudar a concebir múltiples temporalidades históricas. En el capítulo 4, de Decca plantea una lectura de Benjamin que le permite al historiador irrumpir en el pasado y generar escisiones para proponer una lectura discontinua de ese pasado. De Decca se opone a esas lecturas “normalizadoras” del pensamiento benjaminiano que, como algunas realizadas desde el materialismo histórico, transforman la historia en una historia política de los oprimidos. A de Decca le interesa resaltar la dimensión melancólica que toda narrativa histórica posee en la medida en que ésta actualiza sucesos del pasado que, en cuanto tales, ya dejaron de existir. Benjamin ve en el materialismo histórico un instrumento de crítica al historicismo cargado de una melancolía que es la que causa resignación. Para Benjamin, el historicismo establece una relación de empatía con los vencedores de la historia. De Decca aprovecha la crítica benjaminiana de la concepción lineal y homogénea que supone el historicismo para apuntar a una historia marcada por discontinuidades y rupturas. Pero no se trata de oponer a la narrativa de los vencedores una narrativa de los oprimidos, pues se estaría replicando el modelo temporal historicista. Se trata de una historia “a contrapelo” que busca contrahistoria que destruyeron y ocultaron los vencedores. De Decca admite que Benjamin le ayudó a reconocer en las periodizaciones un acto de dominio del vencedor, lo que a su vez lo llevó a cuestionar la idea de una revolución brasileña ocurrida en 1930. De lo que se trata es de que el historiador, en un acto ético y político, irrumpa en la causalidad cronológica de la coherencia de los vencedores para ir más allá de una narrativa normalizadora.
Levi, al igual que de Decca, también se rebela contra esa concepción, que considera dominante en su disciplina, de un tiempo lineal, cronológico, homogéneo. Para Levi, una historia atrapada en este tiempo vacío no puede sino producir una idea de desarrollo continuo, vinculando la secuencia en forma, preponderantemente, causal. Su rebelión también alcanza a la relación que la historia mantiene con las otras ciencias sociales y la literatura. Levi la describe como “esclerosante” puesto que se reduce a la simple aplicación de los resultados de las otras, en vez de ser una verdadera interacción de diálogo. En cambio, en el último capítulo de esta sección, Levi recurre a Freud y al psicoanálisis para intentar acercarse a una idea de un tiempo plural, heterogéneo. Su intención no es “aplicarla” a la historia, sino, por el contrario, ver de qué manera el psicoanálisis podría contribuir a pensar la temporalidad de la historia en forma distinta. Levi se interesa por la visión freudiana del tiempo de la historia de la humanidad y, al respecto, realiza una lista tentativa de seis formas o perspectivas con las que Freud habría abordado la temporalidad. A la primera de ellas, la historia como evolución y filogénesis, Levi la describe como “historicismo negativo”, pues se trata de una evolución lineal que puede no llevar a una mejor adaptación al género humano sino a su destrucción. A la segunda perspectiva temporal que Levi toma de Freud la denomina “rupturas en la evolución, no linealidad”. La idea que quiere rescatar es la idea de una evolución que no es continua ni unidireccional, sino en la que hay giros, rupturas que incluso pueden llevar a la reversibilidad. La tercera forma es “el origen”. El tema central aquí es la distinción entre la verdad factual y la histórica y la imagen de un origen traumático, olvidado pero determinante. Las tres formas temporales restantes se suceden: la atemporalidad, el après coup (Nachträglich) y el fragmento. Ya sea que se trate de liberar a los hechos de su vínculo con los orígenes, o de la idea del tiempo discontinuo del trauma o, finalmente, de las varias interpretaciones de las fuentes de la historia, para Levi todas ellas son formas que pueden sugerir temporalidades históricas diferentes. No se trata de transferirlas directamente al ámbito de la historia, sino de, a partir de una interpretación metafórica de las mismas, contribuir a un enriquecimiento de la discusión del tiempo en la historia.
El llamado boom memorial (es decir, la frecuente apelación a los discursos sobre la memoria en los espacios públicos, la marea conmemorativa, la fiebre de musealización, el uso estratégico de la consigna memorial para construcción de “subjetividad”, la centralidad del tema en los estudios culturales, etc.) ha llegado a ser señalado como un síntoma más de la crisis de los tiempos. Se podría afirmar que en las etapas iniciales de este boom, las primeras reflexiones críticas tuvieron su origen en el campo de la historia como disciplina. Memoria e historia fueron caracterizadas como formas contrapuestas de acceso al pasado u ordenadas en una relación de continuidad. Se predicó la superioridad (ética o epistemológica) de una sobre la otra o se señalaron los límites de ambas. Tal vez los historiadores desde el comienzo sospecharon de este nuevo protagonismo de la memoria. Para algunos, su carácter intrínsecamente presentista (el tiempo del recuerdo es el presente) ponía en evidencia, como dijimos, el agotamiento del régimen de historicidad moderno. Para otros, se trataba tan sólo de una renovación e institucionalización de los métodos y de las estrategias de la propia disciplina (historia oral, jerarquización del testimonio) que podía conducir (o no) a una crisis epistemológica del quehacer histórico. Desde la teoría de la historia, muy a menudo, los diagnósticos fueron más radicales: límites a la posibilidad de representación de acontecimientos límite, reversión temporal, momentos de interrupción éticamente significativos de la función normalizante de la historia.
Pero se podría afirmar que, a medida que nuevos y viejos actores políticos hacían suya la bandera de la memoria (memoria de las víctimas, memoria de los vencidos, memoria de un tiempo con futuro) y, a medida que la discusión sobre el contenido ético de la memoria fue asimilando memoria y justicia, la discusión sobrepasó los parámetros “técnicos-disciplinarios” para entrar de lleno en un debate político más general que abarcó cuestiones tales como el uso público de la historia, la función del pasado en la legitimación o deslegitimación del presente político, el papel del historiador como experto o como publicista, y sobre todo, el peso y la densidad del pasado y de la memoria en la constitución de las subjetividades o identidades políticas del presente. Sin abandonar del todo el terreno de la discusión interna (en su dimensión especializada), se trataba entonces de observar cómo aparecía el pasado en el discurso y la práctica de los agentes, cómo se construían esos fragmentos de pasado que se reivindicaban o se denostaban, y cómo a partir de allí se articulaban alianzas y oposiciones en el presente político. Y también, desde la historia, la filosofía y el análisis político (cuando no desde el compromiso ciudadano o partidario) se imponía también una postura evaluativa de las prácticas y políticas de la memoria.
Surgieron así, en diferentes escenarios nacionales, críticas políticas a los excesos o abusos de la memoria. Con divergencias y superposiciones, los argumentos podrían esquematizarse, de manera muy gruesa:
1] Una primera línea de denuncia del uso político de la memoria es la que ponía (y pone) en relación reivindicación del pasado y conflicto, subrayando así la forma en la que una herencia de enfrentamientos (o la recuperación de esta herencia) podría llegar a poner en jaque el alcance de una política incluyente y consensuada en el presente. Esta forma de argumentar los resultados perversos de un “abuso” de memoria fue muy socorrido en las transiciones a la democracia (España, Argentina, México), y en las oportunas o inoportunas denuncias a aquellos que “permanecen anclados en un pasado de odio y enfrentamiento”. En este caso, se dice que la memoria de los conflictos del pasado dificulta los consensos del presente (como si el conflicto fuera ubicable sólo en el pasado). A la postre, en un análisis puntual, resultaría importante distinguir aquellas situaciones en las que el recuerdo de los enfrentamientos pasados efectivamente obstaculizaba algún tipo de alianzas o convergencias en el presente y aquellas en las que los conflictos se proyectaban al pasado como una forma de ocluir las oposiciones de ese presente.
2] Otra línea, no siempre coincidente con la anterior, fue aquella que criticaba la justificación, en nombre de los pasados sufrimientos, de actos políticos considerados aberrantes en el ahora (serbios en Bosnia, política expansionista de Israel). En este caso, se advertía que las experiencias de dolor, de explotación o de violencia del pasado podían llegar a ser utilizadas como justificación de políticas generadoras de daños equiparables en el presente. En estos casos, se trata de una clara utilización estratégica del pasado (violento) y la crítica se orientó más en el sentido de un cuestionamiento del revanchismo político, y derivó en un debate acerca de las posibilidades y límites de un uso ejemplar de la memoria histórica.
3] La crítica al abuso en los usos del pasado aparece también en una línea que cuestiona el sesgo excesivamente particularista o de exaltación de la pertenencia, presente en un cierto tipo de apelación a la memoria. De manera importante, aquella que pone el acento en la victimización y en la afirmación de agravios irreparables para lograr reconocimiento y atención. Las llamadas políticas de la identidad apelarían así a una suerte de representación de la memoria grupal, que serviría para construir tanto la identidad del grupo como el contenido de sus demandas actuales. Aquí la crítica se orientó más bien hacia los procesos de construcción de la figura de la víctima y sus implicancias éticas (Manuel Cruz, en este volumen).
4] Finalmente, algunas interpretaciones asociaron este exceso de memoria o de reivindicación del pasado a una suerte de melancolía política (en un sentido más o menos genérico), ligada a una crisis de la política del presente y a un debilitamiento del futuro. En esta última línea crítica no se hacía tanta referencia a un uso político puntual de las consignas memoriales, sino a un clima de época según el cual la incertidumbre (o el pesimismo) respecto del futuro y la ausencia de proyectos políticos viables llevarían a volver la mirada hacia las experiencias pasadas para reivindicarlas in toto (las pasadas revoluciones y sus herencias), para recuperar de ellas semillas de esperanza, para agitarlas simbólicamente frente a una realidad transformada (políticas de pleno empleo, vuelta al Welfare, etc.) o también para alertar frente a su posible repetición (la restauración fascista).
Este tema aparece abordado en los trabajos que componen la segunda parte del libro. Las reflexiones de Koselleck sobre las diferentes formas de articular pasado, presente y futuro sobrevuelan las distintas aproximaciones. Probablemente ello se deba no sólo a una obligada referencia bibliográfica, sino a que el concepto de espacio de experiencias y sobre todo la necesidad de incorporar la dimensión del futuro resultan ser un requisito intelectual de primer orden para la evaluación política de las prácticas memoriales.
El trabajo titulado “Centenarios, nación y ruinas” (capítulo 6) intenta recuperar la noción benjaminiana de fantasmagoría en función de una historiografía de algo así como la memoria urbana, yacimiento de sueños y utopías colectivas. La noción de tiempo onírico (Zeit Traum) no sólo permite una caracterización diferente de una época histórica o de un espacio de tiempo (en sentido literal): es la condición de posibilidad para pensar esos momentos en su carácter de fantasmagoría colectiva. El fetichismo de la mercancía de Marx se convierte (se altera) en una temporalidad localizada (en el espacio, y en este caso en la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX) que manifiesta la ensoñación colectiva, en su dimensión de alienación y engaño. Pero que encierra también un núcleo de deseo, signo de una utopía social. La noción de “imagen dialéctica” de Benjamin recogerá ambos sentidos: el del fetiche (Marx) y el del deseo infantil (Freud). En la lectura de Francisco Naishtat, la recepción fragmentaria del psicoanálisis por parte de Benjamin le permite tratar a la arquitectura urbana (los Pasajes) como ruinas, como lo caído en desuso, y como parte de una protohistoria que proporciona materiales de sueño colectivo. El giro copernicano en la historiografía resulta en realidad una reconfiguración del marxismo a partir de una comprensión revolucionaria de la temporalidad por la cual el pasado es pensado como lo reprimido. Se abre así la puerta a la reivindicación de la memoria, no como acumulación ni como conmemoración ritual, sino como recuerdo involuntario. Ello permite un análisis crítico novedoso de la cultura moderna, que en el trabajo aquí incluido se expresa en la evocación del Centenario en la Buenos Aires de 1910. Así, en la referencia a la independencia nacional, un siglo después se rescata un elemento arcaico, que mitologiza la identidad nacional puesta en peligro por el aluvión inmigratorio. Y también la plenitud de una ideología positivista y moderna, que sueña con la integración a Europa. La sospecha es que la singular fantasmagoría del Centenario prefigura y anuncia los conflictos de la Argentina del futuro (ya pasado). Así, el Centenario no es sólo Belle Époque, con los palacios y monumentos, sino también la de la violencia social y política, la de los atentados y la represión.
“¿Puede la memoria del pasado decir algo sobre el futuro?” es el título del trabajo de Rosa Belvedresi (capítulo 7), y dibuja, de manera directa, las coordenadas de su reflexión sobre las experiencias y las expectativas. La Filosofía de la Historia moderna siempre tuvo al futuro como dimensión ordenadora y normativa de nuestra aproximación al pasado. En una suerte de recuperación de esa vocación futurista de la modernidad, Belvedresi se pregunta acerca del papel de las expectativas en la configuración del espacio de experiencias: en un sentido más débil, como bosquejo o mapa muy general para otorgar relevancia a las experiencias y, en un sentido más fuerte, casi como condición de posibilidad de tener una experiencia histórica. La experiencia histórica, no en el sentido de Oakeshott (experiencia de los historiadores, aproximación cognitiva al pasado), sino entendida como una cierta articulación particular entre las dimensiones temporales, en las cuales “las experiencias de los sujetos se vinculan con otras de su contexto social en el marco de un devenir temporal que supone la sucesión de generaciones y el traspaso de herencias involucradas”. La apertura de futuro entra así de lleno en la conformación de la experiencia histórica porque ésta no se limita a situaciones inesperadas que hacen saltar por los aires los marcos de sentido disponibles (lo absolutamente nuevo cuando no lo traumático): también incluye la posibilidad de inicio de algo nuevo, el despliegue de la capacidad de actuar y generar nuevos contextos de acción. Si la memoria colectiva es la estrategia social de creación y modelización de esas experiencias históricas (lo que incluye su proyección a futuro, ya sea por la vía del ejemplo, del aprendizaje social, de la recuperación de semillas de esperanzas), la interrogante inicial parece especificarse: ¿qué nos puede decir sobre el futuro, hoy, ante una presencia, por decir lo menos, ambivalente del pasado? Porque la obsesión por el pasado que parece colorear nuestra época se acompaña, de manera paradójica, de lo que la autora llama el desvanecimiento del pasado. Como si ese alejamiento entre experiencias y expectativas, que para Koselleck marcaba el signo de la modernidad, hubiese sido llevado a su extremo: por un lado, el pasado está en todas partes (en las conmemoraciones, en los museos, en los monumentos, en las genealogías), pero, por otro, esta interpretación del pasado incide poco en los diagnósticos y los cursos de acción posibles y deseables en el presente. Si bien se presupone una relación virtuosa entre el recuerdo y la acción presente (al menos en términos negativos: recordar para no repetir), según la autora, no siempre las experiencias parecen configurar un acervo social disponible y utilizable para el futuro. Según la interpretación de Belvedresi, en esa pérdida o dificultad para la elaboración de experiencias inciden tanto las difíciles relaciones entre historiografía y memoria (una memoria que se resiste a ser ilustrada por la historia y una historia que considera a la memoria como colección de mitos), como la tendencia intrínseca de la memoria a la sacralización y la textura necesariamente subjetiva y emotivista de la memoria. Sin embargo, en última instancia pareciera que la apuesta pasa por un movimiento doble: por una parte, potenciar la posibilidad de transformar ese pasado invocado en un acervo de experiencias aprovechables pero, por otra, revitalizar expectativas que permitan orientarnos, a su vez, en el pasado para poder articular ejemplos relevantes.
El tema de la funcionalización del pasado histórico a partir de la subjetividad presente reaparece en el trabajo de Manuel Cruz, “El pasado, caballo de Troya en el futuro” (capítulo 8). Aquí la crítica parece enfocarse en la construcción de la figura de la víctima, o la reconstrucción de la experiencia de las víctimas y su inserción en las llamadas políticas de la identidad. Partiendo del carácter contingente y complejo de las identidades contemporáneas (que desafía la idea de una identidad común del grupo, ligada a un momento original o fundacional y sostenida diacrónicamente, que brindaría un conocimiento específico o una mirada particular sobre la historia) se esboza el análisis del tránsito de la dicotomía “vencedores y vencidos” a la dicotomía “víctimas y verdugos”. Con el trasfondo de una guerra civil, narrar la historia en términos de vencedores y vencidos remitía justamente a un enfrentamiento político que se constituyó en marca de la historia. Aunque se pueda cuestionar, y el autor así lo hace, la continuidad transgeneracional de la dicotomía, la referencia al conflicto, permite que éste se abra tanto a la interpretación e investigación histórica como a la valoración política de la causa en juego. La dicotomía víctima-verdugo es en cambio, para Cruz, fundamentalmente despolitizada y despolitizadora porque a] no asume su carácter de construcción histórica, es decir, el sentido otorgado desde un relato histórico, b] se construye de tal modo, o se utiliza de tal modo que es el sufrimiento o el dolor el que impone al observador la silente reverencia moral como única actitud posible, c] porque se presenta de manera despolitizada (la víctima inocente) o las víctimas genéricas de la violencia, y d] porque se le impone a la víctima un papel de por vida, en el que su capacidad de agencia o de elaboración no pueden alterar la condición original. La crítica no va hacia las víctimas sino hacia quienes reivindican la empatía y solidaridad con esas víctimas como única estrategia política. Porque pareciera que si la dicotomía vencedores y vencidos hacía referencia a una situación histórica conflictiva, que se volvía así susceptible de examen, la apelación a las víctimas corre el riesgo de deslizarse hacia el discurso de lo inefable o políticamente inexpresable o de agotarse en el plano de la empatía de cariz emotivo. La identificación de tipo emotivo, la sacralización del testimonio (como saber sin mediaciones, como conocimiento sin control de instancias especializadas), el viraje de la pasión política hacia el pasado (el pasado moviliza más que el presente y obviamente que el futuro) son así signos de la crisis de los tiempos y contribuyen a obturar las perspectivas y expectativas de futuro. Se busca no el conocimiento (del pasado y del presente), sino el reconocimiento de la identidad. Lo nuevo de la situación presente estaría dado por el espejismo de la transparencia (el lado plausible de la tesis del fin de las ideologías): creer que podemos mirarnos en el pasado. La pregunta retorna ¿qué futuro ofrece el pasado, ese pasado? La respuesta es menos esperanzadora: o recordar para no repetir (que en esta lectura se resuelve en una consigna conservadora del presente) o recuperar anhelos, esperanzas frustradas de los que ya no están. ¿Pero son ésos los únicos futuros posibles que pueden venir del pasado?
El trabajo de Nora Rabotnikof, “Herencias intangibles” (capítulo 9), no se pregunta tanto por los futuros que puede ofrecer el pasado, ni por las expectativas que puede construir la memoria sino, de manera oblicua, por los futuros que pueden abrirse o no a partir de diferentes formas de nombrar (experimentar subjetivamente y tematizar) ese pasado. El problema incluye tanto la forma en que se vinculan experiencias históricas entre las generaciones como las posibilidades de revisar, reflexionar, sospechar de, o criticar las tipificaciones y marcos interpretativos forjados desde la memoria familiar o en las etapas tempranas de desarrollo. Los referentes son aquí: a] Las situaciones, tratadas en los dos trabajos anteriores, en las que como hijos, nietos, familiares, etc., se reivindica la vinculación personal o emocional con la experiencia política de generaciones anteriores. O en los que esa vinculación aparece como definitoria de la identidad del grupo en el presente, pero también como lugar privilegiado desde el cual reconstruir la experiencia anterior. En sentidos diversos, suele tratarse una situación de catástrofe o un acontecimiento traumático que aparece como “marca “de la identidad política de las generación siguiente. b] Aquellas formas de protesta, en las que una cierta versión del “mundo de los padres o los abuelos” funciona, implícita o explícitamente, como imagen de contraste para un estado de cosas que se pretende denunciar (esta imagen de contraste puede ser la de una comunidad que ha sido desgarrada, o la de un Estado benefactor que ofrecía de redes de seguridad social hoy desmanteladas, o simplemente la de un futuro abierto a las oportunidades). El trabajo analiza tres formas de tematizar esa vinculación entre experiencias pasadas e identidades y prácticas en el presente: la llamada posmemoria, las categorías de espacio de experiencia y horizonte de expectativas (utilizadas en clave de interpretación empírica de los actores del pasado) y la idea de mentalidad, entendida como experiencia tematizada, resultado de la elaboración de múltiples vivencias transgeneracionales. En lugar de condenar a la memoria social por su emotividad, el trabajo se pregunta por las razones de la persistencia de los llamados recuerdos míticos y desconfía de la capacidad desmitificadora de la historiografía (no de su capacidad de generar reflexión o sospecha). Pero también cuestiona el carácter intrínsecamente transgresor, frecuentemente imputado a la memoria (e inversamente, la vocación normalizadora de la historia). Con estas coordenadas surge la pregunta por las posibilidades de un aprendizaje político, no en el sentido vagamente ilustrado de confianza en el progreso histórico, sino como un nuevo sentido común, históricamente informado y políticamente orientado hacia el futuro.
De manera implícita o francamente explícita, las contribuciones revisan críticamente los discursos que erigen al Holocausto como tropo universal, y reconocen que, como paradigma de la memoria traumática, aunque puede “por comparación movilizar retóricamente otros discursos sobre la memoria traumática, también puede operar como recuerdo pantalla o simplemente bloquear el acceso a historias locales específicas”.6 En ese sentido, nos parece que el trasfondo de los trabajos está dado por una intención de ligar la discusión más global acerca de la temporalidad de la historia y la memoria con las historias políticas de diferentes países y también con la experiencia de las distintas generaciones. Y en todos ello, el diagnóstico crítico sobre la situación contemporánea y las estrategias para lidiar con los pasados parecen combinarse, en diferentes dosis de desencanto y ejercicio de la sospecha, con una suerte de llamado a la creación de expectativas de futuro.
MARÍA INÉS MUDROVCIC
NORA RABOTNIKOF