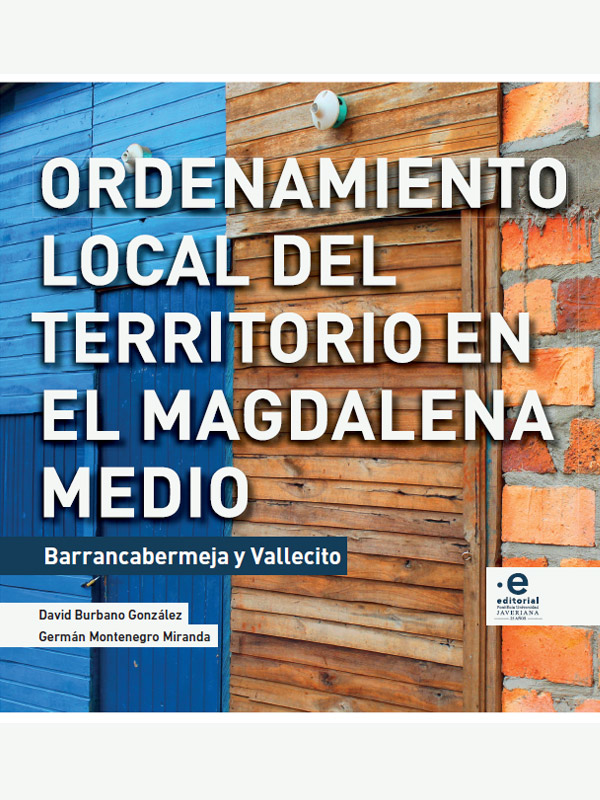
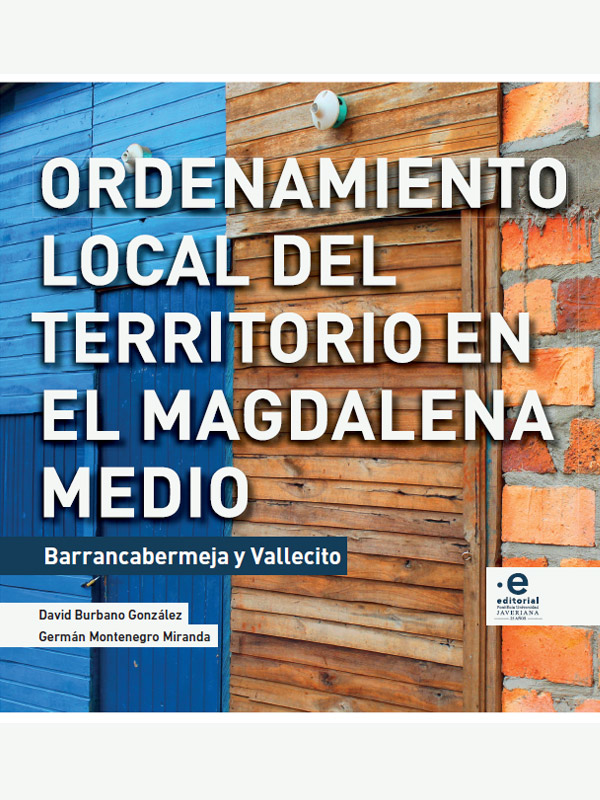
ORDENAMIENTO LOCAL DEL TERRITORIO EN EL MAGDALENA MEDIO

Reservados todos los derechos
© Pontificia Universidad Javeriana
© Facultad de Arquitectura y Diseño
© David Burbano González
© Germán Montenegro Miranda
Primera edición: diciembre de 2017
Bogotá D. C.
ISBN: 978-958-781-154-4
Número de ejemplares: 400
Editorial Pontificia Universidad Javeriana
Carrera 7 n.° 37-25, oficina 1301, Bogotá
Edificio Lutaima
Teléfono: 3208320 ext. 4752
www.javeriana.edu.co/editorial
Correción de estilo
Camilo Sierra Sepúlveda
Diseño de pauta, cubierta y diagramación
lacentraldediseno.com
Desarrollo epub
Lápiz Blanco S.A.S.
Pontificia Universidad Javeriana. Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento como personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.
Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.
Burbano González, David Armando, autor
Ordenamiento local del territorio en el Magdalena Medio : Barrancabermeja y Vallecito / David Burbano González, Germán Montenegro Miranda. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017.
138 páginas : ilustraciones, fotos, mapas y planos ; 22 cm
Incluye referencias bibliográficas (páginas 135-138).
ISBN : 978-958-781-154-4
1. Urbanismo – Magdalena Medio (Colombia). 2. Ordenamiento territorial - Magdalena Medio (Colombia). 3. Ordenamiento territorial - Barrancabermeja (Santander, Colombia). 4. Desarrollo de abajo-arriba - Magdalena Medio (Colombia). 5. Desarrollo local - Magdalena Medio (Colombia). I. Montenegro Miranda, Germán, autor. II. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño.
CDD 711.40986125 edición 21
Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J.
inp 14 / 11 / 2017
ORDENAMIENTO LOCAL DEL TERRITORIO EN EL MAGDALENA MEDIO
Barrancabermeja y Vallecito
David Burbano González
Germán Montenegro Miranda

Figura 1
Periodización sobre la formación de la región Opón Carare
Figura 2
Región del Magdalena Medio y el sistema de ciudades en Colombia
Figura 3
Región del Magdalena Medio y su red hídrica
Figura 4
Tasas de desplazamiento forzado por municipios receptores y expulsores
Figura 5
Puerto y actividades del comercio
Figura 6
Paisaje industrial petrolero
Figura 7
Paisaje informal
Figura 8
Plano de crecimiento urbano informal
Figura 9
Lógicas productoras de ciudad desde abajo y desde arriba
Figura 10
Inventario de barrios ilegales de reciente formación
Figura 11
Área de origen informal y barrios sin legalizar en el 2014
Figura 12
Invasión en la cancha del barrio Kennedy
Figura 13
Prototipo de vivienda de invasión, en la cancha del barrio Kennedy
Figura 14
Localización de asentamientos del primer trabajo de campo
Figura 15
Cronología de asentamientos seleccionados para el primer trabajo de campo
Figura 16
Cronología de asentamientos seleccionados para el segundo trabajo de campo
Figura 17
Localización de asentamientos del segundo trabajo de campo
Figura 18
Momento de los talleres con la comunidad del corregimiento de Vallecito
Figura 19
Momentos de entrevistas a vecinos de La Esmeralda y Kennedy
Figura 20
Momento del taller de dibujo con niños
Figura 21
Indicadores de la dimensión tenencia
Figura 22
Indicadores de la dimensión productividad socioeconómica
Figura 23
Indicadores de la dimensión infraestructura social
Figura 24
Localización corregimiento de Vallecito, municipio de San Pablo, sur de Bolívar
Figura 25
El camino hacia Vallecito
Figura 26
Equipamientos del antiguo corregimiento de Vallecito
Figura 27
Viviendas construidas por el PDPMM y la Comunidad Económica Europea
Figura 28
El proyecto de Servivienda en Vallecito
Figura 29
Primera etapa del proyecto de Servivienda. Fachadas principales sobre las calles
Figura 30
Viviendas y equipamientos de la segunda fase del proyecto de Servivienda
Figura 31
Adaptación del espacio entre las viviendas para usos rurales
Figura 32
Interior de la vivienda
Figura 33
Localización de los asentamientos Altos del Mirador, La Esmeralda y El Diamante, sector de Pozo Siete
Figura 34
Desarrollo histórico de La Esmeralda y El Diamante
Figura 35
Representación de la tenencia por los niños del asentamiento de La Esmeralda
Figura 36
Estructura urbana de La Esmeralda y El Diamante
Figura 37
Actividades comunitarias y comercio en el nodo de centralidad vecinal
Figura 38
Sección tranversal de La Esmeralda y El Diamante
Figura 39
Tipologías de emplazamiento a borde de barranco
Figura 40
Tipologías de emplazamiento a borde de zona inundable
Figura 41
Indicador visual del nivel del agua en las fachadas y su erosión respectiva
Figura 42
Espacio de la calle frente a los aterrazados en La Esmeralda
Figura 43
Infraestructura en formación: sistema comunitario de alcantarillado
Figura 44
Infraestructura en formación
Figura 45
Mutaciones de la vivienda
Figura 46
Proceso de autoconstrucción de la vivienda en el asentamiento de La Esmeralda, sector de Pozo Siete
Figura 47
Alisado de placa de concreto al interior de vivienda
Figura 48
Localización del barrio 22 de Marzo
Figura 49
Desarrollo histórico del barrio 22 de Marzo
Figura 50
Estructura urbana del barrio 22 de Marzo
Figura 51
Proyectos de equipamientos y viviendas de interés social en Caminos de San Silvestre, barrio vecino del 22 de Marzo
Figura 52
Dibujo elaborado por una niña, que representa el barrio dentro de la vivienda
Figura 53
Sección transversal del 22 de Marzo
Figura 54
Barrancos y talla de barrancos
Figura 55
Espacios de calles o patios contra barrancos o concavidades de las quebradas
Figura 56
El barrio y sus espacios representados por los niños
Figura 57
La cancha de fútbol
Figura 58
Diferencias de percepción de la cancha entre un niño y una niña
Figura 59
Espacios de cohesión social en función de la protección climática
Figura 60
Construcción de alcantarillado por frente de lote
Figura 61
Localización del barrio Arenal
Figura 62
Desarrollo histórico del barrio Arenal
Figura 63
Sección transversal del barrio Arenal
Figura 64
Estado actual de la vía principal de Arenal
Figura 65
Publicidad para comercialización del pescado, patrocinada por la organización Fomento para la Prosperidad Social, del Gobierno nacional
Figura 66
Embarcadero y extractores de arena
Figura 67
Forma de expansión por relleno de humedal en Arenal
Figura 68
Equipamiento improvisado de un preescolar en lote con tipología comercial
Figura 69
Esquema de mecanismos de ordenamiento local del territorio
Figura 70
Mecanismos de obtención de suelo por relleno
Figura 71
Emplazamiento a borde inundable
Figura 72
Emplazamientos en alta pendiente
Figura 73
Modelo de legalización progresiva desde abajo frente al ordenamiento territorial desde arriba
Expresamos nuestros agradecimientos, en primer lugar, a la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, por compartir de forma generosa la información sobre sus trabajos realizados en la región y por avalar el proyecto de investigación. Al Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), por su acompañamiento permanente, la coordinación de los talleres en el trabajo de campo y por establecer contacto con los líderes comunitarios.
Por supuesto, gracias a todo el equipo de investigación por todo su trabajo, dedicación y complicidad a lo largo de todo el proceso, en el que tuvimos la oportunidad de compartir intereses comunes sobre nuevas formas de hacer investigación para entender el territorio, lo que permitió deshilar las marañas de cuestionamientos y dudas sobre la realidad observada.
Al coinvestigador Fernando Ramírez, diseñador industrial del Departamento de Diseño de la Universidad Javeriana, por su observación pertinente de la realidad de las comunidades en el trabajo de campo, así como por su dedicado trabajo técnico en la recopilación de imágenes y videos. A la arquitecta Ana López Ortego, nuestra imprescindible coordinadora de talleres, motivadora de comunidades y rigurosa investigadora. Al sociólogo Gilberto Bello, por su acertado conocimiento sobre la realidad colombiana y por su asesoría sobre metodologías en investigación social y de trabajo comunitario. A la arquitecta Natalia Ramírez Arango, por su incansable asistencia y permanente motivación e interés, tan prometedora para futuros semilleros de jóvenes investigadores.
A los estudiantes Milton Lozano, por el apoyo en los talleres comunitarios y por compartir los conocimientos que desarrolla a nivel de maestría, y Juan Sebastián Sánchez, quien amablemente compartió información de su tesis de pregrado en Sociología, sobre el inventario de los barrios sin legalizar, los cuales nos sirvieron para la selección de casos de estudio, igualmente por su acompañamiento desde el SJR en los trabajos de campo. Muchas gracias también a los estudiantes del Proyecto Ubicar, que apoyaron el trabajo de campo tanto en Barrancabermeja como en Vallecito.
Finalmente, también queremos agradecer a todos aquellos que desde sus responsabilidades institucionales nos apoyaron tanto en a la investigación como en el desarrollo del libro. A nuestro decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Giovanni Ferroni, y a nuestra directora del Departamento de Arquitectura, Luz Mery Rodelo, así como también a Nicolás Morales y su equipo de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
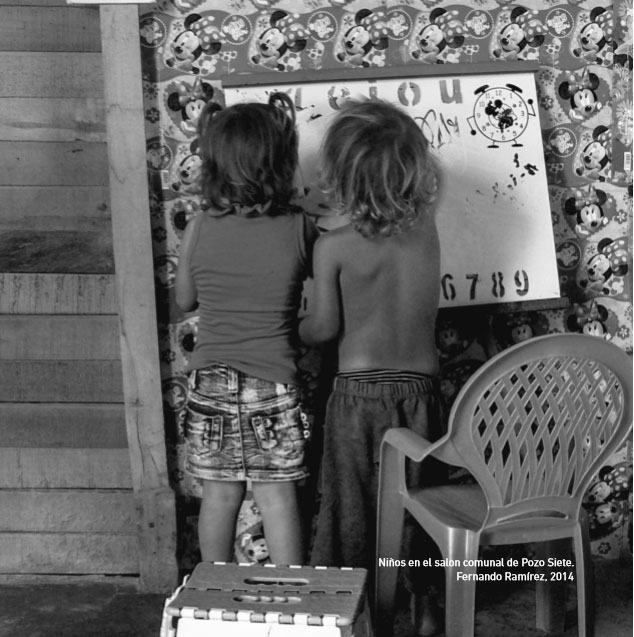
La irrupción de “otras formas de hacer investigación”, diferentes a las del llamado método científico, ha puesto contra la pared a los medios tradicionalmente utilizados para comprender las realidades urbanas. El mundo actual está exigiendo otro tipo de explicación, ya que la mayoría de los habitantes del planeta vive en ciudades socialmente cada vez más diferenciadas entre ellas y en su interior. Diversos teóricos han identificado este fenómeno como una segregación social acelerada que ocurre con mayor incidencia en los países del tercer mundo y, particularmente, en Latinoamérica.
En este sentido, el desarrollo de nuevas miradas que consideren los recientes “giros” del conocimiento, específicamente de las ciencias sociales, representa un reto de investigación para romper con el determinismo y los análisis condicionantes-condicionados de los fenómenos. Así, la adopción de nuevas posturas para obtener otros puntos de vista es una problemática que requiere una solución urgente. Comprender los hechos desde la vida cotidiana de las personas que han construido su propia realidad cuestiona el significado de indicadores, modelos y estándares en los que se ha movido el mundo de la planeación hegemónica moderna. Esto significa entender la realidad desde abajo, desde lo local.
De esta manera, los arquitectos y la arquitectura en general están planteando la necesidad de nuevas formas de comprender los acontecimientos y actuar frente a ellos, para complementar su visión sobre las transformaciones espaciales generadas por formas de ocupación social de facto. En Colombia, por el conflicto y la migración derivada de la violencia, estas formas ocasionaron la constitución de periferias informales en las ciudades, lo que provocó formas de vida y hábitats mezclados entre lo rural y lo urbano. La antinomia campo-ciudad ha permitido que las visiones desde lo urbano, en las que confluyen poder, economía y conocimiento, predominen a tal punto que condicionan todo a su mirada distante y desde arriba. Los desequilibrios que esto ha generado prolongan el conflicto, la guerra y, principalmente, la injusticia, ya que promueve situaciones urbanas desfavorecidas. Por lo tanto, esta investigación propone una mirada diferente, desde abajo, para tratar de entender una realidad en bruto, libre de cualquier sintaxis condicionante.
Esta investigación surgió de los encuentros entre la dirección del Departamento de Arquitectura, el grupo de profesores del Proyecto Ubicar de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR). El urbanismo y la arquitectura se antepusieron como problema a los antecedentes del trabajo desarrollado en el Magdalena Medio por el SJR y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), para abordarlo desde una perspectiva práctica del ordenamiento territorial. Esto significó orientar el marco de observación de situaciones tradicionalmente consideradas por las ciencias sociales hacia una mirada interdisciplinaria, que comprendan el espacio y el territorio en relación con el conflicto urbano-rural en Colombia. Básicamente, el ordenamiento territorial que resultó de este conflicto, el cual surgió al margen de las miradas teóricas y técnicas del urbanismo hegemónico.
Así, se empezó a desarrollar una investigación que requirió, de entrada, consultar los registros existentes de información geográfica y la documentación de las experiencias sobre el Magdalena Medio con las instituciones mencionadas, para esclarecer los contextos en los cuales se produjo un ordenamiento territorial de facto, en relación con sus particularidades frente a la tenencia de tierra, la infraestructura social y la productividad económica. Un primer trabajo de campo permitió efectuar un muestreo de casos relacionados con estas categorías, así como explicar los comportamientos de estos a través de un esquema teórico basado en las ideas del desarrollo local. A partir de esto, se construyó la metodología de manera paulatina, entre matrices de datos armadas desde las evidencias descubiertas en los sucesivos trabajos de campo. Al final, se concibió un primer acercamiento a lo que podrían ser unos mecanismos de ordenamiento territorial desde la visión local. En efecto, estos son unos resultados que apenas vislumbran un pequeño rayo de luz sobre una mina de realidad que se percibe inexplorada.
El primer capítulo parte con la descripción de un contexto general construido a partir de información secundaria. A través de este, su autor, David Burbano, esboza la situación presente y pasada del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja, lo que permite entender los acontecimientos de conflicto y migración que incidieron en las formas de reacomodo territorial que sufrió la región en las últimas décadas. Desde la expulsión rural hasta la constitución de periferias informales en las ciudades, se plantea una situación para definir los casos de estudio y las dimensiones de análisis desarrolladas en la investigación. En el contexto se presenta la descripción histórica, geográfica y social que caracteriza la región, lo que fundamenta el estudio del ordenamiento territorial resultante de las situaciones de violencia y desplazamiento en Colombia.
En el segundo capítulo se presentan, en la redacción de Germán Montenegro, el enfoque conceptual el proceso metodológico que ayudó a precisar casos de estudio, las dimensiones de análisis e instrumentos específicos de trabajo de campo y la síntesis descriptiva confinada en relatos. El proceso de selección de los sectores se estableció en correspondencia con los barrios en los que el SJR venía trabajando, junto con la necesidad de que estos sectores cumplieran con los criterios generales planteados para la investigación, es decir, sectores de origen informal de la periferia urbana con población desplazada por la violencia, que contaran con cierto nivel de desarrollo para poder identificar acciones territoriales concretas, derivadas de acciones sociales colectivas.
En Barrancabermeja se seleccionaron asentamientos sin legalizar, como Antonio Nariño, 22 de Marzo, Pozo Siete, Kennedy, Villa de Dios, Arenal, entre otros, los cuales presentan, a la vez, diversos periodos de formación: desde los más antiguos, en los años setenta, hasta los más recientes. En principio, sobre estos casos se efectuaron muestreos a partir de entrevistas a líderes comunitarios y fundadores, con el fin de socializar la investigación y verificar la pertinencia del lugar para el trabajo de campo. Finalmente, se escogieron tres de ellos para obtener la información con la que se construyeron relatos y se dedujeron algunos mecanismos de ordenamiento desarrollados por la gente.
Así mismo, el corregimiento de Vallecito, en el municipio de San Pablo, se seleccionó por la posibilidad de acceder al lugar, ya que es donde el SJR ha trabajado en el proceso de reapropiación del territorio. Este caso de retorno de población desplazada por la violencia a su lugar de origen evidencia el desarrollo territorial producido por acciones sociales colectivas; este caso en particular estuvo acompañado por varios programas, entre los que se destaca el proyecto para la construcción de viviendas ofrecido por la Fundación Servicio de Vivienda Popular (Servivienda), un agente externo.
El tercer capítulo reúne los principales resultados de la investigación, a partir de los diferentes relatos construidos por los investigadores, desde un modelo de análisis que implicó discusiones internas del equipo, que, posteriormente, fueron recopilados y redactados por Germán Montenegro. Los relatos están referidos a los diferentes casos de estudio analizados, los cuales esbozan desde las experiencias más incipientes hasta las más avanzadas de formación.
Desde estos relatos se produjo el análisis para decantar algunos mecanismos que podrían entenderse como parte de un ordenamiento local del territorio (OLT), que se plantean en el capítulo cuarto, en la narración de David Burbano. Este capítulo recoge las conclusiones de las discusiones producidas dentro del equipo de investigación, las cuales dirimen mecanismos entre un ordenamiento parcial y paulatino, que necesariamente desemboca en un ordenamiento general. Cada uno de ellos se precisa en cuatro categorías: resistencia, organización comunitaria, financiación y organización espacial. El orden de aparición no es aleatorio, ya que supone la evolución paulatina que se produce desde la invasión hasta la consolidación y la legalización de los asentamientos.
Al final del texto los autores presentan las consideraciones finales, esbozadas en dos apartados: el primero se relaciona con los aspectos metodológicos y la necesidad de encontrar unos caminos alternos para comprender estas realidades y responder consecuentemente, lo que complementa los instrumentos que se formulan desde arriba. El segundo enfrenta las implicaciones que puede tener esta comprensión de realidad específica en el contexto de un ordenamiento territorial que debe considerar futuros escenarios de posconflicto.
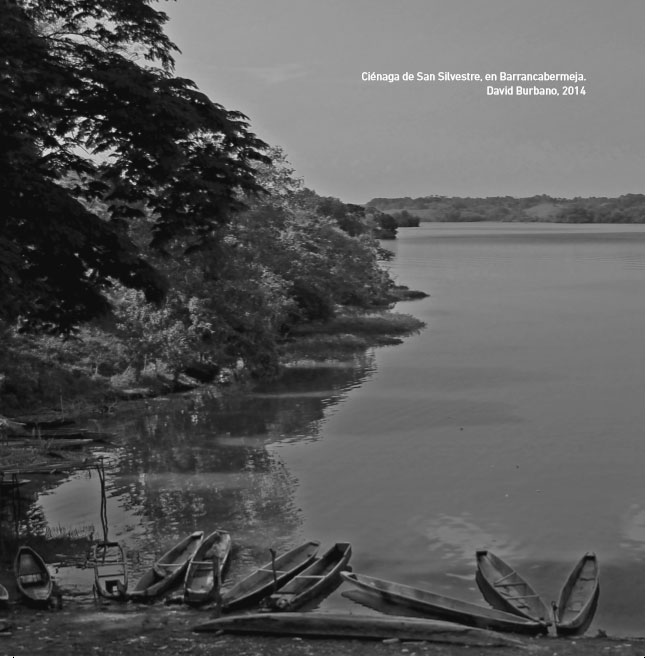
El contexto territorial de esta investigación es el Magdalena Medio, una región que revela las dinámicas de conflicto y migración que han marcado la historia de las relaciones entre el campo y la ciudad en Colombia. El presente capítulo describe este contexto desde una dimensión histórica y geográfica y bajo una mirada transescalar; su propósito es aportar explicaciones externas y complementarias, a partir de descripciones de las relaciones entre el espacio geográfico, los acontecimientos históricos y las acciones colectivas concretas, que permitirán revelar un potencial de construcción territorial desde abajo, es decir, desde la fuerza de la organización comunitaria.
Este es un lugar que demanda visiones desde las escalas locales hasta las regionales, con referencias permanentes entre centro y periferias. Como se puede deducir de la periodización que desarrolló Jaques Aprile-Gniset (1992), desde el siglo XVI se han presentado importantes acontecimientos en la región Opón Carare: un espacio natural inhóspito, habitado por aborígenes apartados, sometidos paulatinamente a la formación de un área mercantil y de explotación petrolera. Esto se ha producido por la confluencia de intereses territoriales disputados entre la comunidad aborigen (local), los centros de poder del Estado colombiano y la explotación extranjera del petróleo (figura 1). El río Magdalena aparece como el protagonista fundamental en estas relaciones de poder, así como el principal testigo de la evolución de la región, a partir de tres etapas: la construcción de las aldeas de la población aborigen y el puerto, la configuración de una estructura mercantil asociada con el flujo de productos desde el río a las cordilleras y, posteriormente, la formación de una economía petrolera, relacionada con la ciudad industrial que hoy es Barrancabermeja.
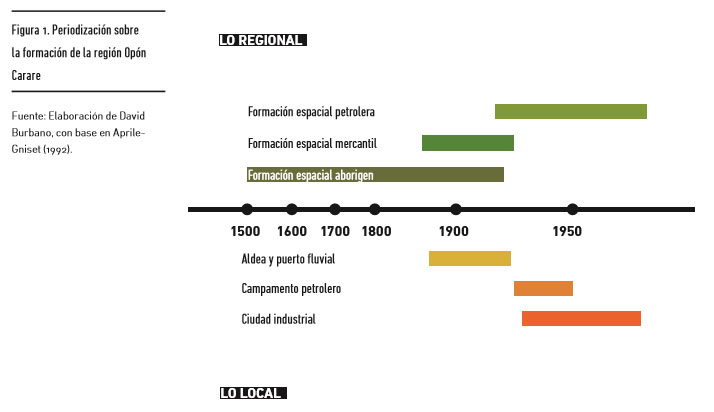
En este sentido, la región Opón Carare, que actualmente forma parte del Magdalena Medio, puede definirse como el resultado de sucesivas trasformaciones de las condiciones locales de los aborígenes, que habían sobrevivido a la expoliación de la Colonia gracias a las complejas condiciones geográficas del territorio: primero, por la actividad del río en una fase mercantil, y segundo, por la explotación petrolera en una fase industrial.
En efecto, resulta importante entender que históricamente las periferias rurales y las periferias urbanas han establecido una relación dialéctica. Esto se manifiesta como una prolongación de las acciones que a partir de los años cincuenta generaron la horda de migraciones del campo a la ciudad, debido a los efectos del recrudecimiento de la violencia. En los entrecruces de la relación rural-urbana se ha alterado el sistema regional, en términos de un desmedido crecimiento informal en los bordes urbanos y un continuo cambio en las formas de producción en las áreas rurales.