
Estudios de lo salvaje

Barbara Baynton
Traducción del inglés y posfacio a cargo de
Pilar Adón

Barbara Baynton (Scone, Australia, 1857 - Melbourne, 1929)
Empezó publicando sus relatos en la revista «The Bulletin». Seis de ellos se reunirían en «Estudios de lo salvaje» (1902), que fue publicado en Inglaterra tras ser rechazado por varios editores australianos por sus descripciones poco benévolas del país y por el poco orgullo nacional que mostraban. Publicó «Human Toll», su única novela, en 1907, y «Cobbers», otra antología de relatos, en 1917. Está considerada una de las más significativas voces de la literatura australiana. Murió en Melbourne en 1929.
Título original: Bush Studies
Edición en ebook: noviembre de 2018
Copyright de la traducción y posfacio © Pilar Adón, 2018
Copyright de la presente edición © Editorial Impedimenta, 2018
Juan Álvarez Mendizábal, 34. 28008 Madrid
www.impedimenta.es
Diseño de colección y dirección editorial: Enrique Redel
Maquetación: Daniel Matías
Corrección: Ane Zulaika y Belen Castañón
Composición digital: leerendigital.com
ISBN: 978-84-17115-98-2
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Seis cuentos que, oscilando entre lo delicado y lo brutal, revelan la maestría de Barbara Baynton, una de las grandes pioneras de la literatura australiana del XX.
«La fuerza de la prosa de Barbara Baynton es sencillamente impresionante.»
Thomas Hardy
«Todo hace sospechar que la autora experimentaba un placer masoquista en la descripción de la miserable vida de las mujeres que sufrieron a manos de sus crueles parejas en el hostil paisaje de los páramos del interior de Australia.»
Kay Schaffer
Estudios de lo salvaje
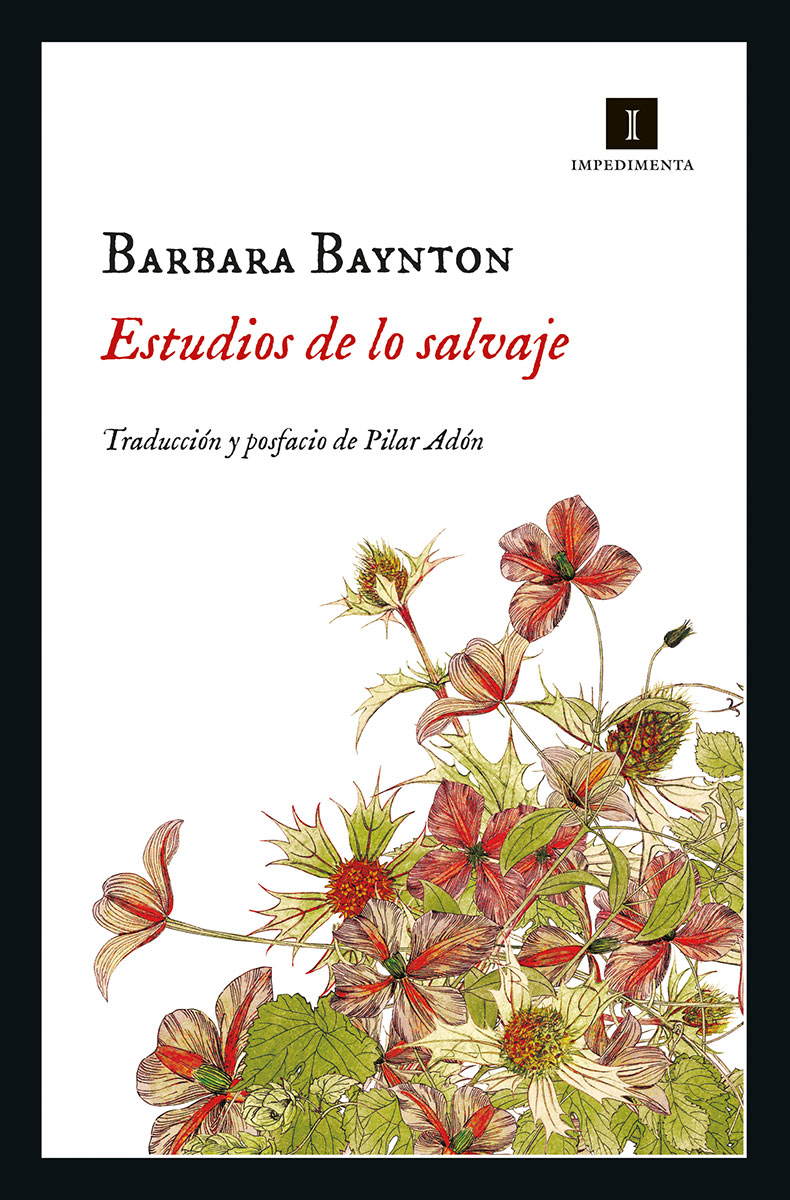 Una mujer embarazada baja de un tren en una estación desierta para recorrer un camino inhóspito y salvaje. Una colona se enfrenta a la soledad de su cabaña después de talar un árbol y ser derribada por una de las ramas, que la deja inmovilizada. Otra mujer ha de abandonar su casa para defenderse del ataque de un hombre, y huye con su hijo atado al pecho. Los relatos de Barbara Baynton sitúan a sus protagonistas en el paisaje indómito de las regiones australianas del interior, lejos de las ciudades, y las somete al aislamiento y los rigores de un entorno feroz que las obliga a luchar por su propia supervivencia día tras día. No hay ayuda ni compasión en la naturaleza inexplorada a la que llegan los personajes de Baynton. Sus únicos recursos son el de la resistencia, la obstinación y la ira.
Una mujer embarazada baja de un tren en una estación desierta para recorrer un camino inhóspito y salvaje. Una colona se enfrenta a la soledad de su cabaña después de talar un árbol y ser derribada por una de las ramas, que la deja inmovilizada. Otra mujer ha de abandonar su casa para defenderse del ataque de un hombre, y huye con su hijo atado al pecho. Los relatos de Barbara Baynton sitúan a sus protagonistas en el paisaje indómito de las regiones australianas del interior, lejos de las ciudades, y las somete al aislamiento y los rigores de un entorno feroz que las obliga a luchar por su propia supervivencia día tras día. No hay ayuda ni compasión en la naturaleza inexplorada a la que llegan los personajes de Baynton. Sus únicos recursos son el de la resistencia, la obstinación y la ira.
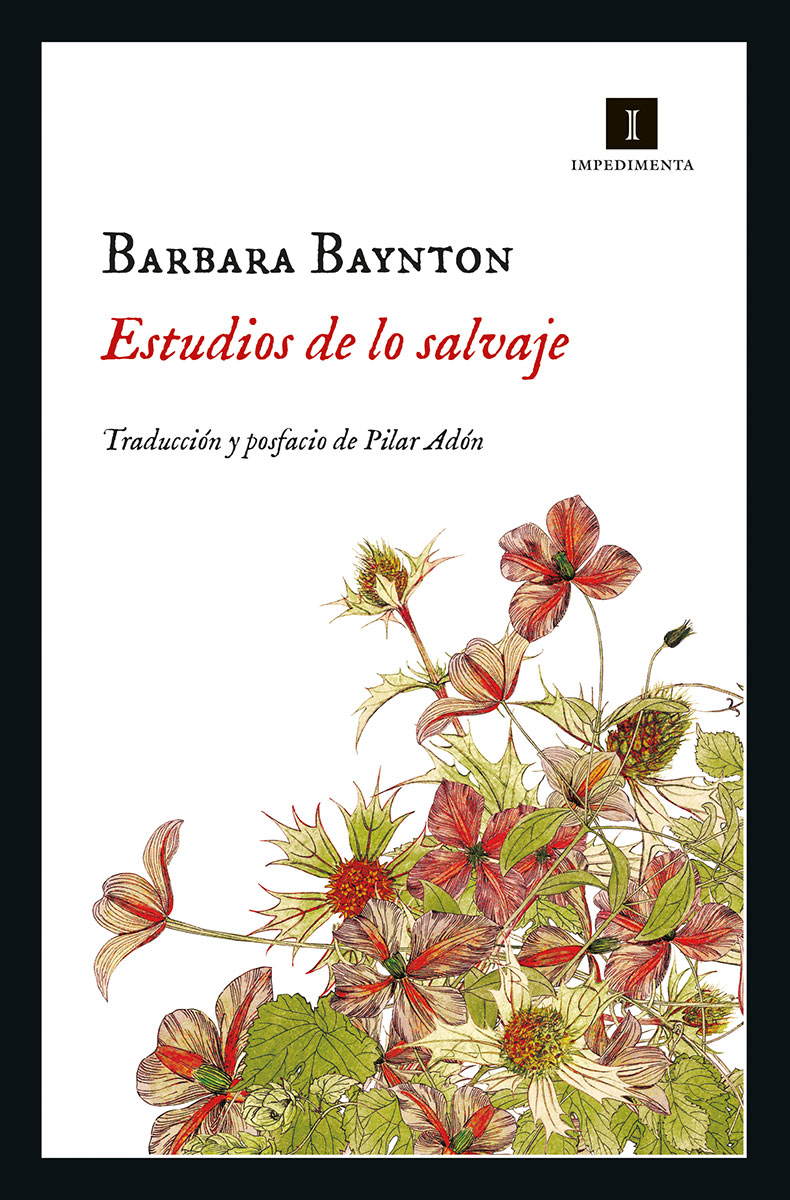
Índice
PORTADA
ESTUDIOS DE LO SALVAJE
LA SOÑADORA
LA COMPAÑERA DE SQUEAKER
MANO TULLIDA
BILLY SKYWONKIE
UNA IGLESIA EN LA MALEZA
EL INSTRUMENTO ELEGIDO
POSFACIO
SOBRE ESTE LIBRO
SOBRE BARBARA BAYNTON
CRÉDITOS
A Helen McMillen,
de Sídney, Nueva Gales del Sur
L as hojas mojadas de los árboles que adornaban la pequeña estación, ahora ocultos en la oscuridad de la noche, se habían agrupado en pequeños remolinos que iban a chocar contra las puertas cerradas de los vagones. El revisor se acercó a cada una de las ventanas para iluminarlas con una linterna que emitía una luz turbia, y dijo en voz alta, con ese lenguaje propio de los jefes de estación, el nombre del lugar al que habían llegado. Solo había un billete que recoger.
A aquel hombre siempre le había parecido que los pasajeros que venían de otras partes del país, de lugares lejanos, resultaban interesantes por sus distintas peculiaridades. Cuando fue a recoger el billete, puso la linterna al lado del rostro de la pasajera y lo iluminó de lleno. Ella también le miró mientras hablaba con el vigilante, atenta al sonido de su voz. Años atrás, había conocido a todos y cada uno de los que trabajaban en aquella estación. En la actualidad, el revisor también conocía a todos y cada uno de los que vivían en la zona. Y esta viajera le resultaba completamente desconocida.
Si su carta hubiera llegado a su destino, alguien habría venido a esperarla en un coche. Recorrió la estación y lo único que vio fue a un perro sin dueño, acurrucado, mojado y temblando en un rincón. Dejándose llevar sobre todo por el sonido, se giró para mirar la calle desierta del pueblo. Entre las casuarinas, que bordeaban el río que ella conocía tan bien, el viento producía una música fantasmal, desatendida por unas gentes que en ese momento dormían. No había más sonidos que pudieran llamar su atención, y se giró de nuevo hacia el perro con una sensación de afinidad. No obstante, quizá el revisor tuviera un mensaje para ella. Regresó al andén y vio que el hombre estaba cerrando la puerta de la oficina. Al verla, dejó de hacerlo, como si esperara que la mujer fuera a decirle algo.
—¡Una noche húmeda! —exclamó él por fin, rompiendo el silencio.
Lo que hizo que la pasajera cambiara de opinión y que, en vez de consultarle lo que tenía previsto, le preguntara qué hora era, algo que ya sabía. Se alejó y se echó cuidadosamente la capa por encima.
El viento hacía del paraguas un objeto inútil, incapaz de protegerla. El viento, la lluvia y la oscuridad serían sus acompañantes a lo largo de los cinco kilómetros de matorral que la separaban de la casa de su madre. Aquel había sido el hogar de su niñez, y se sabía de memoria cada centímetro del camino.
Comenzó a recorrer la calle dormida y no vio señales de vida hasta llegar casi al final, donde distinguió una luz en una pequeña tienda y captó un rápido golpeteo. «Trabajan hasta tarde esta noche», pensó, y, recordando la horrible tarea a la que se dedicaban aquellos hombres, dudó, llena de reparos, entre si acercarse y preguntarles o no a los trabajadores nocturnos para quién era lo que estaban fabricando. ¿Sería para alguien a quien ella hubiera conocido en el pasado? Tenía por delante un largo recorrido, en medio de la oscuridad, y no les preguntó nada. Se alejó a toda prisa con la intención de olvidarse de aquel sonido.
El zigzagueante trazado del ferrocarril propició que el tren volviera a acercarse a ella. Al verlo pasar, se detuvo para contemplar sus movimientos, que iban excavando un túnel entre las mandíbulas del viento. «¡Chu-chuuú!», siseó la máquina con su aliento humeante, mientras la lluvia escupía agua sobre su roja boca de una manera feroz. La velocidad del tren hizo que la mujer tomara auténtica conciencia de las dificultades a las que se iba a enfrentar a lo largo del sendero que aún debía recorrer, y aceleró el paso. Se dio cuenta de que a su alrededor se respiraba esa tensión silenciosa que precede a la tormenta. Desde una de las ramas del árbol que en ese momento se agitaba sobre su cabeza, le llegó el reclamo de una madre previsora y alerta, así como el gorjeo de sus aturdidos pichones. La tierna preocupación de aquella ave despertó en ella recuerdos de infancia. ¿Qué importancia podía tener esa solitaria oscuridad si lo que hacía era llevarla hasta su madre? Sintió que desaparecían sus resquemores y se internó en el conocido camino sin más consideraciones, sonriendo de vez en cuando mientras anticipaba su encuentro.
—¡Hija!
—¡Madre!
Podía sentir ya sus amorosos brazos y sus besos, que siempre son sagrados cuando se trata de los de una madre. Se emocionó y, en su impaciencia, echó a correr, pero el viento soplaba con fuerza y al poco se quedó sin aliento. Además, en ese instante, el niño que llevaba cerca del corazón se movió por primera vez, haciendo que se avivara su instinto maternal. Un escalofrío le recorrió la espalda, cayó de rodillas y alzó las manos y el rostro hacia Dios. Un relámpago llameó sobre su cabeza, lo que vino a atenuar su éxtasis. El rayo había caído muy cerca.
Continuó andando. Luego se detuvo. ¿Estaba siguiendo el camino correcto? Un poco más atrás, cerca del nido de los pájaros, se abrían dos senderos. Uno llevaba a casa; el otro era el viejo camino de bueyes que había quedado prácticamente invadido por el ferrocarril. En aquel lugar, cuando tendría que haber sido extremadamente cuidadosa en su elección, se hallaba absorta en otras reflexiones. Y ahora dudaba. Había un largo trecho de regreso hasta el cruce de caminos, de modo que lo que hizo fue intentar recordar las señales que tendría que encontrar antes o después. En primer lugar, el Árbol Torcido, luego las Hermanas, cuyas ramas entrelazadas conversaban entre sí cuando el viento soplaba del sur. Se acordó también de los manzanos que se alzaban sobre el lecho partido del arroyo, donde siempre había vacas y terneros. El camino incorrecto, en cambio, al estar más cerca del río, contaba con un buen número de casuarinas e incluso, en ciertos lugares, algunos pinos. El anguloso trazo de un rayo lo iluminó todo de repente, pero ella se distrajo con la violencia del trueno y no pudo ver bien dónde estaba.
Se sentía insegura, cegada, y notó cómo la vencía el horror a lo desconocido, incrementado por su estado de debilidad. Incapaz de decidirse, esperó la llegada de otro destello; cuando finalmente se produjo, le mostró que, efectivamente, se había equivocado de camino. De modo que tuvo que darse la vuelta y enfrentarse a los mismos matorrales.
El cielo parecía romperse con cada rayo. La furia de los truenos la hacía temblar. Se detuvo bajo un grupo de altísimos pinos, confundida, mientras la terrible tormenta arreciaba.
Volvió a sentirse atenazada por aquel miedo indefinido. Aun así, siguió adelante, infatigable, hasta que tropezó con algo. Con las manos extendidas, mientras caía al suelo, tocó un cuerpo que se movía muy cerca de ella. El destello de un nuevo rayo le mostró que lo que tenía delante era un animal. Todo un rebaño que se agitaba aterrorizado. Se levantó y echó a correr, tropezó y volvió a caer, sin saber hacia dónde se dirigía, pero siempre vigilando cuidadosamente los movimientos del ganado. Siguió adelante sin rumbo fijo. Sin darse cuenta de que estaba volviendo sobre sus pasos.
Llegó al lugar en que había dudado por primera vez. Si aquel era el sendero correcto, ¿por qué no se notaban los surcos de las ruedas? Se agachó y las buscó a tientas, palpando la superficie, pero pronto descubrió que la lluvia había nivelado el terreno. Así pues, no había nada que pudiera guiarla. No obstante, recordó que el pequeño grupo de pinos, donde se encontraba el ganado, se hallaba justo entre los dos caminos. En los viejos tiempos, ella misma había ido a recoger allí bayas de muérdago.
Creía tener razón. Esperaba tener razón. Empezó a rezar por que así fuera. Un poco más adelante debería llegar al Árbol Torcido. Mucho tiempo atrás, un caballo desbocado había hecho que el jinete borracho que lo dirigía fuese a chocar contra aquel tronco curvo y doblado. Cuando era más joven, llegó a sentir una extraña fascinación por ese árbol, y ahora, en aquel lugar, lo recordaba perfectamente.
Por fin, bajo la luz de otro rayo, alcanzó a ver el tronco arqueado. Estaba en el camino correcto, pero tuvo miedo de seguir porque ahora se sentía acosada por aquel temor de su infancia. A la luz de un relámpago fugaz, le pareció ver cómo un jinete galopaba furiosamente hacia ella, y se llevó las dos manos al corazón, como si deseara protegerlo. Esperó, y en ese oscuro intervalo creyó oír un grito que, venciendo el aullido del viento, llegaba hasta el lugar en el que se había detenido. Finalmente triunfó el estruendo del trueno, que ahogó cualquier otro sonido o cualquier llamada de auxilio. A la luz del siguiente destello, todo lo que vio fue el perfil del mismo árbol.
—Dios mío, protégeme —rezó. Y continuó con el corazón encogido.
El sendero descendía hacia el arroyo. El rugido de las aguas que lo recorrían le llegaba cada vez con más fuerza. Incluso la pequeña hondonada llamada Atrapaperros espumeaba arrogante con un rumor bronco. Parecía que había un paso disponible un poco más abajo, justo en la zona por la que tenía que cruzar. Pero los otros accesos estaban completamente inundados.
El estrépito del riachuelo que bajaba caudaloso le llegaba a través de los alaridos del viento, todavía feroz. Afortunadamente, la intensidad de la lluvia había disminuido. Quizá hubiera alguien esperándola en la otra orilla… La última vez que fue a visitar a su madre, la noche era buena y, aunque el hijo de un vecino se encargó de ir a buscarla a la estación, su madre se acercó hasta el arroyo con una linterna en las manos para darle la bienvenida. Miró a su alrededor con impaciencia, ansiosamente, pero no vio ninguna luz.
El riachuelo recorría el fondo del surco que él mismo había ido horadando. El sendero que había seguido hasta el momento iba a dar a un tablón que, atado a los sauces que crecían en la otra orilla, solía mantenerse por encima del nivel del agua. Pero, para su consternación, comprendió que el sonido que le llegaba procedente de las agitadas aguas indicaba que el torrente había superado la altura del tablón, y tendría que caminar con sumo cuidado, luchando contra la fuerza de la corriente. Alzó los ojos hacia el sombrío cielo. No había ningún rayo de luz salvo el que pudiera desprenderse de su propio rostro, tan pálido y resuelto.
Su corazón se llenó de ternura al pensar en el marido al que tanto quería y en su hijo. ¡Tenía que atreverse! Pensó en su madre, ya anciana, que la esperaba al otro lado. Y llegó a la conclusión de que todos esos obstáculos hacían que lo que las había separado a lo largo de los años quedara empequeñecido y anulado. Había cierta expiación en tanta dificultad y en tanto peligro.
Volvió a alzar la mirada hacia el cielo.
—Dios, perdóname, protégeme y guíame. Dame fuerza y consuelo. —Aquella era la oración que le había enseñado su madre.
Sirviéndose de las largas ramas de sauce, agarrándose a ellas y buscando así el equilibrio, se adentró en las aguas que le llegaban a los tobillos. A medida que avanzaba, el nivel del río iba subiendo más y más.
El viento la embestía feroz. Se estrellaba contra su cuerpo, desestabilizándolo y quebrando los tallos a los que sus arañadas manos intentaban aferrarse. El agua le llegaba ahora por las rodillas y el avance se iba haciendo más peligroso a cada paso. Se agarró con los dientes a una delgada rama mientras se deshacía del sombrero y se lo entregaba al viento. De la capa, un peligro aún mayor, no pudo librarse ya que tenía los dedos demasiado entumecidos como para manejarse con destreza.
Pronto el agua sería más profunda y las ramas menos seguras. Incluso aunque pudieran estirarse para acompañarla hasta el otro lado, no cabía esperar que las puntas de unas frágiles ramas azotadas por el viento fueran a prestarle mucho auxilio.
En cualquier caso, no iba a darse la vuelta. Aunque se sintiera cada vez más mareada por el terrible estruendo del agua y aunque el viento ensordecedor estuviera disputándole cada centímetro, no iba a retroceder.
Tendría que haber ido a ver a su madre mucho antes y, consciente de esa realidad, notó cómo el corazón se le henchía de un éxtasis salvaje que hacía que deseara ofrecer tanto esfuerzo, el sudor de su cuerpo, como justo pago por aquel pecado de su alma.
A mitad de camino, la corriente se volvió más implacable aún. Si la ferocidad del agua llegaba a arrastrarla sin que ella pudiera seguir agarrándose a los sauces, tal vez lograra mantenerse a flote gracias a la ropa que llevaba puesta. Siguió avanzando con decisión e inhaló profundamente para gritar como lo haría una niña pequeña:
—¡Mamá!
La corriente era cada vez mayor y más rápida. El arroyo ganaba en profundidad y, al no encontrar ninguna rama próxima a la que agarrarse, supo que se encontraba cerca del tramo central. El viento, libre de cualquier obstáculo, ya que no había árboles cercanos que pudieran frenarlo, era brutal. Por más que lo intentara y por más que se estirara, todo lo que conseguía era rozar los extremos de las ramas de los árboles que crecían en la otra orilla. Pero no llegaba a alcanzarlos lo suficiente como para asirse a ellos.
Se vio sacudida por la desesperación. Con una mano se mantuvo aferrada a las ramas que habían estado a su alcance hasta el momento y, con suma cautela, intentó alcanzar las que se le acercaban desde el otro lado. El viento las golpeaba cruelmente y comenzaron a azotarle el desprotegido rostro. Notó cómo se le enroscaban en torno al cuello desnudo, cómo se enrollaban alrededor de sus indefensos dedos. Su madre había plantado esos sauces y ella misma los había visto crecer. ¡Cómo podían comportarse de una forma tan hostil!
El arroyo era cada vez más profundo. Y el caudal aumentaba mientras ella seguía allí quieta, esperando. No obstante, había algo que resultaba incluso más terrible que la vertiginosa crecida del agua: el estruendo del poderoso viento, incrementado por la ausencia de árboles, que no la dejaba pensar con claridad.
Las frágiles ramitas del árbol que se erguía en la otra orilla y a las que ella trataba de agarrarse se rompían de una en una. Pronto descubrió que tendría que soltar las ramas de los árboles que dejaba atrás si quería avanzar. Con dar solo dos pasos, podría atrapar unas ramas más firmes que le garantizarían mayor estabilidad. Pero para lograrlo tenía que avanzar sola, sin sujetarse a nada. «¿Lo vas a hacer?», aulló el viento. Y se sintió vapuleada por una repentina ráfaga que la empujó hacia atrás, la tiró al agua y la arrastró por el arroyo, sirviéndose de su capa a modo de vela.
Ella luchó por puro instinto, y su primer pensamiento derivó hacia el beso de la carta que le había dejado a su querido marido. ¿Es que iba a ser el último?
Se agarró a una rama que flotaba en el agua y se vio arrastrada corriente abajo enganchada a ella. En vano, intentó acercarse a cualquiera de las dos orillas. Separó los labios y quiso chillar, pero el viento formó un embudo en su boca y su garganta, y una ola fangosa ahogó su grito.
Siguió luchando desesperadamente, pero, después de tragar agua en un par de ocasiones más, dejó de hacerlo. Entonces, el extraño aullido procedente del Árbol Torcido taladró el terrible y bronco sonido del viento y se impuso sobre él. Una voz dulce, que parecía proceder de un sueño, susurró: «¡Pequeña!». Y unos brazos amables pero enérgicos la sacaron de allí.
Su propia debilidad le hizo pensar que todo aquello era imposible, algo imaginado, y que simplemente había estado peleándose con unos amigos, como una niña. Incluso parecía que el viento, en esos momentos, entonaba una canción de cuna.
Por encima de las furiosas aguas, su rostro se alzó tranquilo mientras escuchaba cómo el tronco caído de un árbol gigantesco decía: «¡Hasta aquí!». Y, a pesar de que las furiosas y encrespadas aguas seguían precipitándose contra ella, tratando de lanzarla contra el desnivel del propio arroyo, no lo consiguieron. Casi vencida, la corriente intentó llevársela consigo. Pero el afilado brazo del árbol enganchó su capa y pudo retenerla.
Magullada y semiinconsciente, la mujer quedó bajo la custodia de su salvador. Ahora aquella corriente de agua ya vencida parecía deslizarse mansa bajo el cuerpo de quien se había opuesto con tanta fiereza a que la arrastraran contra su voluntad.
Cierto brote de esperanza anidó entonces en su espíritu. Gateó a lo largo de la corteza del árbol, y pudo por fin descansar entre sus raíces desnudas. Pero solo para recuperar el aliento, porque por fin se hallaba en la orilla que llevaba a la casa de su madre.
Comenzó a ascender hacia lo más alto de la pendiente.
En ese momento, todo el horror, todo el miedo que había tenido se integró en la materia del pasado y quedó olvidado por completo. Porque allí, en medio de la nada, estaba su hogar.
Y allí brillaba una luz que le daba la bienvenida.
Aceleró el paso, pero no corrió. Su futura maternidad se lo impedía como lo haría con cualquier mujer. Había empezado a llover de nuevo, y el viento azotaba todo su cuerpo. Respirar se había convertido en un acto heroico. Pero ella continuó a toda prisa porque, tras haber visto esa luz, notó cómo de pronto desaparecía el miedo indescriptible que había sentido previamente.
Le contaría a su madre que había escuchado su llamada durante la noche. Y su madre sonreiría con su grave sonrisa y acariciaría su cabello mojado, volviendo a llamarla «¡Pequeña! ¡Mi pequeña!», para explicarle a continuación que todo había sido un sueño. Solo un sueño. A pesar de que su propia madre era toda una soñadora.
La madera del portón de entrada se había hinchado por la lluvia y no le fue fácil abrirlo. La última vez que estuvo allí lo abrió su madre, pero ahora resultaba más que evidente que su carta no había llegado a su destino, y no había nadie esperándola. Quizá fuera precisamente el mal tiempo el motivo por el que el cartero se había retrasado.
Ahí estaba la luz.
No le preocupó que el viejo perro empezara a ladrar y que, a pesar de ello, nadie se acercara a la puerta para comprobar qué sucedía. Pensó que tal vez fuera imposible escuchar el ladrido desde dentro, ya que la lluvia caía torrencialmente sobre algún objeto cercano y el sonido lo inundaba todo. Su mente consiguió localizar mecánicamente de qué se trataba: había un tanque junto a la casa que se alimentaba con un caño al que iba a desembocar el agua que recogían los canalones. El tanque estaba lleno y se había desbordado, de modo que el agua que caía de él estaba abriendo nuevos canales entre los macizos de flores y anegando los surcos del huerto. ¿Por qué su madre no habría desviado el caño hacia otro tanque?
Un sentimiento confuso se apoderó de ella. Un sentimiento que no pudo definir. Su mente regresó a las múltiples ocasiones en que, en el pasado, había sostenido una luz encendida junto a su madre para que ella pudiera mover el caño y llevarlo hacia los distintos tanques con el propósito de almacenar la máxima cantidad de agua posible. Un agua que la sequedad de los meses de verano hacía realmente valiosa. Aquella dejadez no era propia de su madre. Semejante descuido la obligaría a ir a buscar el agua al arroyo.
De repente sintió un frío terrible y su ánimo flaqueó. Después de haber visto a su madre, ella misma se encargaría de salir al exterior para mover el caño y dejarlo en su sitio. Pero ahora había algo más importante que no podía esperar.
Llamó suavemente y dijo en voz alta:
—Madre…
Mientras esperaba, intentó que el perro la reconociera. Tuvo la impresión de que había pasado tanto tiempo desde que visitó su antiguo hogar por última vez que el perro había olvidado el sonido de su voz.
Notó cómo le castañeteaban los dientes mientras volvía a llamar suavemente para hacer ver que estaba allí. Entonces una extraña le abrió la puerta y la luz del interior se hizo demasiado brillante y la deslumbró. Apoyándose en la pared, con una mirada salvaje, examinó lo que había a su alrededor. Otra mujer también desconocida estaba sentada junto al fuego, y una niña dormía en el sofá. La madre de la niña hizo que se levantara, y la otra condujo a la criatura, que ahora resoplaba, hacia su cama infantil. Nadie pronunció una sola palabra. Las dos mujeres se movían como si temieran despertar a alguien que estuviera durmiendo.
Sintió un calor reconfortante en los labios. Le habían ofrecido algo caliente y ella, que, a pesar de la situación, era consciente de todo, advirtió que aquel terror aletargado que emergía de sus propios ojos iba a encontrar como respuesta un temor reverencial en los ojos de esas dos mujeres.
Bajo la luz más intensa, el perro por fin pareció reconocerla y fue junto a ella para darle la bienvenida. Pero no era al perro a quien quería tener cerca en ese momento. Cuando se levantó, una de las mujeres encendió una vela. Ella se dio cuenta de que, si la madera que ardía en la chimenea se resquebrajaba y crujía, las mujeres se movían inquietas. Se dio cuenta de que la niña, aún desconcertada, apuntaba con un dedo en dirección a su magullado rostro, mientras le susurraba algo en voz baja a su madre. Se dio cuenta de que la mujer que había prendido la vela no lo hizo rasgando la cerilla sino acercándola al fuego. Y se dio cuenta de que quien llevaba en ese momento la luz encendida le abría camino y la guiaba hacia el dormitorio sin provocar sonido alguno. En el más absoluto de los silencios.
Así llegó a la habitación de su madre. La mujer que sostenía la vela por encima de sus cabezas se giró para mirar hacia otro lado.
La hija abrió las cortinas y vio cómo la luz caía directamente sobre la cara de la durmiente. Una soñadora que aquella noche no tendría sueños.