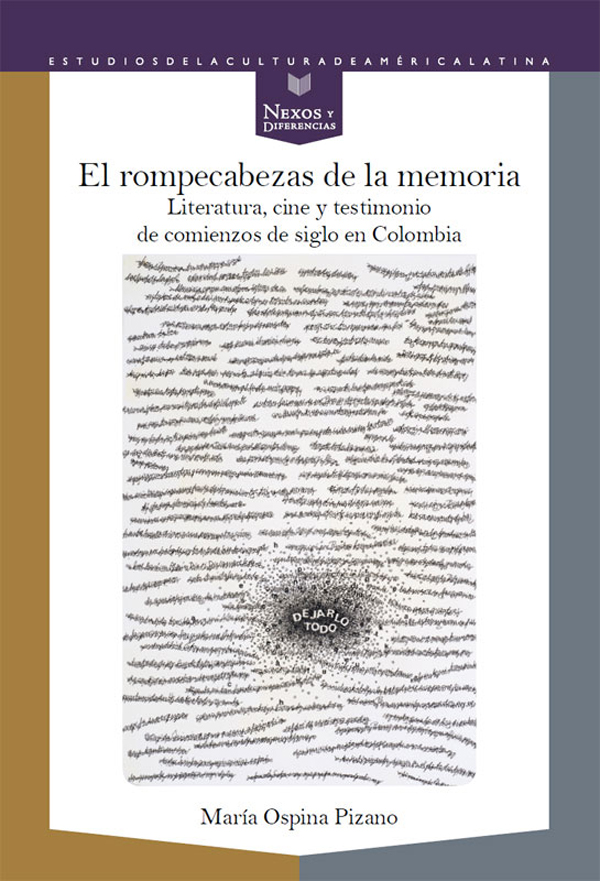
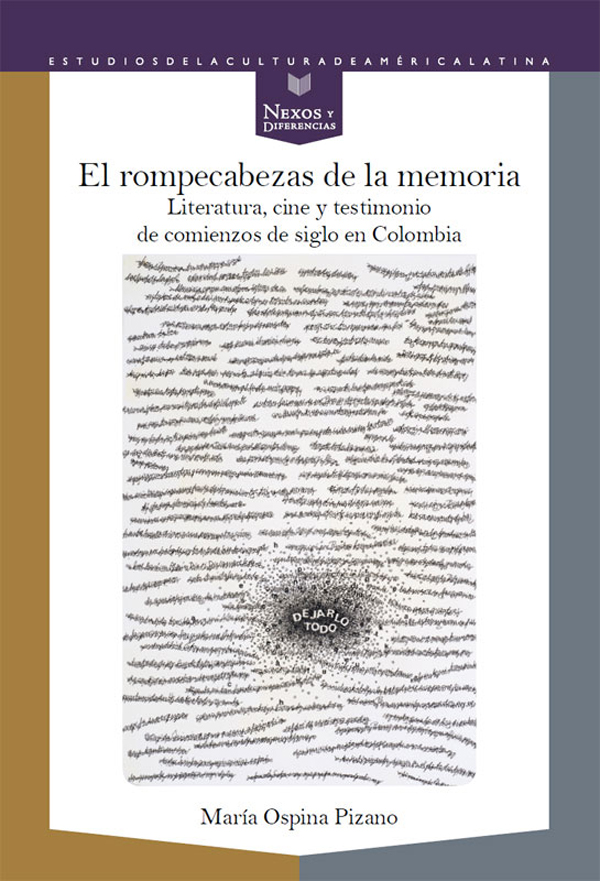
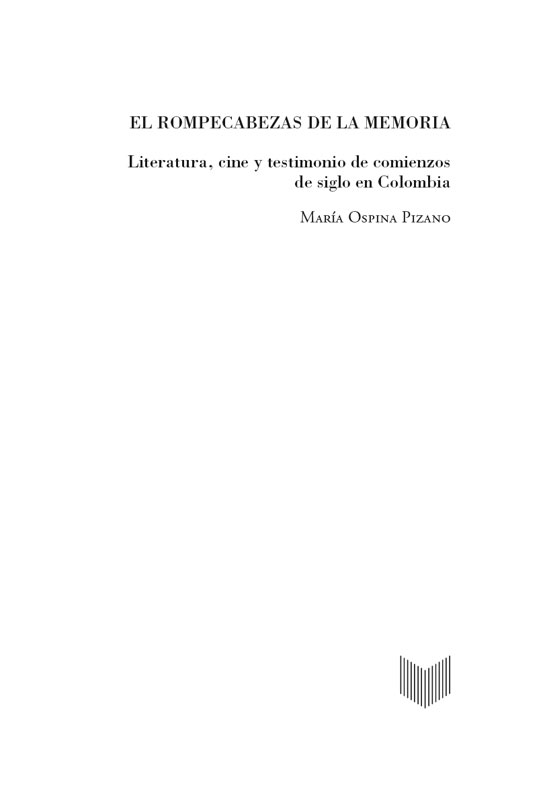
Nexos y Diferencias
Estudios de la Cultura de América Latina
56
Enfrentada a los desafíos de la globalización y a los acelerados procesos de transformación de sus sociedades, pero con una creativa capacidad de asimilación, sincretismo y mestizaje de la que sus múltiples expresiones artísticas son su mejor prueba, los estudios culturales sobre América Latina necesitan de renovadas aproximaciones críticas. Una renovación capaz de superar las tradicionales dicotomías con que se representan los paradigmas del continente: civilización-barbarie, campo-ciudad, centro-periferia y las más recientes que oponen norte-sur y el discurso hegemónico al subordinado.
La realidad cultural latinoamericana más compleja, polimorfa, integrada por identidades múltiples en constante mutación e inevitablemente abiertas a los nuevos imaginarios planetarios y a los procesos interculturales que conllevan, invita a proponer nuevos espacios de mediación crítica. Espacios de mediación que, sin olvidar los nexos que histórica y culturalmente han unido las naciones entre sí, tengan en cuenta la diversidad que las diferencian y las que existen en el propio seno de sus sociedades multiculturales y de sus originales reductos identitarios, no siempre debidamente reconocidos y protegidos.
La Colección Nexos y Diferencias se propone, a través de la publicación de estudios sobre los aspectos más polémicos y apasionantes de este ineludible debate, contribuir a la apertura de nuevas fronteras críticas en el campo de los estudios culturales latinoamericanos.
Directores
Fernando Aínsa (Zaragoza)
Marco Thomas Bosshard (Europa-Universität Flensburg)
Oswaldo Estrada (The University of North Carolina at Chapel Hill)
Luis Duno Gottberg (Rice University, Houston)
Margo Glantz (Universidad Nacional Autónoma de México)
Beatriz González Stephan (Rice University, Houston)
Gustavo Guerrero (Université de Cergy-Pontoise)
Jesús Martín-Barbero (Bogotá)
Andrea Pagni (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
Mary Louise Pratt (New York University)
Patricia Saldarriaga (Middlebury College)
Friedhelm Schmidt-Welle (Ibero-Amerikanisches Institut, Berlin)

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)»
© Iberoamericana, 2019
Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid
Tel.: +34 91 429 35 22
Fax: +34 91 429 53 97
© Vervuert, 2019
Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 597 46 17
Fax: +49 69 597 87 43
info@iberoamericanalibros.com
www.iberoamericana-vervuert.es
ISBN 978-84-9192-068-7 (Iberoamericana)
ISBN 978-3-96456-839-7 (Vervuert)
ISBN 978-3-96456-840-3 (e-book)
Depósito legal: M-16598-2019
Diseño de cubierta: Rubén Salgueiros
Imagen de cubierta: Johanna Calle, Carta (dejarlo todo), tinta sobre papel (2008)
© Archivos Pérez & Calle
Índice
Agradecimientos
Introducción
I. Lengua, violencia y gramática. La defensa de la literatura en la obra de Fernando Vallejo
II. La conmoción del testigo. Las labores de la memoria en la novela colombiana de comienzos del siglo XXI
III. Testigos menores. Juventud, ciudadanía y memoria en el cine colombiano contemporáneo
IV. A flote en medio de la tormenta. Relatos epistolares y tácticas de la persitencia
Epílogo
Bibliografía
Agradecimientos
Este libro existe gracias a la generosidad y la bondad de muchas personas cuya interlocución, amistad y compañía a lo largo de esta década hicieron posible este proyecto. Agradezco a todos los mentores, colegas, amigos y estudiantes que me han animado a pensar con profundidad y rigor sobre las cosas del mundo. Este libro es el resultado de todas nuestras conversaciones.
Diversas personas fueron esenciales para que este proyecto cogiera vuelo en sus inicios. La generosidad, la dedicación y el rigor intelectual de Diana Sorensen, Francisco Ortega, Doris Sommer, Luis Cárcamo Huechante, Mary Gaylord y Ángela Pérez Mejía fueron centrales para comenzar a pensar a fondo en las relaciones entre cultura, historia, política y sociedad, y para definir todas las preguntas que aquí se abordan. Más adelante, las conversaciones sobre cultura colombiana con María Helena Rueda, Alejandro Herrero-Olaizola y Juana Suárez nutrieron mis ideas de manera invaluable. En Wesleyan University, el apoyo, el ánimo y la confianza que mis colegas de Romance Languages and Literatures me han brindado desde 2011 ha sido fundamental para culminar este proyecto. Agradezco en particular a Antonio González por su generosa guía, sus lecturas de mi trabajo y su valiosa amistad, así como a Robert Conn, Michael Armstrong-Roche, Andy Curran, Ellen Neremberg y Typhaine Leservot por su apoyo y su hospitalidad. A todos mis colegas del Department of Romance Languages and Literatures, que han hecho de mis días en Wesleyan un tiempo estimulante y especial, toda mi gratitud.
Finalmente quisiera agradecer a mi familia y a mis amigas y amigos cuya compañía en Bogotá, Estados Unidos y España ha alegrado mi vida. Alba Aragón, Daniel Aguirre, Felipe Arturo, Juliana Camacho, Rosario Caicedo, Irene Donoso, Cristina Gutierrez, Manolo Núñez Negrón, Carmen Ospina, Nicolás Ospina, Juan Carlos Orrantia, Rodrigo Peláez, Federico Pérez, Juan Pablo Rivera, Camille Robcis e Ivette Salom, me han apoyado con infinito amor y humor en este largo camino. Mis estudiantes de Harvard y Wesleyan han sido mis interlocutores más pacientes, animándome a indagar de forma rigurosa y profunda sobre las relaciones entre memoria, cultura y violencia en diferentes momentos de la última década. Nuestras conversaciones han sido fundamentales para permitir que las ideas aquí contenidas encuentren campo fértil en otros y para abrirme nuevas preguntas y horizontes de reflexión que, gracias a ellos, sigo considerando hasta hoy.
La publicación de este libro es posible gracias al generoso apoyo financiero del Thomas and Catherine McMahon Fund del Department de Romance Languages and Literatures de Wesleyan University. Agradezco también a la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y a la Subdirección Cultural del Banco de la República de Colombia por invitarme a participar en el proyecto Cartas de la Persistencia y en la construcción de su archivo, abriéndome las puertas de esta maravillosa institución sin cuyo apoyo no hubiera podido darle forma a este libro.
Toda mi gratitud a Iberoamericana Vervuert, en especial a Simón Bernal y Auréline Mossoux por creer en este proyecto y por su apoyo logístico para que este libro viera la luz. Agradezco también el riguroso trabajo de corrección de Emma Quirós, y la generosidad de Johanna Calle, artista a quien admiro profundamente, quien me ha permitido utilizar su fantástica obra en la carátula de este libro.
La ecuanimidad, la confianza, el apoyo y el enorme amor de mi madre, Luisa Pizano, han sido la más infalible brújula durante este tiempo. En un libro sobre los trabajos de la memoria, no podría dejar de reconocer y recordar el enorme cariño y las generosas enseñanzas de mis abuelos, que ya no están pero a quienes evoco a diario. A ellos debo la curiosidad intelectual que ha impulsado mi camino académico y pedagógico: Francisco Pizano, de quien heredé el amor por la literatura y el arte, y Carmen Salazar, quien me enseñó el valor de la solidaridad y me llevó desde niña a recorrer caminos rurales donde aprendí lo fascinante y compleja que es Colombia. La compañía, la devoción y la paciencia incondicional de Simón Parra han sido el más extraordinario regalo que he recibido durante el largo proceso de pensar y escribir este libro. Agradezco infinitamente su amor y su alegre y ecuánime complicidad.
Introducción
Yo soy la memoria de Colombia y su conciencia y después de mí no sigue nada. Cuando me muera, aquí sí que va a ser el acabose, el descontrol.
Fernando Vallejo, La Virgen de los Sicarios
En La Virgen de los Sicarios (1994), la famosa novela de Fernando Vallejo, un narrador que se anuncia como “el último gramático de Colombia” recorre las convulsionadas calles de Medellín y se pregunta sobre cómo relatar la violencia cotidiana que abruma a la ciudad a fines del siglo XX. Comenzamos con este famoso protagonista de la literatura colombiana, sobre el cual tanta tinta ha corrido, pues a lo largo de las páginas de esta importante novela se enuncia una idea fundamental para considerar la narrativa colombiana del reciente cambio de siglo. Es la noción de que la literatura y las reflexiones lingüísticas, éticas, históricas y socioculturales que están activas son centrales para los análisis sobre los alcances y mecanismos de las violencias y los trabajos de la memoria en el ámbito público. A través de la denuncia de su inminente desaparición, el narrador de Vallejo se pregunta por las posibilidades de escribir y relatar en épocas de crisis, defendiendo la urgencia de atestiguar los hechos desde el terreno de la literatura y de hilar la “colcha deshilachada de retazos” que es la ciudad violenta a la que retorna después de un largo tiempo de exilio. Su llamado de alerta se encuentra atado a la defensa que la novela hace de la literatura como el lugar desde donde se reflexiona sobre las crisis sociales, desde donde se mapea la relación entre subjetividad y violencia y se examinan las posibilidades mismas de dar cuenta de los eventos violentos que aquejan a una sociedad para darles sentido. Diversos relatos literarios y fílmicos posteriores a la publicación de esta novela fundacional para la literatura del nuevo siglo han aceptado la invitación de este texto al pensar en cómo se habitan las pérdidas en la vida cotidiana, cómo se resignifica el pasado y se vive con este en el presente a la luz de las convulsiones sociales y políticas de este cambio de siglo. En particular, numerosos narradores y protagonistas de ficciones y testimonios posteriores a La Virgen de los Sicarios comparten el interés de Vallejo por reflexionar sobre los parámetros y las posibilidades (éticas, lingüísticas, psíquicas, sociales) de la representación de los acontecimientos violentos. Este libro busca reflexionar más a fondo sobre los aportes críticos alrededor de este tema que surgen de diversas prácticas escritas y audiovisuales en las últimas décadas.
Examinaremos aquí el lugar central que ha ocupado la producción cultural de comienzos del siglo XXI en Colombia en el contexto de las discusiones públicas sobre los legados de la violencia y sobre los procesos colectivos bajo los cuales se interpreta la historia reciente de violencias del país. La vida del cambio de siglo en Colombia resuena con una serie de trágicas pérdidas de cuerpos, espacios e ideales, producidas por la compleja imbricación entre conflicto armado y narcotráfico, y por patrones de desplazamiento, violencia social, pobreza y exclusión, alrededor de los cuales se tejen numerosas ficciones y testimonios que circulan en Colombia durante esta época. Al mismo tiempo, y precisamente a partir de esta serie de pérdidas y sus restos, diversas reflexiones desde la literatura, el cine y las artes se preguntan sobre los objetos perdidos y sobre cómo hablar de ellos. En algunos casos, estos textos piensan de forma productiva en la pregunta de qué queda y buscan razones para explicar los hechos e inscriben los eventos de manera que se hacen comprensibles, incorporando el sufrimiento a una narrativa social. En sus reflexiones psicoanalíticas sobre las inscripciones culturales de la pérdida, Eng y Kazanjian sugieren que esta “es inseparable de aquello que permanece, pues lo que ha sido perdido solo puede conocerse por lo que queda de él, por cómo estos restos son producidos, leídos y sostenidos. […] Esta atención a los restos genera una política de duelo que podría ser activa en vez de reactiva, clarividente en vez de nostálgica, social en vez de solipsista, militante en vez de reaccionaria” (2).1 Diversos relatos de las primeras décadas de este siglo se centran en los restos y en el proceso de hacer sentido del pasado, a la vez que se preguntan por lo que Pilar Riaño ha llamado “las dimensiones humanas y socioculturales de la vida y la reconstrucción” en un presente inmerso en o posterior al acontecimiento violento (2006, xlviii). Para Veena Das esta mirada tiene que ver con la pregunta de “cómo podemos ocupar los signos mismos de la herida y conferirles un significado, tanto a través de actos narrativos como del trabajo de reparar relaciones”, actos que están en el centro del hecho de testificar (2008a, 248). Aquí queremos examinar cómo los artefactos culturales, en particular ficciones literarias y fílmicas, así como prácticas testimoniales específicas, se insertan en las discusiones públicas sobre los legados de las violencias recientes para complicar los relatos dominantes sobre la crisis nacional y expandir la mirada hacia dimensiones de estas violencias que han sido tradicionalmente ignoradas. A partir de allí, estos textos y prácticas intervienen en los procesos colectivos de comprensión de las crisis históricas. A diferencia de diversos análisis literarios que leen la ficción de fines del siglo XX en Colombia como textos que simplemente reflejan la realidad histórica contemporánea, queremos enfatizar la dimensión productiva de la literatura, el cine y el testimonio en procesos de reflexión crítica frente a la violencia y la guerra en Colombia, dimensión que trasciende la simple representación de los acontecimientos.2
Desbarrancaderos, hilachas, retazos, rompecabezas, destrozos, destrucciones y caos son algunas de las figuras de desmoronamiento psíquico, social y físico que ocupan un lugar privilegiado en diversas narrativas sobre la vida cotidiana colombiana durante el cambio de siglo. En numerosos textos, estas imágenes evocan el poder destructor de las violencias que padece un país marcado por complejos conflictos sociales donde confluyen las acciones de actores armados, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y las guerras que se libran por él, así como diversos tipos de violencias que afectan los lazos sociales, los espacios de interacción cotidiana, la identidad y los procesos colectivos de recuerdo y olvido. En el caso colombiano, las prácticas de memoria, es decir, los procesos por los cuales una sociedad sitúa sus tragedias, elaboran la violencia, comprenden las pérdidas y resuelven simbólicamente las crisis sociales que la aquejan, aquellos que en palabras de Gonzalo Sánchez se articulan a partir de “las huellas, los símbolos, las iconografías, los monumentos, los mausoleos, los escritos, los ‘lugares de memoria’” suelen estar “más asociados a la fractura, a la división, a los desgarramientos de la sociedad” que a la celebración (2006, 21-25). Pero las referencias a fracturas y desgarramientos que aparecen en diversos relatos literarios y fílmicos revelan, a la vez, el ímpetu diametralmente opuesto: cualquier intento por narrar el dolor, la agresión y el sufrimiento, por describir los retazos a los que se reduce el cuerpo social, denota, a su vez, el gesto de trazar y organizar los hechos, de enfrentarse a ellos para dotarlos de sentido y entender cómo estos llegan a incorporarse a la estructura temporal del presente. Todo intento por situar los eventos del pasado, por más infructuoso que este sea, implica desde un comienzo el gesto activo de nombrar lo que queda, de retar el silencio y el dolor que produce el evento violento. Das llama a esto el acto de “regresar las palabras a casa” (2008b, 167). La representación de los eventos que dieron lugar a las pérdidas constituye uno de los medios por los cuales una sociedad negocia aquello que es más conveniente en términos sociales.
En el caso colombiano, las narrativas que circulan públicamente exceden la memoria privada y median en los escenarios de conflicto. Partimos aquí de la íntima relación que existe entre los artefactos culturales y una memoria que trasciende el ámbito individual, que remite a procesos colectivos que interpelan y convocan a otros.3 En su estudio sobre las formas en que la literatura y el cine colombianos de cambio de siglo abordan las pérdidas históricas a partir de lógicas melancólicas, Jaramillo Morales arguye que “los bienes simbólicos o culturales adquieren un lugar preponderante en la tarea de resignificación y transformación de narrativas que explican la realidad. […] El arte refleja las narrativas sociales, pero también abre espacios para la recomposición de las identidades mismas” (58). En otras palabras, la literatura, el cine y el testimonio ocupan un lugar fundamental en los procesos bajo los cuales una sociedad encuentra la posibilidad de dotar de sentido a las pérdidas históricas. A nivel de la memoria individual, como indican numerosos pensadores de los estudios de la memoria, el acto de dar cuenta de un pasado doloroso no está limitado a procesos psíquicos individuales, sino a la presencia de otros que, en el tiempo presente, responden de manera activa a la narración (así sea a través del rechazo, que sería una forma de respuesta). En este sentido, desde el comienzo las labores de memoria tienen un horizonte social.4 Al mismo tiempo, la formación de la memoria a nivel social es un proceso que depende de las maneras en que grupos sociales, instituciones y relaciones de poder moldean la selección y organización de representaciones del pasado y de cómo estas permean el espacio público.5 Es, en palabras de Nelson, “un proceso móvil y conflictivo […] menos un archivo estático de significados y más una dinámica radicalmente interrogada de repensar las relaciones entre pasado y presente, que potencialmente revela vínculos tentativos, nuevas lecturas o interpretaciones alternativas” (mi traducción, 340). Es en este contexto de múltiples y contradictorias memorias que emergen de pasados recientes (y también lejanos) que surge la memoria cultural, que encuentra en la literatura una de sus expresiones más importantes. Para Mieke Bal esta está siempre abierta a revisiones sociales y a manipulaciones: “La memoria cultural puede localizarse en textos literarios porque estos hacen parte de las ficciones comunes, las idealizaciones, los impulsos monumentalizadores que proliferan en una cultura en conflicto” (mi traducción, Bal, xiii). Hablamos de memoria cultural, entonces, para aludir a la función social de las memorias que se articulan desde el ámbito de la producción cultural y para referirnos a un cuerpo de textos, imágenes y rituales sociales, e incluso espacios, que buscan recordar y articular los acontecimientos que definen la vida colectiva en una trama social más amplia. Coincidimos con Huyssen en que los pasados recientes y no tan cercanos retornan al presente y lo cuestionan a través de las artes, el cine, la literatura, la fotografía y la música. Para este teórico, ciertas prácticas de memoria cuyo horizonte tiene que ver con el trabajo de elaboración, el trabajo de dotar de sentido el pasado, son parte de procesos colectivos absolutamente esenciales para imaginar el futuro y recuperar las coordenadas temporales y espaciales en una sociedad mediática y consumista que crecientemente cancela la temporalidad y colapsa el espacio (6).6 En este contexto, desde el análisis literario, queremos destacar aquí algunas narraciones que contribuyen de forma productiva a lo que Jesús Martín-Barbero llama un relato social a partir del cual los sujetos puedan “ubicar sus experiencias cotidianas en una mínima trama compartida de duelos y de logros. Un relato que deje de colocar las violencias en la subhistoria de las catástrofes naturales, la de los cataclismos, o los puros revanchismos de facciones movidas por intereses irreconciliables, y empiece a tejer una memoria común, que como toda memoria social y cultural será siempre una memoria conflictiva pero anudadora” (2001, 17).
La historia colombiana de este cambio de siglo ha estado marcada por grandes convulsiones políticas y sociales que es pertinente mencionar, aunque sea brevemente, precisamente porque los relatos literarios y fílmicos de las primeras dos décadas del siglo XXI se interesan explícitamente por abordarlas para construir, desde lo cultural, lo que Andreas Huyssen llama “una memoria crítica” capaz de complicar narrativas maestras y nacionalistas (27). En el caso colombiano, esta es una memoria que se encamina a abordar la pluralidad de las violencias pasadas y actuales y a articular relatos que explican y reflexionan tanto sobre las pérdidas como sobre los actos de resistencia al olvido y a la disgregación. La consolidación del tráfico de drogas ilícitas a gran escala en Colombia desde la década de 1980 ha servido de telón de fondo de una serie de circunstancias violentas que han definido la vida nacional y que inciden de forma definitiva en su vida social, económica y cultural. Al crecimiento de un negocio transnacional que insertó a Colombia en la economía mundial, se suma la confrontación entre el Estado y grupos guerrilleros que fueron fortaleciéndose desde la década de 1960 y que encontraron en el narcotráfico nuevas fuentes de financiación. Al mismo tiempo, a partir de la década de 1990 se expande el conflicto armado debido al fortalecimiento económico y bélico de los llamados grupos al margen de la ley, la intensificación de la guerra contrainsurgente a cargo del Estado (financiada por Estados Unidos a través de políticas militares e institucionales como el Plan Colombia) y la implantación del modelo de la llamada Seguridad Democrática instaurado por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Como ha sido ampliamente documentado, esto produjo una aguda militarización de la vida rural, la designación de territorios como “zonas especiales de orden público” y la represión del activismo social, así como dinámicas de desplazamiento y despojo de gran envergadura. Estas están íntimamente relacionadas con el fortalecimiento de grupos paramilitares desde la década de 1990, que también se lucran del narcotráfico y que durante las últimas tres décadas combatieron el poderío de la guerrilla en diversas regiones del país, al tiempo que se insertaron en los estamentos políticos de varias y alteraron de forma sustancial los patrones de tenencia de la tierra y las posibilidades de participación democrática a través de la violencia, el despojo y el desplazamiento forzado.
A esto se suma el fortalecimiento del crimen organizado y el desbordamiento de una violencia social acompañada de altísimos índices de homicidios, particularmente en las décadas de 1990 y 2000.7 En su pluralidad de formas, las dinámicas violentas de esta época afectaron profundamente la vida social a nivel urbano y rural. Los efectos sociales y políticos de estas maneras de violencia diseminadas, fragmentadas y descentradas han sido enormes: para comienzos de este siglo, millones de personas habían sufrido el desplazamiento forzado, cientos de miles habían sido asesinadas, amenazadas, secuestradas, desaparecidas, reclutadas para participar en facciones armadas, disciplinadas en acciones de limpieza social o habían sido víctimas de actos terroristas, de delincuencia común y de diversas formas de violencias de género, étnica y de otro tipo.8 Gonzalo Sánchez resume la complejidad de estas dimensiones de la vida cotidiana cuando se refiere a “una multiplicidad de guerras parciales o sectoriales: por la tierra o por plantaciones de cultivos ilícitos; por centros energéticos y por los recursos de ellos extraíbles; por territorios convertidos en enclaves de cierta manera sacralizados, en los cuales está prohibido el acceso a los otros; por el acceso a armas y a sus rutas de aprovisionamiento. A todas estas guerras parciales se suma la delincuencia, que alimenta esas guerras o se beneficia de ellas” (2006, 102-103). Esta diversificación de la violencia se ha relacionado tanto con el escalamiento de una guerra de contrainsurgencia como con conflictos violentos alrededor de recursos naturales y proyectos agroindustriales relacionados y la defensa de rutas estratégicas en las fronteras rurales de la nación que se libran entre guerrillas, grupos criminales diversos y ejércitos paramilitares. Al mismo tiempo, sin embargo, el repliegue de las guerrillas a regiones fronterizas y con poca presencia estatal desde fines de la década del 2000, la fragmentación de los grandes carteles del narcotráfico que en décadas anteriores entablaron una guerra urbana contra el Estado y diversos proyectos de renovación urbana (en ciudades como Medellín y Bogotá) fueron alejando las violencias más visibles de la vida cotidiana de las ciudades para la segunda década del siglo, contribuyendo a la noción de que el país ha comenzado a entrar en una etapa de postconflicto.
En los primeros años del siglo XXI, mientras se intensifica la migración interna a las ciudades por causa de la guerra que se libra en el campo y se perpetúan diversas formas de violencia rural, el país asiste a un singular escenario transicional marcado por leyes e iniciativas estatales que promueven la reconciliación nacional y establecen procesos de recolección de verdad. Castillejo explica que este escenario se gesta a nivel social, legal, geográfico y cultural “como producto y aplicación de lo que podría llamarse, de manera genérica, ‘leyes de unidad nacional y reconciliación’” (2016a, 111). Dicho escenario se caracteriza “por una serie de ensambles de prácticas institucionales, conocimientos expertos y discursos globales que se entrecruzan en un contexto histórico con el objetivo de enfrentar graves violaciones a los derechos humanos y otras modalidades de violencia” (ibidem). En este escenario, para la primera década del siglo, se combina un conflicto abierto entre el Estado y las guerrillas (FARC y ELN) y la desmovilización parcial de grupos paramilitares que comienza en 2004. Entre 2004 y 2006, el Estado firma acuerdos de desmovilización con diversos grupos paramilitares, dando lugar a su supuesto desmantelamiento (un proceso que en retrospectiva ha sido bastante cuestionado) y a la creación de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que permitió a los integrantes de grupos paramilitares recibir dramáticas rebajas de penas a cambio de su desmovilización y de la entrega de información que condujera a esclarecer crímenes, asesinatos, desapariciones, secuestros y otro tipo de violaciones a los derechos humanos. Este escenario de justicia transicional con los paramilitares dio lugar a la puesta en escena de juicios y confesiones a través de procesos judiciales de versión libre por parte de excombatientes. Como documenta Castillejo, estos procesos han constituido una forma pública de narrar “los rastros y despojos que deja la violencia” y han dado lugar a la configuración de ciertos tipos de víctimas que reclaman en un contexto legal (2016b, 146). A nivel político y jurídico, la categoría de víctima se amplía después de la Ley de Justicia y Paz con la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011) y la creación de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas, por medio de las cuales el Estado comienza a considerar como víctimas no solo a aquellas personas que sufrieron daños directos por parte de grupos armados al margen de la ley, sino también a las que individual o colectivamente han sufrido cualquier tipo de daño relacionado con el conflicto armado. Estas iniciativas dan lugar a “la acreditación institucional de ciertas personas o ciertos grupos en cuanto víctimas [que] los ubica en un lugar relevante para contar sus historias en determinados marcos legales y sociales” (Guglielmucci, 89). En este contexto se comienzan a implementar, aunque con gran lentitud y dificultad, e incluso frente a la resistencia de algunas élites económicas y políticas, procesos de reparación judicial y administrativa que incluyen la restitución de tierras a lo largo del territorio nacional. Una década después del proceso de desmantelamiento del paramilitarismo comienzan las conversaciones entre el Estado y la guerrilla de las FARC (2012), que dan lugar a la reciente firma de un acuerdo de paz y dejación de armas (2016), ampliando los términos de este escenario transicional.
Como nota María Victoria Uribe, los conceptos de memoria y víctima emergen en el discurso público colombiano como categorías centrales de discusión pública por primera vez en esta época, algo que sorprende teniendo en cuenta la longevidad del conflicto armado en el país (2013, 18). Más allá de los mecanismos implementados a nivel judicial, surgen en esta época importantes iniciativas de memoria a nivel estatal que incluyen la creación de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (que funcionó entre 2005-2011) y el Centro Nacional de Memoria Histórica. Esta institución ha abierto importantes espacios para una interpretación pluriforme de la historia del conflicto armado con un énfasis en las memorias que se han gestado a la luz de sus violencias, poniendo especial atención a las voces de víctimas y a grupos tradicionalmente silenciados por la guerra (campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres desplazadas, grupos LGBTI, entre otros).9 La planeación de un futuro museo de la memoria en Bogotá y la creación de diversos centros de memoria en varias regiones ilustran la consolidación de lo que Jelin localiza en nuestra época como una cultura de la memoria que adquiere un importante rol social. El trabajo que emerge de estos espacios (que no siempre son estatales) que exceden el ámbito judicial se ha visto fortalecido por un renovado activismo de grupos de víctimas y defensores de derechos humanos que se han insertado en los debates públicos alrededor de conceptos como justicia, verdad, reparación y reconciliación. Suárez recalca que estos grupos “no quieren olvidar, ni voltear la página” e insisten en articular una memoria que no se erija solamente desde el Estado y sus discursos nacionalistas o sea solo mediada por él (198). Más aún, la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, proceso en el que los grupos de víctimas presionaron para ser tenidos en cuenta durante la negociación, prevé la implementación de un complejo sistema de justicia transicional, así como la creación de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición en los años venideros. Esta Comisión tiene como propósito comprender las dimensiones múltiples de la violencia de las últimas décadas en Colombia como un paso central para el reconocimiento de las víctimas y la designación de los perpetradores.
Podemos entonces afirmar que a comienzos de este siglo la sociedad colombiana se encuentra en un momento muy particular de revelación pública, marcado por la puesta en escena estatal de confesiones por parte de algunos de actores que libraron la guerra, los esfuerzos específicos que desde el propio Estado se libran —a nivel judicial y de políticas públicas— para investigar y diagnosticar varias de las dinámicas violentas que han definido el presente nacional, así como la movilización de víctimas, sobrevivientes, ciudadanos, activistas y artistas. En este contexto surgen diversas negociaciones simbólicas relacionadas con los trabajos de la memoria, en particular sobre cómo el conflicto armado más largo del hemisferio —y uno que se relaciona directamente con las violentas historias del narcotráfico— debe ser interpretado, narrado y recordado, sobre cómo una sociedad puede y debe recordar las violencias del conflicto armado, sobre quiénes son sus víctimas y sobre las posibilidades de la reconstrucción social. Es en medio de estos debates y procesos sociales públicos que queremos comprender el aporte de diversas ficciones y actos testimoniales que irrumpen como acontecimientos críticos en esta época para reflexionar sobre los horizontes socioculturales de la construcción de la memoria.
Al tiempo que se diversifican las prácticas de memoria y sus lugares de enunciación, la entrada de Colombia al nuevo siglo coincide también con la articulación de un discurso oficial que comienza a ocupar un lugar dominante a nivel social. Suárez la llama la “matriz semántica del post-conflicto” (198), que surge, paradójicamente, durante el mandato de Uribe, cuando se intensifica la guerra contra las guerrillas, se criminalizan las disidencias y la lucha social de manera patente y hay cientos de miles de desplazamientos forzados en el campo colombiano, un momento en el que, como arguye Tate, aún no se han contado la mayoría de los muertos. El discurso de postconflicto, que surgió desde la época en que el Gobierno de Uribe comenzó a difundir ampliamente la idea de que en Colombia no existía un conflicto armado (argumentando que lo único que existía era una persecución estatal a narcoterroristas), plantea el comienzo de una nueva era de paz y progreso en la que la guerra ha quedado atrás. Frazier y Richard, que estudian el caso de Chile, y Vich, que investiga el caso peruano, coinciden en su diagnóstico de que, en diversos países en los que las transiciones a la democracia o la paz han sido orquestadas por gobiernos neoliberales, los discursos oficiales de consenso y reconciliación han emergido con fuerza para insistir en la importancia de pasar la página y dejar atrás el pasado. Así se comienzan a privilegiar conceptos como oportunidad, reconciliación y duelo eficiente en pro de la celebración de un progreso capitalista que tiene como base el aumento de la inversión extranjera. Vich sostiene que dichos discursos tienden a obstruir revisiones críticas de las crisis históricas y obstaculizan que se articulen de forma adecuada los dolores y los sufrimientos sociales. Un fenómeno similar sucede en Colombia en el momento actual. En el caso de los discursos oficiales que emergen en esta época, Castillejo se refiere al “evangelio global del perdón y la reconciliación […] [que] se ha convertido en el lugar central para el intercambio político” (2016a, 119). Estos discursos y prácticas oficiales de memoria eficiente y reconciliación rápida van de la mano de proyectos nacionalistas culturales que celebran una nación que está lista para recibir la inversión extranjera y el turismo, como se evidencia en campañas de propaganda oficial que promueven una marca país a través de campañas turísticas como “Colombia es pasión”, “La respuesta es Colombia” y “Colombia es realismo mágico”, entre otras. A la luz de estos entusiasmos que tienden a silenciar cualquier atención a las heridas abiertas después de un periodo de guerra o crisis política, urge indagar cómo las prácticas simbólicas abren un importante espacio de reflexión crítica sobre las violencias y sobre los modos en que estas han marcado y continúan marcando la vida cotidiana, la construcción de la comunidad y la subjetividad. En su estudio sobre la producción literaria, fílmica, musical, artística y performativa de fines del cambio de siglo, Suárez nos invita a considerar las formas en que esta excede el discurso político convencional sobre la violencia arguyendo, con Huyssen, que “es aquí donde los variados usos de la memoria […] se hacen importantes para generar esferas públicas que contrarresten los regímenes que persiguen el olvido a través tanto de la ‘reconciliación’ como de amnistías oficiales o por medio del silenciamiento represivo” (198).
A la luz de nuestro interés por examinar la manera en que se inscriben culturalmente las pérdidas históricas y los aportes críticos que desde la producción cultural se hacen a la comprensión de los acontecimientos violentos, es importante entender cuáles son los relatos sobre el sufrimiento social y el daño que han circulado con fuerza en Colombia durante el cambio de siglo y desde dónde emergen. El ámbito judicial es uno de los espacios de mayor importancia para la producción de dichos relatos (a pesar de los altos índices de impunidad). Ya Vallejo, en La Virgen de los Sicarios, hace hincapié en la importancia de los relatos legales al cuestionar la manera limitada en que la violencia cotidiana se articula en sumarios y otro tipo de escritos judiciales. Podríamos, de hecho, leer la novela misma —la narración de los crímenes cometidos por los dos sicarios amantes del protagonista y sus respectivas muertes— como una escritura alternativa del evento violento que compite deliberadamente con la crónica judicial y la complica, cuestionando los modos en que una sociedad narra sus violencias y construye a víctimas y perpetradores. Fuera de las diversas narrativas testimoniales que proliferan en Colombia desde la década de 1990 (a través de la crónica periodística y los estudios sociológicos, en particular), uno de los lugares privilegiados desde donde se articulan relatos sobre el sufrimiento social surge de las epistemologías legales que se generan desde el Estado para mediar las articulaciones particulares de la experiencia violenta. Castillejo ha estudiado en profundidad las maneras en que, en el caso de iniciativas de justicia transicional como las que se dan en Colombia durante estas dos últimas décadas, se inscriben y se delimitan los testimonios de la violencia, se definen tipos específicos de daño y temporalidades del dolor a través de procesos oficiales de recolección de verdad que, además, dependen en última instancia de la palabra escrita (2016a, 116). Este se refiere a mecanismos legales como las comisiones de la verdad o las audiencias en las que perpetradores narran sus versiones libres y las víctimas indagan sobre los acontecimientos como espacios específicos en los que se tipifica la violencia que va a ser testificada. A través de estos espacios y mecanismos se enmarcan las maneras en que los testimonios son articulados. En palabras de Castillejo,
en estos contextos institucionales, los testimonios de las “víctimas de la violencia” son —gracias a diferentes mecanismos— enmarcados por las prerrogativas discursivas e institucionales del día, del ambiente político. En otras palabras, experiencias “indecibles” se vuelven inteligibles por el trabajo del lenguaje (institucional) como poder. […] Durante el testimonio, la densidad semántica de lo que es narrado está sujeta a las presiones discursivas y a las limitaciones teóricas que definen, hasta cierto alcance, la naturaleza de la palabra y lo que está intentando transmitir. Es importante resaltar las presiones y los múltiples usos mediante los cuales la verdad de lo otro, como lo argumentaría Emmanuel Lévinas —y la violencia impuesta en su cuerpo— están atrapadas por otra, tal vez paradójica, forma de violencia epistémica. Yo llamo a este proceso domesticación, en su sentido etimológico (ibidem, 119).
Las investigaciones de Castillejo y Riaño sobre los trabajos y escenarios de la memoria en las últimas décadas en Colombia, así como los estudios de Theidon sobre el conflicto armado en el Perú, demuestran que las narraciones que se dan en el marco de estos procesos judiciales y proyectos oficiales de memoria relacionados (como las comisiones de la verdad) tienen unas limitaciones muy claras. Estos mecanismos codifican el sufrimiento para determinar las causas y los efectos de la violencia con el fin de distribuir recursos y suelen forzar a quien da testimonio a que su relato se ciña a narrativas lineales y causales simples que ignoran los múltiples modos de expresión corporales, sensoriales y narrativos a través de los cuales los individuos y grupos articulan sus recuerdos sobre la violencia.10 Castillejo insiste en que hay una diversidad de testimonios que se desvían del discurso público y sus tecnologías de codificación y que la articulación de la experiencia no siempre utiliza los “lenguajes de dolor disponibles” impuestos por el aparato tecnocrático del Estado (119). Así como es limitado ver a los sujetos solo como sujetos de la ley, como nos enseña Foucault, existen otras concepciones de daño, daños que, como indica Castillejo, no son siempre reconocidos por los discursos del poder, que son ininteligibles o que “están más allá de las ‘epistemologías legales’” y que estas terminan silenciando como experiencias históricas concretas (120-121).
Das cuestiona los modos en que el Estado y sus discursos y prácticas especializadas “sustituyen la autoridad de la víctima sobre su dolor y condición de doliente por los criterios del lenguaje técnico” (en Ortega 2008, 52). Ortega enfatiza el problema de que el Estado defina la gravedad y pertinencia del sufrimiento al sugerir que “es esa exclusividad la que transforma la dimensión personal del agravio en una consideración de cálculo de razón de Estado: es ella la que convierte víctimas en cuerpos colonizados por el poder soberano del Estado” (38). Recalca, con Das, que “hay espacios alternativos, contrahegemónicos o íntimos” en que los testimonios de las víctimas “le disputan la preeminencia a las versiones oficiales. En algunos casos las contradicen, en otros simplemente las desestabilizan” (38). Estudiar las formas en las que comunidades y sujetos construyen significados sobre las violencias pasadas y articulan un sentido del futuro implica entonces, en palabras de Castillejo, reconocer que las violencias son multiformes y están localizadas en una serie de complejos espacios interconectados (geográficos, corporales, sensoriales, subjetivos y existenciales) y complejas temporalidades (121). Theidon, por su parte, nos invita a fijarnos en las condiciones de la narración y la estructura de estos actos de habla que relatan las violencias y cómo ellos exceden el conocimiento experto y las prácticas institucionales que buscan codificarlos. Para Ortega las víctimas de la violencia hablan tanto dentro de estos géneros “descriptivos, impugnativos o reparativos” oficiales como fuera de ellos, y en el proceso “hacen uso de palabras rotas y cuerpo mudo, grafican gestos, construyen ritos propios, componen sitios de memoria y olvidos [que son] estrategias que permiten al sufriente apropiarse y subjetivar la experiencia del dolor” (2008, 45).
Estos llamados a atender los modos de enunciación de los eventos violentos por parte de las víctimas, así como las condiciones de la narración y sus estructuras, son parte central del horizonte de reflexión de diversos relatos de ficción y testimonios que surgen en Colombia durante comienzos del siglo XX y que analizaremos a continuación. Desde el ámbito simbólico, ciertos relatos y prácticas testimoniales proponen pensar en la experiencia de la violencia y en el acto mismo de dar cuenta de ella desde lugares que exceden a estas prácticas y epistemologías legales que son tan importantes en el ámbito público en Colombia. En particular, los textos que examinaremos se enfocan en la figura del testigo como sujeto que intenta articular los acontecimientos que producen el sufrimiento y nombrar violencias (muchas veces no consideradas como tal) desde un ámbito en el que el testimonio no tiene un origen ni un fin jurídico y por consiguiente no opera como simple dato enunciado o prueba.11 El testimonio es en estos textos el relato de los hechos producidos por las víctimas que intentan, en palabras de Ortega, “recuperar el territorio de las palabras y la historia” (2008, 40). Al mismo tiempo, ficciones y prácticas testimoniales nos alertan de la pluralidad de formas de hacer memoria y activan la pregunta ética de qué hacer —como escuchar y cómo responder— frente al sufrimiento de los otros.12
Cuando hablamos de las prácticas epistemológicas dominantes desde las cuales se articulan el daño y el sufrimiento social, es importante notar otras miradas que también han ocupado un lugar central en las reflexiones públicas sobre la violencia colombiana en las últimas décadas. Nos interesa mencionarlas, además, porque las ficciones y prácticas testimoniales que analizaremos a continuación las complican de maneras muy concretas. A finales del siglo XX, tras el período conocido como La Violencia (1946-1964), esa guerra irregular de exterminio que dejó más de doscientos mil muertos y que, en palabras de María Victoria Uribe, “permanece latente en el inconsciente colectivo y alimenta muchas de las manifestaciones culturales de los últimos cincuenta años” (2004a, 24), surge la llamada “violentología”. Este nombre ha sido utilizado para designar un saber configurado por científicos sociales interesados en pensar las relaciones entre la construcción de la nación y la violencia armada. De forma paralela al testimonio y a la literatura, desde la década de 1960 en adelante se comienza a configurar en las universidades colombianas desde disciplinas como la historia, la sociología, las ciencias políticas y el derecho un tipo de análisis interesado en las manifestaciones, las causas y las consecuencias de la violencia política. Que la violencia se haya convertido en un elemento clave de la constitución de la identidad colombiana y de la actividad intelectual en y sobre el país se debe, en parte, a la producción sistemática de relatos sociológicos, historiográficos y políticos producidos por los llamados “violentólogos” durante las últimas décadas del siglo. La violentología designa aquel esfuerzo sistemático que sucede durante el cambio de siglo por encontrarle significado a las formaciones históricas y contemporáneas de la violencia en Colombia y determinar las relaciones entre Estado, política y actores armados. Desde allí se ha buscado abordar la violencia como un proceso que debe ser diseccionado y clasificado para ser comprensible.
Los primeros intelectuales que realizaron un esfuerzo sistemático por estudiar la violencia contemporánea fueron sociólogos, antropólogos y geógrafos, quienes desde la década de 1960 buscaron hacer una anatomía del período de La Violencia y se posicionaron como críticos del Estado, alineándose con las luchas de los movimientos sociales y marginales. El campo de producción de estos intelectuales se concentró en el análisis de los problemas agrarios y de distribución del poder y en la historia de los movimientos sociales en Colombia (Sánchez 1998, 135). Rueda estudia cómo el trabajo de estos sociólogos se distanció del discurso historiográfico que prevaleció en el siglo XIX y durante la primera mitad de siglo XX, que se concentró en narrar las guerras del pasado a partir de los relatos de hazañas heroicas y sus actores, así como la vida de los grandes hombres de la nación (2011, 351). La incursión de la sociología en las reflexiones sobre los hechos violentos del siglo XX alteró radicalmente esta tradición historiográfica, pues hizo de la violencia el punto central de discusión, no para olvidarla con el fin de consolidar la comunidad, sino para evocarla (354). Rueda investiga cómo las llamadas “novelas de la violencia”, relatos que durante esta época narraron los horrores de las guerras partidistas, fueron cruciales para la producción de estos saberes, ya que los acontecimientos violentos contados allí, anunciados como hechos reales, fueron utilizados como datos factuales en muchos de estos relatos sociológicos (356). Así, en esta fase inicial en que las ciencias sociales comenzaron a estudiar sistemáticamente la sociedad y el Estado en relación con las violencias, ya la literatura había adquirido un rol importante en las discusiones públicas sobre estos fenómenos (aunque más tarde esta comenzaría a cuestionar los relatos académicos surgidos desde varias de estas disciplinas).13
Como indica Santiago Villaveces, referirse a la constitución de la violentología como disciplina implica observar el lugar de enunciación de dichos proyectos intelectuales y estudiar la consolidación de un tipo particular de académico que desde la década de los ochenta fue convirtiéndose en un intelectual al servicio del Estado (2006, 36). Desde este momento en adelante, los estudiosos de la violencia, en particular los académicos del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales creado en la Universidad Nacional en 1986, establecieron una relación de colaboración con el Estado bajo la iniciativa del Gobierno de Betancur (1982-1986), quien los agrupó en la Comisión de Estudios de la Violencia. Invitada a realizar un diagnóstico desde las ciencias sociales, dicha comisión produjo un análisis de las violencias en Colombia desde su carácter multidimensional y una serie de recomendaciones instrumentales para que el Estado las enfrentara.1415