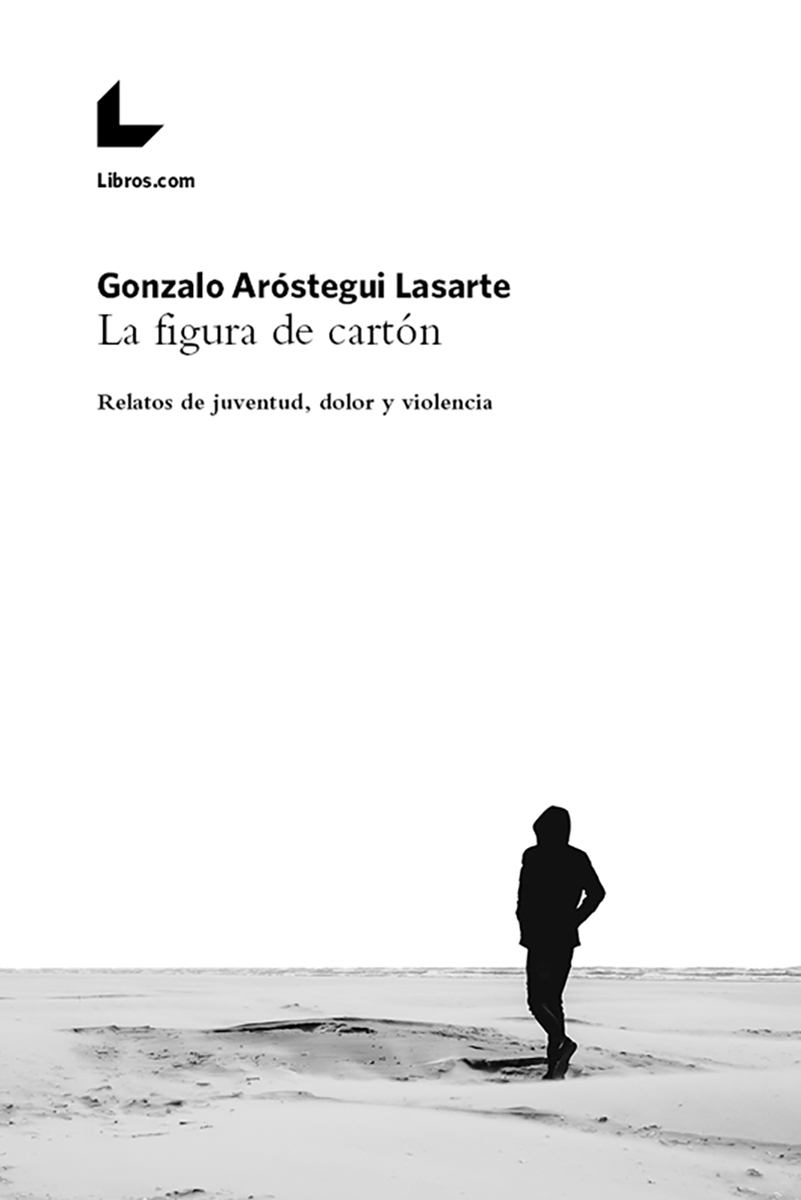
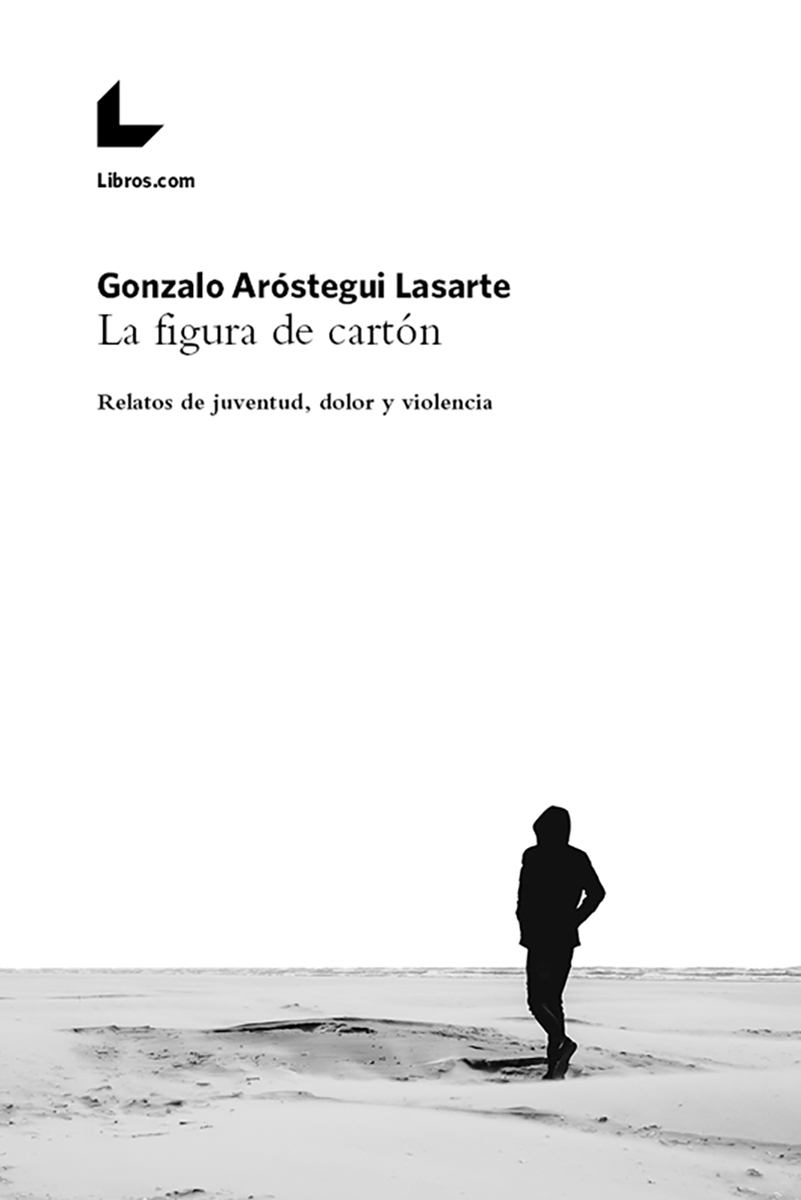
Primera edición digital: julio 2019
Campaña de crowdfunding: Equipo de Libros.com
Imagen de la cubierta: Mitch Lensink | Unsplash
Maquetación: Álvaro López
Corrección: María Luisa Toribio
Revisión: Inmaculada Rego
Versión digital realizada por Nerea Aguilera García
© 2019 Gonzalo Aróstegui Lasarte
© 2019 Libros.com
editorial@libros.com
ISBN digital: 978-84-17643-88-1

Relatos de juventud, dolor y violencia
Para Sara.
Aquel concierto fue un auténtico acontecimiento en mi vida. Yo había estado ya en varios, pero nunca había tenido delante a un mito como Iggy Pop. Él era tan importante como Chuck Berry o John Lennon, al haber encabezado el grupo que, junto con MC5, había cambiado el concepto sónico del rock and roll. Cuando descubrías a los Stooges, a su lado los Sex Pistols o Iron Maiden parecían grupos para niñas, pues discos como Fun House o Raw Power eran experiencias estéticas y emocionales radicales que te llegaban hondo, la rabia visceral y arrasadora de una música sin parangón. No era agradable, no era comercial, no era fácil de escuchar, pero era de una sensibilidad extrema, sensibilidad que te calaba hasta el tuétano. Era compleja, profunda y amarga, arte de primera categoría que demandaba atención y comprensión.
Josu, Haritz y yo habíamos ido en coche desde el pueblo a Donostia para sentir la descarga en nuestras carnes tras una tarde de zuritos y pintxos por el Casco Viejo de la ciudad. La trayectoria de Iggy en solitario era muy endeble en comparación con la del grupo que le había dado nombre, pero una vez saltó al escenario nadie se acordaba de su carrera post Stooges o de su edad. Acompañado de una banda a la que doblaba en años, Iggy repasó el cancionero stooge y el suyo propio con una energía arrolladora que a los tres nos dejó estupefactos. Iggy botaba y aullaba como una bestia (bien fuera la sublime y retorcida Dirt o la más reciente y comercial Candy), perfectamente secundado por los tres chavales que machacaban sus instrumentos, contradiciendo el No Fun que salía de la boca de la Iguana del rock and roll. En ningún momento se relajó para permitir que decayera la intensidad: Iggy había salido a darlo todo, y hasta el final no iba a cesar. Fue una velada gloriosa, de la que los tres salimos embriagados, tanto que a ninguno nos pareció correcto terminarla subiendo al coche y volviendo a casita como buenos chicos.
Compramos unas cervezas en uno de los puestos improvisados en las afueras del polideportivo y las bebimos mientras intercambiábamos impresiones. Mientras hablábamos se fue generando la idea, y empezamos a andar hasta salir de Amara y entrar en la calle Easo, donde nos detenemos. Nos miramos sin abrir la boca. Son segundos de silencio previo y quietud.
Gritando y saltando por la oscuridad donostiarra nos acercamos al bendito mar. Oímos «su voz desmedida y el fortísimo olor y, dentro, su imparable danza»[1], y lo arrostramos, quietos, antes de continuar avanzando.
Termina el invierno.
Corremos hasta la arena, en la orilla nos despelotamos y entramos al mar como entramos en el mundo, solo que mucho más grandes, peludos y manchados. Chillamos de felicidad, como únicamente sucede una vez en la vida, y nadamos hasta el gabarrón. No hay nadie, claro. La luna. El faro de la isla, que no para de girar. Las luces de la ciudad. El mar en calma rodeándonos. Unos terroristas ocultos, preparando su próximo atentado. Surge de las negruras de Haritz. Es negro y doloroso, sí, pero en otro contexto, en este nos mata de risa. Reímos, y la risa nos hace temblar. Cuando se marcha, el temblor sigue. Es el frío. Estamos locos, pensamos. Desnudos, en medio de la bahía, el falo y los cojones colgando arrugados de la entrepierna. Rodeados de agua salada, rodeados de la NADA, la misma en la que concluyen periódicamente los pensamientos de Haritz. No hay nada, en ese momento somos conscientes (si es que nunca antes lo habíamos sido), nadie nos puede engañar. Lo que vendrá será apaño, careta, instinto de supervivencia, pero para nada y por nada. Para nada y por nada. Trabajos, hijos, casas, uniones conyugales. Qué más da. Todo acaba, todo empieza; acaba porque empieza, empieza porque acaba.
—Al agua —grita Josu, más práctico, más real.
Volvemos a la orilla a toda velocidad, no por prisa, sino por alejar el frío. Lo conseguimos hasta que pisamos la arena. Una hipotermia nos acecha. Nos vestimos y nos frotamos. Tiritamos. Gritamos y saltamos otra vez. El coche, ahora sí, nos espera; el coche donde, por enésima vez, escucharemos a Iggy Pop cantar aquello de: I feel alright!
Después de los exámenes, mis compañeros de pensión y yo comenzábamos a trasnochar habitualmente jugándonos los ahorros de nuestros padres al póquer. A María, la mujer que nos daba cobijo y alimento, no le hacía mucha gracia, pero menos le hacía discutir. Aunque si hubiera sabido que jugábamos dinero es posible que hubiera intervenido, y no porque le importase especialmente que dilapidáramos nuestro capital, sino porque aquel capital no era nuestro, y le habría parecido indignante y bochornoso, estoy seguro, que mientras nuestros progenitores se mataban a trabajar (o así se lo imaginaba ella) para que tuviéramos una formación y un futuro óptimos, nosotros nos dedicáramos al vil y pecaminoso esparcimiento con el dinero que ellos creían destinado a otros menesteres.
Así que siempre, y como condición indispensable, esperábamos a que a nuestra casera la rindiera el sueño y nos diera las «buenas noches, no os acostéis tarde» para sacar la pasta del bolsillo, ponerla sobre la mesa y mandar a tomar por culo los garbanzos que hasta ese momento habían servido de placebo para calentar motores y hacer creer a María que éramos los bienintencionados y timoratos chicos de buena familia que se suponía. Los rostros se volvían serios, la tensión se exacerbaba y el humo del tabaco y los efluvios del whisky se encargaban de transformar aquel salón de un piso reconvertido en pensión para estudiantes en un tugurio en el que la piedad, el respeto y todas las buenas costumbres que desde pequeños nos habían inculcado desaparecían para dejar paso al engaño, la frialdad, la distancia y el cálculo emocional. Pero si aquella máscara devenía coyuntural en el caso de Iñaki, de Luis y en el mío —desapareciendo en el mismo momento (hubiéramos ganado o perdido) en que dábamos por concluida la timba—, no era así en el caso de Alberto, hermano de Luis, cuyo semblante mostraba el mismo retorcimiento en la vanidad de la victoria o en la envidia de la derrota, como si ninguna de las dos fuera suficiente para saciar su sed de dominio, si esa expresión se pudiera aplicar a cuatro seres tan intrascendentes e inofensivos como nosotros. Alberto se quitaba la máscara; nosotros nos la poníamos. Y tan fácil como para nosotros era quitárnosla, ardua tarea era para él el volver a ponérsela. Quizá fuera la edad —tenía cuatro años más—, pienso ahora que tantas máscaras he tenido que quitarme (y ponerme) para, retorcido y alambicado, perder la inocencia y convertirme en adulto. Pero es muy fácil achacárselo a la edad en detrimento del carácter. Demasiado.
Fuera la edad o no, y prescindiendo de las máscaras que cada cual utilizara o dejara de utilizar, la verdad es que aquellas partidas de póquer eran luchas titánicas y desalmadas en las que ensayábamos el papel de hijo de puta que en el futuro nos correspondería, en una u otra medida, interpretar. En una noche podías llegar a perder (o a ganar) el dinero que tenías asignado para todo el mes; aunque lo peor no era cuando te quedabas sin un duro, sino cuando tenías que pedir prestado a alguno de tus compañeros para continuar apostando: si te lo dejaban, la presión era enorme; si te lo negaban, la humillación, gigantesca. Entonces sólo quedaba irse a la cama sin despedirse de nadie (no para que notaran tu enojo, sino porque no te escuchaban), dar un par de caladas con la ventana bien abierta al canuto que había quedado a medio fumar y soñar con que mañana fuera la tuya y recuperaras todo lo perdido.
Claro que una situación así no podía prorrogarse eternamente sin que todo saltara por los aires. Una noche —acababa de acostarse María—, Alberto se negó a devolver a Iñaki dos mil pesetas que este le había prestado la semana anterior. No sólo eso, se negó a admitir que ese dinero hubiera sido prestado, cosa de la que todos teníamos constancia. Iñaki intentó mantener la calma e intentó convencer a su prestatario; pero cuando, después de un silencio de miradas cabizbajas y fingiendo una tranquilidad de la que carecía, Alberto soltó el siguiente silogismo/badulaquería, ya fue imposible recomponer nada y el mutismo atrabiliario pasó a dominar nuestras relaciones:
—Tú dices que me has prestado dinero. Sin embargo, mi capital no se ha incrementado. Luego, tú no has podido prestarme dinero.
Aquel desatino provocador e histrión, matizado con el barniz de la serenidad impostada y culminado con una flemática sonrisa de superioridad, hizo que mi compañero de habitación se lanzara contra aquel personaje chiflado, y con mucha jeta, para acabar a hostias con el ingenio del graciosillo.
—Dame la pasta, cabrón —sentenció con rotundidad y sin zarandajas Iñaki.
Alberto se resistió y Luis no tuvo otro remedio —nada que objetar— que acudir en ayuda de su hermano mayor, siquiera para defender el honor familiar, pues Alberto se había comportado como un verdadero necio y, como tal, no tenía defensa posible. El estrépito fue inevitable, y María acudió rauda para descubrir un bulto de cuatro personas en la alfombra, dos sillas tiradas y, por fortuna, una baraja francesa junto a un platillo de garbanzos, pues todavía no habíamos sacado los billetes de la cartera. El bulto se deshizo ipso facto, y una serie de excusas burdas y contradictorias pareció rebajar el enfado de María.
—Hasta ahora no he tenido queja de vosotros, así que por esta vez hago la vista gorda. Si pasa una sola cosa más, llamo a vuestros padres y os marcháis. Y tendréis que portaros muy bien si queréis seguir aquí el próximo curso.
María dijo algunas frases más antes de que todos nos fuéramos cabizbajos a nuestras respectivas habitaciones, a la espera de que en unos cuantos días recompusiera la imagen de «bienintencionados y timoratos chicos de buena familia» que tenía de nosotros. No era cuestión de que prohibiera definitivamente nuestras timbas nocturnas.