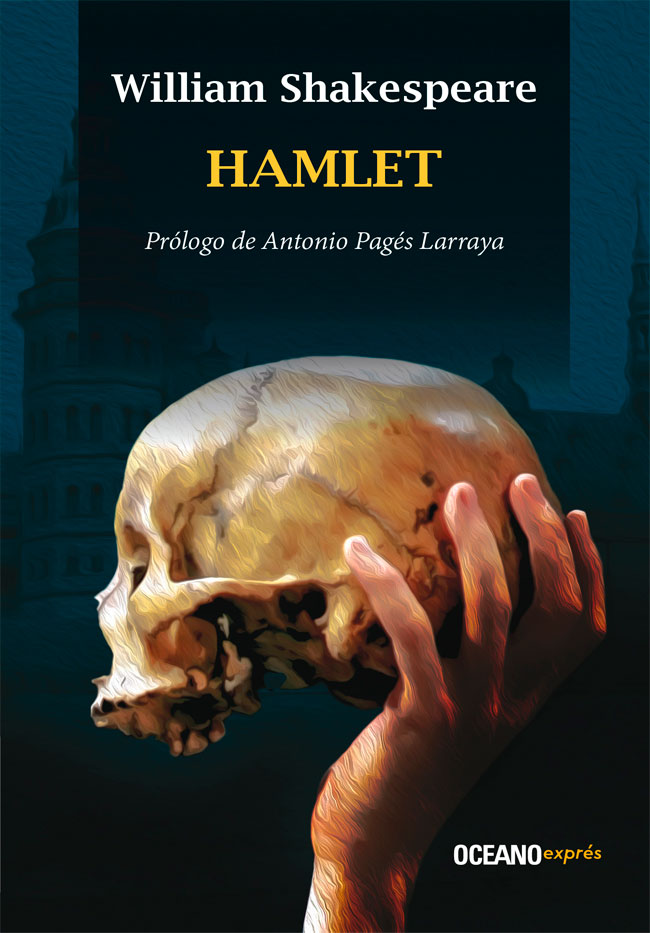
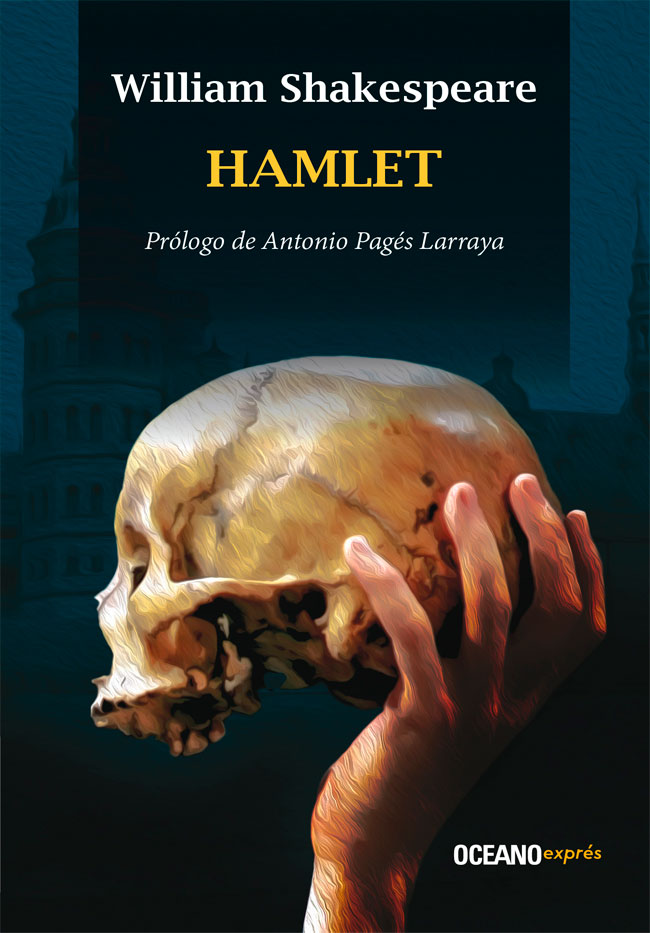
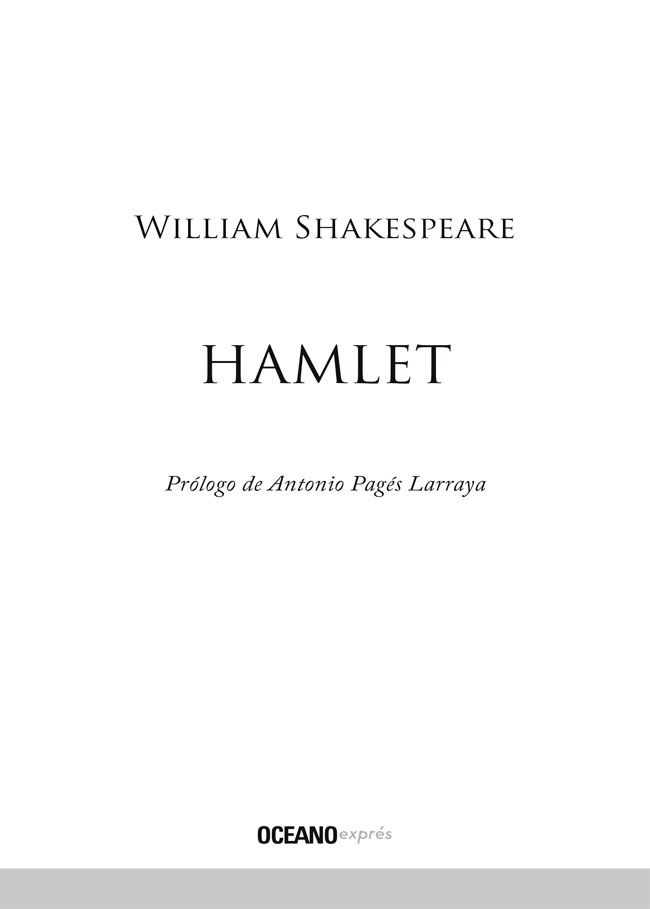
Uno de los rasgos más sorprendentes de las obras maestras es su poder de burlarse, inmarchitas, de todos los olvidos, y su pareja capacidad suscitadora. Espíritus de singular penetración —Goethe, Hugo, Schlegel, Croce— han sentido latir en los dramas de Shakespeare los problemas del arte y de la creación verbal. Ni siquiera es incongruente la actitud polémica de Tolstói, quien, con el fin de refutar el mérito de Shakespeare, erigió un curioso y obstinado sistema de negaciones que ante el lector sagaz sólo sirve como reactivo para iluminar sus fértiles valores.
Nadie ha sondeado tan intrépidamente en zonas diversas y complejas del carácter. Podrá haber autores de genialidad más fecunda —Lope de Vega—, de arquitectura más elaborada —Racine—, de más recóndita sugestión metafísica —Milton, Goethe—, pero ninguno ha sobrepujado a Shakespeare en la aptitud para ver la existencia y a los hombres en sus animados contrastes, en su fuerza y en su debilidad. No reduce su visión a un solo rumbo. El cortesano y el plebeyo, el rey y el esclavo, el guerrero y el artesano, todos los quehaceres se igualan ante su mirada como manifestaciones de la excelsa y vibrante condición de hombre. Contempla la vida tal cual es, aunque la depure por el solo hecho de estilizarla. Hay un cernido naturalismo avant-la-lèttre que le permite considerar el bien y el mal, lo noble y lo injusto, lo triste y lo jocundo, la pureza y la lujuria, los más dispares matices de la pasión y de la personalidad, como formas de un acontecer caprichoso, aunque regido por normas y principios cuyo alcance no podemos abarcar totalmente. Sus materiales son a la vez numerosos y variados. Del contorno estiliza los seres, los elementos naturales, lo sensible y lo insensible, lo que se ve y lo que se sueña, pero sabe también escrutar lo no terrestre, el cielo y el infierno, lo sobrenatural y lo imaginado, como si el mundo de las formas invisibles no le guardase secretos.
Un lector que se acerque a Shakespeare sin la información minuciosa que la crítica ha ido elaborando perseverantemente podrá tal vez perder no escasos detalles reveladores o desvirtuar el sentido de ciertos pasajes, pero el saldo será inmenso, pues Shakespeare, a pesar de ser un hombre de su época y de su raza, superó toda limitación de lo local y de lo personal. De ahí que Taine, a quien le había resultado tan fácil amoldar a otros escritores en sus rígidos esquemas deterministas, debió forzar hasta extremos pintorescos la personalidad del dramaturgo inglés. Shakespeare desborda el marco estricto al cual afanosamente quiso circunscribirlo. Todo lo que es adherencia o sugestión primaria se esfuma en poder de Shakespeare y cobra en cambio categoría lo que es esencia de la criatura humana. Nadie menos que él puede ser visto como un “producto”, según querían los críticos de la escuela de Taine.
Shakespeare contrajo deudas con sus antecesores, utilizó materiales ya tratados en el relato o escénicamente, repitió asuntos, pero a todo le imprimió su estilo y le infundió una vibración intransferible. Los temas de casi todas sus comedias y tragedias eran ya conocidos y tenían a veces una larga trayectoria literaria, pero después que él los afrontó, nadie pudo tratarlos nuevamente sin empequeñecerlos. En aquella época no se era tan exigente como en nuestros días en materia de novedad en los argumentos, pero a pesar de su deuda a libros, tradiciones y fábulas, Shakespeare no alcanzó menos originalidad. Alteró, remodeló, y en sus manos, simples anécdotas amenas se convirtieron en creaciones de complejo significado; tradiciones desvaídas, en conflictos de almas. Shakespeare recogió el clima, la circunstancia histórica, el motivo desencadenante, y lo ensanchó, le comunicó lirismo, imaginación. Como soplo divino sobre el barro, hizo de nombres y de esquemas, seres que, paradójicamente, han alcanzado una vitalidad mucho más prolongada que los de carne y hueso.
Pocos autores dramáticos han logrado esa conexión íntima —que desde Charles Lamb en adelante han señalado todos los críticos— entre la atmósfera y la forma de cada pieza. Hay creadores receptivos, que sinfonizan e infunden armonía y coherencia a lo que el tiempo u otros espíritus les proporcionan inmodelado. Pero Shakespeare tuvo una virtud distinta: su genio consistió en dar nuevo sello, henchir de inéditas tonalidades los esquemas precedentes. Sus obras poseen tal excelencia que los temas han quedado en ellas fijados con una impronta de perfección ya insuperable.
Hacían falta estas aclaraciones para explicar en qué sentido es Shakespeare un clásico. A nadie que lo haya leído se le podrá ocultar que faltan en su obra, precisamente, los elementos que constituyen el arte tradicionalmente considerado clásico. No se conforma a ninguno de los preceptos o principios estéticos del clasicismo: simplicidad, simetría, armónico equilibrio de las partes, predominio de la razón y de la lucidez analítica. Los únicos límites de Shakespeare parecen ser los de la imposición física del teatro, y aun ésos le resultan incómodos y quiere superarlos. El mundo de ultratumba, el fragor de las batallas, todo lo que puede acontecer es trasladado a la escena en sus obras. Hay una multitud imponente de personajes, pero conserva cada uno su rasgo, su perfil individual. Nada lo subordina en su espontaneidad borboteante, en su fantasía pletórica, y por eso a Victor Hugo y a los escritores románticos se les presentó como el arquetipo del escritor anticlásico.
La tragedia tradicional, con sus unidades, sus decorados, sus normas estrictas, carecía del movimiento, de la intensidad y de los contrastes que Shakespeare quiso imprimir a la suya. La variedad de su poder creador descubría a cada paso nuevas formas, recursos inéditos para canalizar su desbordante inventiva. A la elaboración mesurada, armoniosa, opuso las fuerzas espontáneas de la emoción y del mundo imaginativo; a los modelos, la superación de toda disciplina limitadora. Los críticos clásicos han padecido la alergia de Shakespeare. Chateaubriand censuraba el error de mirar a Shakespeare “con el anteojo clásico”, instrumento útil para juzgarlo según las reglas del buen gusto y del equilibrio, pero insuficiente para abarcar su vasto panorama. Y Voltaire —precursor en ciertos aspectos de la estimación moderna de Shakespeare—, en su carta a Lord Bolingbroke (1730), llamaba a sus tragedias “sainetes monstruosos”. Quien ama la arquitectura intelectual, la limpidez en el desarrollo, la lógica decantada, se siente incómodo ante un autor intrépido. Se le llamó bárbaro, extremado, impetuoso, salvaje, deslumbrante, sobrehumano, siempre en procura de una medida para su espíritu extraordinario. Nada más revelador que la confesión de Taine, a quien Shakespeare le resultaba de “una complexión extraña” para los “hábitos franceses de análisis y de lógica”.
La emoción, en efecto, no surge en el teatro de Shakespeare como fruto de una empeñosa voluntad intelectual en la etapa elaborativa. Hay en él, empero, un orden profundo que no se ajusta a teorías preconcebidas, pero que sacude con audacia innovadora, con fuego creador. Insumiso a restricciones de forma o de escuela, no depura, no tamiza emociones y sentimientos; tampoco los intelectualiza, sino que los refleja con todos sus ímpetus. A la llama que ardía en su corazón no ha procurado contenerla ni le ha echado cenizas retóricas.
El observador sagaz ve casi siempre que tras el aparente desorden hay una armonía encauzadora, una solidez que surge del conjunto. El ardor que crepita es también energía transformada, los abismos de la vida sensual o emotiva que explora no son trasplantes, sino que brotan de una profundización incesante en la sensibilidad, el instinto y toda la vida interior del hombre.
Tienen por otra parte sus obras dos virtudes que son inherentes a la escuela clásica: la impersonalidad y la universalidad. En vano algunos críticos —Frank Harris, Georg Brandes, por ejemplo— se han empeñado en buscar equiparaciones biográficas entre Shakespeare y las criaturas por él inventadas. Ninguna particularidad de sus personajes puede autorizadamente ser transferida a su propio carácter. Por lo demás, aunque a veces no ha descuidado los rasgos locales, sus piezas tienen una resonancia sin fronteras. Los estados de la emoción y los rincones más secretos del ser por él analizados pertenecen a todos los hombres. Aun en los dramas de la historia inglesa, las aventuras que viven sus personajes desbordan de un limitado marco geográfico. Pero sobre todo en las tragedias, éstos tienden a lo general, a lo eterno, y despliegan una majestad y una grandeza que se sale de su época para resistir al tiempo. Nada más exacto por eso que la afirmación de Ben Jonson, al decir que Shakespeare “no era de una edad sino de los tiempos todos” —It was not of an age, but for all time. Lo cual, entre otros, fue corroborado por Emerson, quien, a fines del siglo XIX vio a Shakespeare como arquetipo del “poeta de la raza humana”.
La calificación de clásico puede aplicársele además en su estricto significado etimológico. Aulo Gelio (siglo II d. C.) llama clásico —classicus auctor— al escritor de primer orden, último valor de esta expresión que, referida a libros y creaciones artísticas, permanecerá ligado al concepto de obra escogida, excelente, casi próxima a lo perfecto. Aplicóse también la palabra clásico para calificar a los autores de primer rango convertidos en modelos para la clase. Y como estos modelos eran inevitablemente grecorromanos, durante mucho tiempo pareció heterodoxia el que otras formas poéticas, concebidas fuera de los ideales de la antigüedad grecolatina, recibiesen esa calificación. Un concepto más comprensivo y más amplio de la palabra, asociado al primigenio significado etimológico de la misma, permite calificar de clásicas a obras surgidas en conflicto contra el clasicismo tradicional.
Por su originalísima e incontestable calidad y no por su ajuste a las reglas de un arte excesivamente pulido y castigado, puede afirmarse que Shakespeare es un autor que guarda cierta relación con la idea tradicional del clasicismo como escuela. Shakespeare es clásico, pues, debido a la compleja circunstancia de ser un autor de esencias universales, de singular excelencia artística, que ha servido tradicionalmente como modelo de creación dramática. No lo es, si se reduce el alcance de esta palabra a límites menos comprensivos. Pero aun así, su obra, que precisamente por estar en conflicto con aquellos ideales acentúa su modernidad, aunque marche por sendas distintas no desarmoniza con el legado de los grandes creadores teatrales del mundo antiguo, con quienes es posible sorprender sugestivas concomitancias. Milton, que no escribió nunca por capricho, vio bien lo que Shakespeare dejaba como herencia a la humanidad, y no en vano lo llamó “hijo predilecto del recuerdo, gran heredero de la gloria” —Dear son of memory, great heir of fame.
El genio de Shakespeare es demasiado rico y potente para limitarse. Cualquier exigencia, salvo las que surgieran de su ideal de belleza, le hubiera resultado molesta para su trabajo. En sus conversaciones con Eckermann, Goethe, a quien Sainte-Beuve llamó “rey de la crítica”, subrayaba lo asombroso de que las obras de Shakespeare no fuesen propiamente piezas escénicas no obstante haber sido escritas para el teatro. “Shakespeare —decíale Goethe a su amigo— dejaba que su naturaleza se manifestase libremente en sus obras; además, ni su época ni la disposición del teatro de entonces le ponían trabas; las gentes dejaban a Shakespeare que hiciera lo que tuviese a bien. Pero si Shakespeare hubiese tenido que escribir para la corte de Madrid o para el teatro de Luis XIV, probablemente se hubiese acomodado a una forma teatral más severa. Mas esto no es de lamentar, pues lo que Shakespeare ha podido perder como autor de teatro, lo ha ganado como poeta. Shakespeare es un gran psicólogo, y en sus obras se aprende a conocer el corazón humano.” Precisamente esa igualdad a la vida y esa descarnada expresión de los sentimientos, es lo que, a la vez que maravillaba a los románticos, exacerbaba a los clasicistas. Un autor estaba para ellos más o menos distante de la perfección según fuese capaz de someterse a ciertas reglas. La magnificencia de Shakespeare, su originalidad crepitante, no podían sino parecerles bárbaras y antiartísticas.
Shakespeare cultivó la comedia, el drama histórico o de crónica y la tragedia. Será imposible conocerlo a fondo si se le lee fragmentariamente, pues su obra tiene una unidad orgánica que surge del conjunto. Shakespeare vio la vida como un todo, y su poder creador, de igual pujanza en la comedia y la tragedia, volcó en ambos moldes imágenes humanas que se integran recíprocamente. Ningún autor hasta él había logrado descollar parejamente en ambos géneros, que, al parecer, exigen disposiciones muy distintas.
Aunque creaciones con la gracia poética de El sueño de una noche de verano o la ingeniosa vivacidad de El mercader de Venecia le hubiesen bastado para su gloria, el arte de Shakespeare fue granando armónicamente hasta alcanzar en las tragedias su nota más grávida. El consenso común ha puesto las tragedias en un plano de privilegio, quizá porque éstas, como las piezas de inspiración histórica, tienen un valor menos específico y local dentro de la vibrante humanidad del conjunto.
Las tragedias pertenecen al periodo de madurez en la vida y el arte de Shakespeare. Antes de los treinta años sólo había escrito Romeo y Julieta, canto de amor juvenil que no pertenece estrictamente al género trágico; pero es entre los años 1602 y 1608 cuando produce ese grupo de tragedias considerado —como producto de un solo espíritu— inigualable en la dramática inglesa y en la literatura universal. Hamlet, Otelo, Macbeth y El rey Lear, o sea las que el gusto y la crítica han reconocido generalmente como de más valor, pertenecen a ese momento. Pero también en esa etapa produjo Troilo y Crésida, Timón de Atenas, Coriolano y Antonio y Cleopatra, sólo en el campo de la tragedia, ya que también escribió una comedia —Medida por medida— y editó sus Sonetos. Antes o después de ese periodo había forjado obras de ningún modo secundarias, pero es en el curso de tan fecundos años cuando compone las creaciones de más irrefutable genialidad.
Su dominio de la escena y del estilo va integrándose armónicamente. Su prolongada tarea inicial como adaptador y revisor de obras ajenas despertó su instinto teatral, le enseñó la difícil economía del desarrollo, el uso oportuno de las sugestiones poéticas y los efectos del espectáculo sobre el público. Ya Romeo y Julieta, en su iniciación como autor, demuestra que había superado el periodo de los tanteos. Llegó a la tragedia a través de experimentos sucesivos en la comedia y en la historia dramática; cada nueva obra fue para él un ejercicio y una exploración. Si se le lee en orden cronológico es posible advertir una destreza siempre creciente y una variedad de temas en que las sugestiones son cada vez más profundas. Aunque, como hombre de teatro, antes que revelarse a sí mismo procuró abarcar poéticamente el cuadro múltiple de todo lo humano, sin duda alguna el cambio de géneros tiene una significación en la historia de su espíritu. Ese conjunto de tragedias de intensidad no igualada en ninguna literatura, corresponde a una etapa que se admite como muy dolorosa en su vida. No aludimos a causas biográficas concretas ni a transposiciones de lo personal a la ficción, sino a profundas experiencias sin las cuales éstas resultarían inexplicables. A la par que su oficio ha sazonado, Shakespeare ha crecido también en conocimiento del hombre y del mundo. Cuando escribe Hamlet tiene ya en sus manos las llaves del misterio.
Toda su labor anterior parecería una gimnasia, una preparación para la madura realización de las tragedias. Después de sucesivos experimentos al cabo de los cuales la pericia técnica le permitía manejarse con soltura, se decidió a tratar más gravemente la vida. Una gracia alada e irónica, traviesa y sutil burbujea en sus comedias. Ahora va a trabajar con fuerzas gigantescas: pasiones, tiempo, crimen, eternidad... Más allá del bien y del mal, mira al mundo en su enigmática hondura, pero sin doctrinas, condenas, alegatos; con una inmensa piedad y una tierna benevolencia hacia todo lo que existe. “Himno de la vida” llama Edith Sitwell al conjunto de sus tragedias. Y en párrafo que ilumina poéticamente la naturaleza de su creación, apunta: “En estas obras gigantescas hay las diferencias en la naturaleza, en la materia, en la luz, en la oscuridad, en el movimiento, que encontramos en el universo”.
En su esencia, sin embargo, la atmósfera de las tragedias es la misma de las comedias, conserva, en su gravedad, la magia inimitable de Shakespeare. Si antes se deleitaba en frágiles escorzos, ahora sondea, escruta las conciencias y a veces le sobra una palabra para revelar todo el misterio del alma de un personaje. No hay arcano ni pasión que no penetre, pero como si calculase que todo arte fenece con la revelación completa, goza al envolverlos en sombras y al dejar que sus criaturas regresen al misterio originario.
Saca del tiempo al rebaño humano y le insufla vitalidad poética. Reyes y locos, asesinos y enamorados, pastores y verdugos, bandoleros y brujas, son los personajes de una misma e inmensa sucesión de escenas. Por eso los escritores románticos, al hablar de Shakespeare, henchían sus párrafos con palabras como historia, vida, naturaleza, hombre, y las escribían con decorativas mayúsculas, como para revestirlas de un sentido más solemne. Hoy, con más sencillez y sin discrepar en lo que aquéllos quisieron significar, podemos decir que lo que Shakespeare poseyó fue una sutil aptitud para conocer el corazón humano en su heroísmo y en su grandeza, en su pequeñez y en su infamia, en su triste y divina capacidad de dolor, y una aptitud mucho más infrecuente, puesto que sólo aparece alguna vez en el decurso de los siglos, para estilizar con belleza ese conocimiento.
Todo hombre de mediana cultura, aun sin haber leído a Shakespeare, piensa frecuentemente con símbolos y sugestiones poéticas surgidos de sus obras, que la humanidad ha hecho suyas. El amor juvenil, el arrobamiento de la pareja enamorada, trepan por el balcón de Verona y se asocian a los amantes inmortales; los celos toman el rostro atormentado del Moro de Venecia; el mal demoniaco es Yago, y la acongojante tortura del ser, Hamlet en su diálogo con los fantasmas. No se trata de que Shakespeare haya compuesto “tipos” a la manera de Molière, cortados sobre una pasión o una forma del carácter. Su camino es inverso: inventa criaturas con cuerpo y alma propios, que no constituyen síntesis escénicas de modalidades abstractas. Luego esas criaturas —habitantes a la vez del mundo de la poesía y de la realidad— pasan a ser figuraciones que el hombre común asocia a los motivos de su contorno.
El poder del estilo de Shakespeare reside efectivamente en su aptitud para expresar todas las cambiantes tonalidades de la realidad. Su poesía sirve igualmente para lo vulgar y lo magnífico, para la verdad desnuda de las pasiones o el mundo invisible de los silfos y las hadas. La reina Mab y Otelo, Julieta y Falstaff, Puck y Lear, pueden hablar con su voz. Cada personaje tiene su lengua, pero hay una gracia y una energía, una elocuencia y una vibración multicolor en las imágenes que es siempre de Shakespeare. Éste, además, es especialista en otros mundos ajenos al terrestre. Magia, mitología, hechizo, encuentran en su palabra la expresión adecuada. Sabe el secreto de las hadas, el idioma de los espectros, las artes de las brujas, la forma de los fantasmas.
El interés, en la tragedia shakesperiana, surge de una urdimbre delicada, compleja, y no sólo del conflicto de los caracteres. Acción, conjuntos, símbolos, fuerzas imprecisables componen la sugestión emocional. El abstraer elementos aislados únicamente puede justificarse por comodidad didáctica; la disección torna ridículo cualquier aspecto parcial. La trama externa es a veces secundaria. El todo, la construcción única, particular, de orden artístico, es lo que nunca debe perderse de vista para la íntima, cabal apreciación de su maestría. Toda simplificación que la reduzca a caracteres, argumento o cualquier otro factor; toda respuesta parcial, empobrece nuestra comprensión.
Importa también recordar que la fábula escénica está expresada en un lenguaje. El autor ha utilizado métodos, materiales, recursos limitados, pero el poeta ha suscitado con sus recursos la ilusión que vivifica a la anécdota. Las limitaciones del teatro de entonces hacían —¿para mal?, ¿para bien?— que el dramaturgo sólo dispusiese, además del movimiento y el ademán, de la palabra como poder de sugestión mágica ante el público. Shakespeare empleó la prosa y el verso —que guardan en su estilo una sutil interconexión— como el esencial elemento creador.
Sus dramas deben ser apreciados como poesía. Es imposible llegar al disfrute profundo de Shakespeare sin ahondar en el ritmo y la calidad de su verso, en la fuerza intelectual y emocional de sus asociaciones. Sus palabras tienen agudas raíces que se ahondan en la carne de sus personajes, o son aéreas y coloridas como ramaje gallardo. El hechizo de la lengua fue su gran secreto, el que infundió vitalidad y frescura al mundo de sus obras. Copiosa o flexible, melodiosa o áspera, siempre tiene un encanto exclusivo, un lirismo intransferible, en el que armonizan la sutileza y el brío. El misterio de su lengua es intangible, irrevelado; puede comprendérselo y disfrutarlo, pero jamás reducirlo a esquemas, fórmulas o estadísticas como se ha pretendido en estudios ingenuos o fútiles. El lenguaje poético de Shakespeare ha sido el gran conservador de su obra. A veces confluye con la música o con la plástica, en esa zona de penumbra donde todas las artes se vinculan.
Shakespeare no legó, como otros autores, una profesión de fe artística ni un compendio de sus ideas literarias. Pueden, sin embargo, espigarse algunas preciosas referencias de este orden, entre las cuales es fundamental el discurso de Hamlet a los actores,1 evidente transposición de las ideas de Shakespeare. Hamlet les aconseja allí que ajusten la acción a la palabra y la palabra a la acción, todo ello sin violentar la sencillez de la naturaleza. Tal advertencia aclara hasta qué punto procuraba Shakespeare hacer de la lengua un instrumento ceñido al desarrollo teatral, que no debía llegar a oscurecerlo, y de la acción un conjunto de hechos que no sacrificaran las sugestiones de orden verbal. Precisa también en el mismo parlamento, con mayor detalle, el objeto del arte dramático. “Desde que se inició —le hace decir a Hamlet— hasta hoy, fue y es como si dijéramos, presentar fiel espejo de la naturaleza, mostrar a la virtud su verdadero semblante, al vicio su imagen propia, y ser fiel trasunto de la distinta faz y costumbres de cada época.” Esta afirmación descubre la raíz a la vez ética y realista que alimentaba a su arte, pero es insuficiente, por su misma generalidad, para caracterizar el teatro de Shakespeare.
Resultan pintorescas las lamentaciones de ciertos críticos y pedagogos porque Shakespeare no alargara las observaciones de Hamlet sobre la escena, ni dejase prólogos aclaratorios o, por lo menos, compusiera algún Arte poética en que ejercitar su fruición analítica... Sólo la inocente deformación profesional puede explicar esas protestas que revelan, en el fondo, un desconocimiento de lo que es rasgo sustantivo del arte de Shakespeare: su falta de sistema. Esto no importa admitir la imposibilidad de iluminar algunos rasgos genéricos, sino afirmar que éstos surgen del estudio de sus obras, y no del esfuerzo del autor por encauzar sus creaciones dentro de líneas prefijadas.
Hay en la estructura y en la esencia de las obras de Shakespeare puntos en común, que conviene subrayar. Un héroe ocupa el centro de los acontecimientos como en la tragedia antigua. Su acción o su problema son los que dan aliento a los sucesos. Por eso las piezas se llaman con sus nombres: Hamlet, Otelo, Rey Lear, Macbeth. Sólo que ellos no siempre permanecen señeros en su grandeza, pues suelen tener personajes de su misma talla: Yago en Otelo, Gloucester en Rey Lear, y aun heroínas de dramático encanto como Ofelia, Desdémona o Cordelia. En dos de sus tragedias: Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, las mujeres se elevan al mismo plano y hasta superan el papel del héroe.
Son éstos seres excepcionales, de alta condición, cuya magnificencia y grandeza pueden concebirse en duro contraste con la adversidad. Lear es rey, Hamlet príncipe, Romeo y Julieta pertenecen a casas ilustres, Otelo es general de la República. Pero no sólo están sobre el nivel común por su jerarquía externa; son seres de impulsos intensos, de vitalidad henchida, que permite a veces identificarlos con intereses, pasiones y estados de alma. Están sometidos a vibrantes conflictos íntimos, y, aun en los extremos de más sórdida villanía, los distingue una impronta de grandeza.
El relieve de los protagonistas no borra en el conjunto plástico a los caracteres menores. Quien comienza a penetrar en el arte de Shakespeare queda pasmado por la riqueza de los personajes dramatis personae