

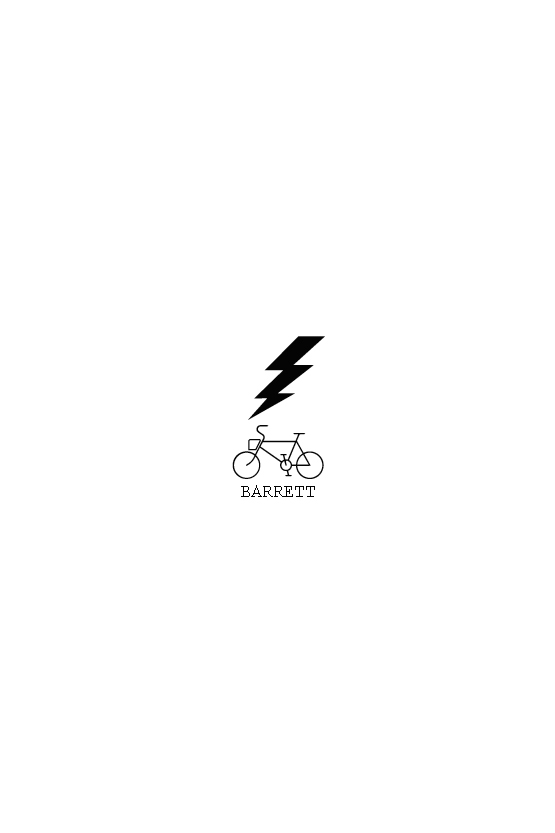
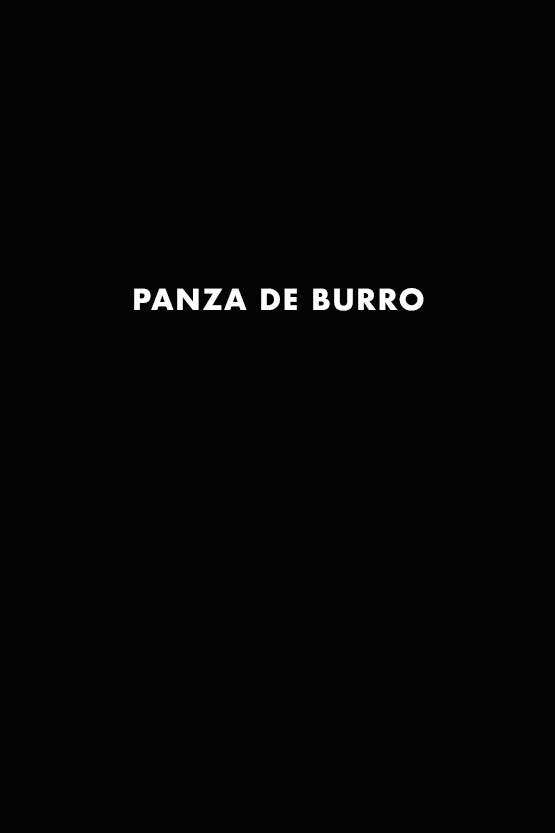

Andrea Abreu
Andrea Abreu nació en 1995 en lo alto de un pueblo, siempre nublado, del norte de Tenerife. Creció entre gatos y flores de bruja y, al cumplir los dieciocho, comenzó sus estudios de periodismo en la Universidad de La Laguna (ULL). Después de incontables cambios de residencia, se mudó a Madrid en el verano de 2017, para cursar el Máster en Periodismo Cultural y Nuevas Tendencias de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Desde entonces, ha sido becaria, camarera y dependienta de una famosa marca de lencería.
Como periodista, ha escrito para la sección de Cultura del diario 20 Minutos y para diferentes medios, como Tentaciones (El País), Oculta Lit, LOLA (BuzzFeed), Quimera o Vice. Sus textos literarios han sido incluidos en varias revistas digitales y en papel. También en antologías como Macaronesia, de La Galla Ciencia; Los muchachos ebrios, antología de poesía jovencísima transoceánica, de La Tribu, o Piel fina. Poesía joven española (Maremágnum, 2019). Es autora del poemario Mujer sin párpados (Versátiles Editorial, 2017) y del fanzine Primavera que sangra (2017), un breve análisis poético sobre su relación con el dolor menstrual, que aparecerá este mismo año en la editorial Demipage. Ha participado en varios eventos literarios, como el festival cordobés de poesía Cosmopoética 2018 y es codirectora del Festival de Poesía Joven de Alcalá de Henares. El pasado 2019 fue ganadora del accésit del XXXI Premio Ana María Matute de narrativa de mujeres. Panza de burro es su primera novela.

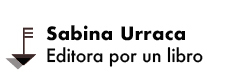
Vasca de nacimiento (San Sebastián, 1984), pero criada en Tenerife, vive en Madrid desde hace más de quince años. Ha sido vendedora de seguros, camarera, guionista, reportera, creativa de televisión y publicidad, locutora y cortadora de marihuana. También ha colaborado y colabora en El País, Cinemanía, eldiario.es, Oculta Lit, Vice, Salvaje, El Comidista, Notodo, Infolibre, Hoy por hoy y El Estado Mental, y ha entrevistado a personalidades tan dispares como La Veneno, Elvira Lindo, Eduard Limónov, Joaquin Phoenix o Cicciolina.
En 2017 la editorial Fulgencio Pimentel publicó su novela Las niñas prodigio, ganadora del Premio Javier Morote, otorgado por el CEGAL y seleccionada por New Spanish Books, que posteriormente ha sido publicada en portugués por la editorial Kalandraka. Asimismo ha participado en la antología La errabunda (Primer tratado ibérico de deambulología heterodoxa), editado por Lindo&Espinosa y en la antología Tranquilas. Historias para ir solas de noche, editada por Lumen. Además, también en 2017, tuvo lugar su charla TEDx Escapar de la niña prodigio (que se puede encontrar en Youtube), y en 2018 y 2019 participó en las Converses Literàries a Formentor.
Actualmente imparte clases de escritura en los Talleres de Escritura Fuentetaja. Editar Panza de burro, de Andrea Abreu, ha sido una de las experiencias más felices de su vida.
Título original: Panza de burro
Primera edición: junio de 2020
© del texto: Andrea Abreu
© del prólogo y la edición del texto: Sabina Urraca
© de la fotografía de cubierta: Alessandra Sanguinetti. Magnum Photos
© de la fotografía de la biografía de Andrea Abreu: Alex de la Torre
© de la edición: Editorial Barrett | www.editorialbarrett.org
Comunicación y prensa: Belén García | comunicacion@editorialbarrett.org
Impresión: Estugraf
ISBN: 978-84-121353-7-4
Depósito legal: SE 473-2020
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de esta obra solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Somos buenas personas, así que, si necesitas algo, escríbenos. No nos va a sacar de pobres prohibirte hacer unas cuantas fotocopias.
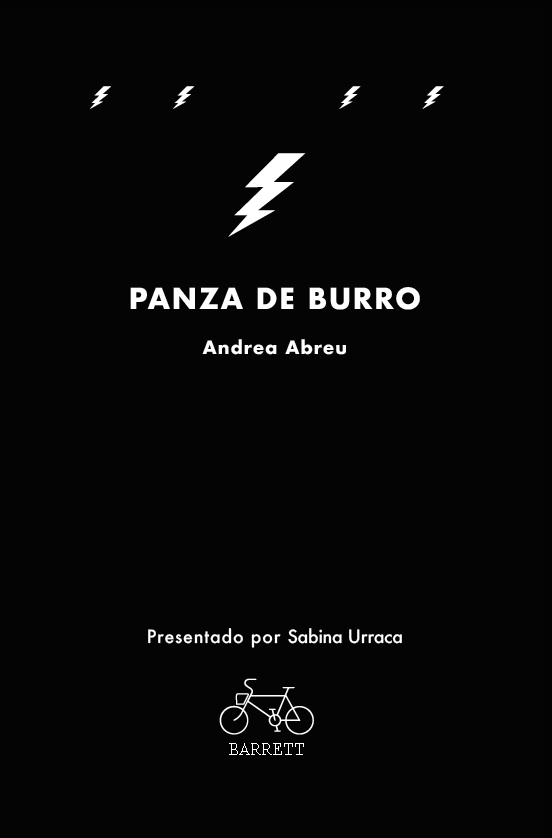
Siéntense en esta silla plástica, misniños
por Sabina Urraca
En el momento en el que escribo esto, hace dos días que Andrea Abreu y yo terminamos de editar la que parece que será la edición definitiva de Panza de burro. En realidad, nunca se sabe cuánto puede alargarse la edición de un libro. A día de hoy creo que si un manuscrito enamora al editor hasta el enloquecimiento, es posible que este continúe editándolo hasta el infinito, enredándose en palabras, retocándolo, eliminando frases, intentado que permanezca solo lo esencial, hasta terminar borrándolo. Este borrado no tendría una connotación negativa, sino todo lo contrario: hay veces en las que he llegado a pensar que Panza de burro no era un libro, sino más bien un largo y poderoso exabrupto, un estallido de emoción a las faldas de un volcán, un corazón de mirlo latiendo bajo la tierra. He pensado que podría expresarse a través de un grito en una playa. Y nada más.
Panza de burro ha sido mi primera experiencia como editora y aún estoy impresionada por el proceso, como recién bajada de los cochitos locos de la feria, un poco manoseada de tantos empujones. Editar un libro que me gusta tanto me ha parecido lo mismo que adoptar un animal extraño de un país exótico: lo acoges en tus brazos con miedo de que te ataque, comienzas a amarlo cada vez más, lo abrigas, lo bañas, le das de comer, lo despiojas. Sabes que va a estar siempre contigo, que lo vas a amar locamente, aunque, al mismo tiempo, tienes siempre presente que proviene de un lugar lejano. Hay un secreto que subyace en cualquier gesto tierno de la bestia. No te pertenece. A veces te asusta. Hay en ese animal un eterno misterio sin resolver. Tú solo puedes cuidarlo. Lo amas tanto que lo único que quieres es adiestrarlo lo mínimo, lo justo y necesario para que los demás lo amen tanto como tú. Eso ha sido editar Panza de burro: observar a la bestia con fascinación, verla crecer capítulo a capítulo y que de pronto enseñe los dientes, dejándome paralizada de belleza.
En el momento en el que escribo esto —me repito, pero es que me emociona repetirlo— hace dos días que Andrea y yo terminamos la edición del libro, tras una jornada de desayuno-comida-merienda, con pequeñas pausas para hablar de cosas que no eran el libro, pero contaminadas constantemente por él («Esto lo dejamos así, shit»). Ahora subo a la sierra de Madrid en coche con mi novio. Me siento, en cierta manera, satisfecha, y pienso que merezco este descanso. Lo subrayo porque hay pocas veces en las que crea que me merezca un descanso, pero, justo ahora, subiendo a la sierra helada, me siento genuinamente feliz al pensar que he puesto mi fuerza en algo tan bello. Como la adolescente que mira una y otra vez los mensajes de alguien que le gusta, no puedo dejar de ojear en mi móvil el documento de Google Drive. Le digo a mi novio: «¿Quieres que te lea los primeros capítulos de Panza de burro?» Y empiezo. Al tercer párrafo, una emoción ácida me sube por la mandíbula, mi voz empieza a chapotear y lloro. Incapaz de leer, apoyo la cabeza en el cristal del coche, miro afuera y recuerdo.
Hace año y medio, en aquel taller de Fuentetaja en el que yo era profesora y ella alumna, Andrea acababa de terminar un máster, trabajaba en un periódico en el que la exprimían, solía llegar apurada, con los deberes sin hacer. A veces conseguía abstraerse de toda la prisa y las presiones, y entonces sus escritos brillaban. La primera vez que apareció el personaje de Isora fue allí: Isora alongada al precipicio inverso del váter, su cadenita de la virgen de Candelaria pendiendo sobre un agua que iba a dar a las profundidades del Atlántico.
Esa misma noche, recordando el texto, sentí un destello de hambre editorial, un letrero luminoso que decía (disculpen mi vulgaridad): «Literatura millenial canaria». Un chisporroteo de todo lo nuevo y ultrafresco y jamás-publicado-antes que ese escrito anunciador podía contener. Para entendernos: de lo que me di cuenta en ese instante era de que nunca había leído literatura actual, joven, vibrante, que transcurriese en la isla en la que me había criado, que aprovechase su magia lingüística, que mostrase su extrañeza, su mezcla esquizoide. Siempre, desde que llegué a Madrid desde Tenerife, sentí una especie de rabia sorda al percibir que en el exterior se sabía más bien poco de las islas, y que mucho de lo que se sabía estaba de alguna forma errado o incurría en lugares comunes.
Reconozco que al principio, cuando Panza de burro solo había crecido unos capitulitos, pensé que sería una novela sencilla y hermosa que abriría un hachazo en esa tela de invernadero que parecía ocultar un imaginario y un mundo que debían ser mostrados. Más adelante, la grandeza del libro, la inteligencia y el salvajismo de Andrea, su pulso poético y su falta total de miedo hicieron trizas la rafia, y quedó a la vista una plantación intrincada, dolorosa, inmensa, nada sencilla. Hice la primera edición en un salón de Lisboa, y creo que fue allí cuando me di cuenta de que el libro era mucho más grande de lo que imaginé. También, y esto es importante, sentí envidia. Una envidia por la imposibilidad de escribir yo algo así. Yo, eternamente mestiza vasco-canaria a pesar de haber pasado toda mi infancia en la misma isla en la que transcurre Panza de burro, a pesar de conocer y amar ese mundo tan valioso y tan lleno de flor y fruto y veneno que he vivido, pero que no puedo explicar. Ojalá siempre se editara con envidia. Quizás los psicoterapeutas de la edición nieguen preocupados con sus batas blancas impolutas; es posible que este estado mental en la persona que edita se trate de un desorden peligrosísimo, pero yo le estoy eternamente agradecida a la envidia que me empujó y me empuja ahora.
Quiero decir esto. Quiero decir esto porque nunca se dice, y es importante: la gente se pregunta cómo se escribe una novela, cómo se logra sacar adelante y editarla y hacer una nueva versión y eliminar un capítulo o dos, e imagina quizás una estampa bucólica. Sentiría que no estoy siendo justa y sincera y que estaría callando cosas importantes si no dijera que a veces yo quería más capítulos y me impacientaba, y se los pedía a Andrea, que trabajaba de dependienta en una tienda de lencería y estaba agobiada y agotada, y cuando al fin me los enviaba, yo estaba en Benidorm haciendo un tour de verano enloquecedor de periodismo inmersivo, teniendo que pasar todo el día en una plataforma marina de la playa, menstruando al sol, y no podía leer esos capítulos que tanto había pedido. Panza de burro es, por tanto, una novela escrita a-pesar-de, en-contra-de, e inevitablemente atravesada por la precariedad y la urgencia. No son estos datos que afecten a la forma de la novela, pero hay fondos que no se pueden obviar.
Dice José Luis Morales, escritor canario, en el prólogo de su libro Sima Jinámar, refiriéndose a la narrativa sudamericana que liberó de ataduras y casi creó un canon en el que más tarde Sima Jinámar se apoyó, que «a la lengua que habla tanto, que dice tantas cosas, se le prohíbe prácticamente hablar». Recuerdo con gran emoción un día, cuando la novela aún no estaba terminada y yo iba leyendo el libro desmenuzado, capítulo a capítulo, como la gotita que cae de la destiladera de arenisca y va determinando la forma de la piedra. Ese día dejé de preocuparme y dije con voz firme: No pongamos glosario. ¡No pongamos glosario! Andrea estuvo de acuerdo. Sentí que estábamos reivindicando con la naturalidad de Rita Indiana o Cortázar o quien sea, clamando por que la literatura sea un fluido que se cuele en el cerebro de forma compacta, sin detenerse en un eventual tropezón lingüístico. Que se lea como se escucha una canción, una canción en un idioma extraño que el cerebro, a fuerza de escucharla, vaya desentrañando. Además, casi nadie quiere viajar a un lugar donde lo entienda todo perfectamente.
Pero huyamos de lugares comunes fácilmente explotables por los medios: Panza de burro no es una historia que refleje el habla canaria, porque es solo el habla de un lugar concreto, de un barrio concreto, de dos niñas concretas, de cien viejas concretas. En el proceso de edición, he sentido una identificación con su habla, ciertos momentos de comunión absoluta, pero también la extrañeza excitada de quien mira un animal desconocido —de nuevo la bestia salvaje siendo adoptada— pues la infancia de Andrea —o quizás debería decir la infancia de Isora y la protagonista— transcurrió a una hora y media en guagua de la mía —no es lo mismo La Laguna que los altos de Icod— y a once años menos de la mía (para entendernos: el día que cayeron las Torres Gemelas, vi el fuego en televisión mientras sentía entre las piernas el ardor gozoso de la reciente pérdida de la virginidad, y ese mismo día Andrea tenía solo seis años y no entendía por qué no ponían en la tele el programa que le gustaba y en cambio sí ese fuego). Es decir, Panza de burro no puede ser un canon del habla canaria —son tantas personas, son tantos momentos distintos— sino más bien una invitación a un ritual en el que no se conoce a mucha gente.
Si tuviera que describir o invitar a alguien a leer Panza de burro, a pasar a ese patio de helechos arrebatados, a sentarse en esa sillita plástica para que se le metiese el demonio dentro, para llenarse —en lugar de vaciarse— de pasiones y envidias, no sabría cómo hacerlo, la verdad. Si tuviera que definir el libro delante de un público, no sabría cómo hacerlo sin llorar un poco, la verdad. Panza de burro es una novela febril. Contamina. Este párrafo, de hecho, está absolutamente manchado de su estilo, ensuciado. Como el chorro de sangre que cae en el agua de una tarjea que pasa por el barrio más alto del pueblo más alto, a las faldas del vulcán. Solo puedo decir: Déjense envenenar, misniños. A Lucía Díaz López, la hermana que siempre quise.
A Lucía Díaz López, la hermana que siempre quise
Tan echadita palante, tan sin miedo
Como un gato. Isora vomitaba como un gato. Jucujucujucu y el vómito se precipitaba dentro de la taza del váter para ser absorbido por la inmensidad del subsuelo de la isla. Lo hacía dos, tres, cuatro veces por semana. Me decía me duele un montón aquí, y se señalaba el centro del tronco, justo en el estómago, con su dedo gordo y moreno, con su uña chasquillada como por una cabra, y vomitaba como quien se lava los dientes. Jalaba del agua, bajaba la tapa y con la manga del suéter, un suéter casi siempre blanco con un estampado de sandías con pepitas negras, se secaba los labios y continuaba. Ella siempre continuaba.
Antes nunca lo hacía delante de mí. Recuerdo el día en que la vi vomitar por primera vez. Era la fiesta de fin de curso y había mucha comida. Por la mañana, la colocamos encima de las mesas de la clase, todas unidas, con papelito de fiestita de cumpleaños por encima. Había munchitos, risketos, gusanitos, conguitos, cubanitos, sangüi, rosquetitos de limón, suspiritos, fanta, clipper, sevená, juguito piña, juguito manzana. Jugamos a los borrachos dentro de la clase e íbamos dando tumbos agarradas Isora y yo de los hombros, como dos maridos que le habían puesto los cuernos a las mujeres y ahora se arrepentían.
Se terminó la fiesta y llegamos al comedor y todavía había más comida. Las cocineras nos hicieron papas con costillas, piñas y mojo, la comida preferida de Isora. Y cuando pasamos con nuestra bandejita de metal, con nuestro panito, nuestro vasito de agua empozada (que sospechábamos que era del grifo, a pesar de que en la isla no se podía beber) y nuestros cubiertos y nuestros yogures Celgán, las maestras del comedor nos preguntaron que si mojo rojo o mojo verde e Isora respondió que mojo rojo, y yo pensé que qué echadita palante, mojo rojo, y no tiene miedo de que sea picón, no tiene miedo de comer cosas de gente grande, y que yo quiero ser como ella, tan echadita palante, tan sin miedo.
Nos sentamos en la mesa y comenzamos a comer a la velocidad a la que se tiraban los chicos con las tablas de San Andrés. No había gomas al final de la cuesta. Los chorros de mojo deslizándose por nuestras barbillas, las trenzas aceitosas de meter los pelos dentro del plato, los dientes llenos de trozos de millo y orégano, cagadas de paloma blanca, como llamaba Isora a la comida de los dientes. Y mientras tragábamos yo ya sentía una tristeza como un estampido, una agonía en la boca del estómago, la boca seca como después de haber comido leche en polvo mesturada con gofio y azúcar. En verano no íbamos a poder salir del barrio, la playa estaba lejos. No éramos como las otras niñas que vivían en el centro del pueblo, nosotras vivíamos en medio del monte.
Isora se levantó de la silla y me dijo shit, vamos pal baño.
Yo me levanté y la seguí.
La hubiese seguido al baño, a la boca del volcán, me hubiese asomado con ella hasta ver el fuego dormido, hasta sentir el fuego dormido del volcán dentro del cuerpo.
Y la seguí, pero no fuimos al baño del comedor, sino al de la segunda planta, donde no había nadie, donde decían que vivía una niña fantasma que se comía los roletes de las chicas que se copiaban de la tarea.
Hice pipi y me aparté para que hiciera Isora. Lo hizo y, después de subirse los pantalones, después de ver su pepe peludo como un helecho abriéndose en el suelo del monte, se alongó sobre lo blanco del váter, estiró el dedo índice y el medio y se los metió dentro de la boca. Nunca había visto algo así. Aunque en realidad en esa ocasión tampoco lo vi. Me viré pal espejo. La escuché toser como un animalito pequeño y desnutrido, me vi los ojos grandes, dos puños reflejados en el cristal. Mi cara asustada, un miedo que me mordía la piel por dentro, la garganta de Isora quemándose y yo sin hacer nada.
Escuché el vómito.
En mi cabeza imaginé su cadenita de la Virgen de Candelaria colgando de su cuello, colgando sobre el agua que después arrastraría todo lo que había arrojado.