

Jana Levin. Cosmóloga teórica estadounidense y profesora asociada de física y astronomía en el Barnard College. Doctorada en física teórica en el MIT en 1993,se graduó en astronomía y física con una concentración en filosofía en el Barnard College en 1988. Su trabajo trata de buscar la evidencia que respalde la idea de que nuestro universo podría tener un tamaño finito debido a que tiene una topología no trivial. También trabaja en los agujeros negros y teoría del caos. Su novela A Madman Dreams of Turing Machines, sobre las vidas y muertes de Kurt Gödel y de Alan Turing, ganó el Premio PEN / Bingham.
Título original: Black Hole Blues and Other Songs from Outer Space (2016)
© Del libro: Janna Levin
© De la traducción: Marcos Pérez Sánchez
Edición en ebook: marzo de 2021
© Capitán Swing Libros, S. L.
c/ Rafael Finat 58, 2º 4 - 28044 Madrid
Tlf: (+34) 630 022 531
28044 Madrid (España)
contacto@capitanswing.com
www.capitanswing.com
ISBN: 978-84-12324-27-3
Diseño de colección: Filo Estudio - www.filoestudio.com
Corrección ortotipográfica: Victoria Parra Ortiz
Composición digital: leerendigital.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
El blues de los agujeros negros
 En 1916, Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales, su máxima prioridad después de proponer su teoría del espacio-tiempo curvo. Un siglo después, estamos grabando los primeros sonidos del espacio, evidencia de la existencia de las ondas causadas por la colisión de dos agujeros negros. Es la banda sonora que acompaña a la película muda de la astronomía. Janna Levin relata la ambición experimental que comenzó como un divertido experimento mental y se convirtió en objeto de obsesión para los arquitectos originales de la idea: Rai Weiss, Kip Thorne y Ron Drever. Cinco décadas después de soñar el experimento, el equipo se afana por interceptar un sonido con dos colosales máquinas, con la esperanza de tener éxito a tiempo para el centenario de la idea más radical de Einstein.
En 1916, Einstein predijo la existencia de ondas gravitacionales, su máxima prioridad después de proponer su teoría del espacio-tiempo curvo. Un siglo después, estamos grabando los primeros sonidos del espacio, evidencia de la existencia de las ondas causadas por la colisión de dos agujeros negros. Es la banda sonora que acompaña a la película muda de la astronomía. Janna Levin relata la ambición experimental que comenzó como un divertido experimento mental y se convirtió en objeto de obsesión para los arquitectos originales de la idea: Rai Weiss, Kip Thorne y Ron Drever. Cinco décadas después de soñar el experimento, el equipo se afana por interceptar un sonido con dos colosales máquinas, con la esperanza de tener éxito a tiempo para el centenario de la idea más radical de Einstein.

Índice
Portada
El blues de los agujeros negros
01. Cuando los agujeros negros colisionan
02. Alta fidelidad
03. Recursos naturales
04. Choque cultural
05. Joe Weber
06. Prototipos
07. La troika
08. La ascensión
09. Weber y Trimble
10. El LHO
11. «Skunkworks»
12. Apuestas
13. Rashōmon
14. El LLO
15. La Cuevita de la calle Figueroa
16. La carrera ya ha empezado
Epílogo
Agradecimientos
Colaboración Científica LIGO y Colaboración Virgo
Notas sobre las fuentes
Sobre este libro
Sobre Janna Levin
Créditos
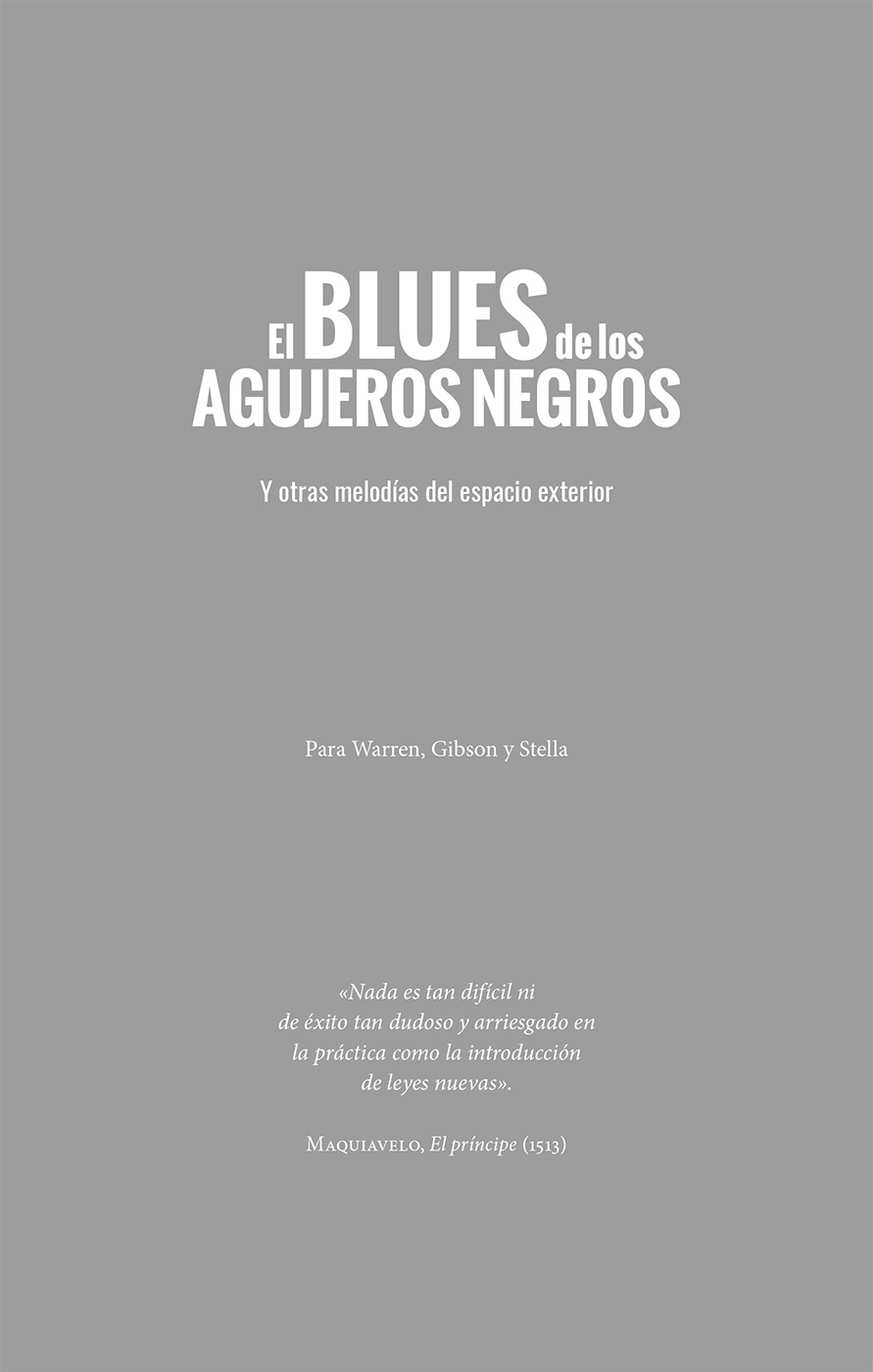
01
Cuando los agujeros
negros colisionan
En algún lugar del universo colisionan dos agujeros negros pesados como estrellas, pequeños como ciudades; literalmente, agujeros (huecos vacíos) negros (ausencia completa de luz). Los agujeros negros, ligados por la gravedad, en sus últimos segundos de proximidad dan miles de vueltas alrededor del punto donde acabarán por contactar, y agitan el espacio y el tiempo hasta que colisionan y se fusionan en un agujero negro más grande; un evento más potente que cualquier otro desde el origen del universo, que emite más de un billón de veces la energía de mil millones de soles.
Esa profusión de energía emana de la coalescencia de los agujeros en forma puramente gravitacional, como ondas en la forma del espacio-tiempo, como ondas gravitacionales. Una astronauta que estuviese flotando en las proximidades no vería nada. Pero el espacio que ocupase vibraría y al hacerlo la deformaría, encogiéndola y estirándola. Si estuviese lo suficientemente cerca, su sistema auditivo podría vibrar también. Oiría la onda. En el oscuro vacío, oiría sonar al espacio-tiempo. (A menos que muriese por causa del agujero negro). Las ondas gravitacionales son como sonidos sin un medio material. Cuando los agujeros negros colisionan, hacen ruido.
Ningún humano ha oído nunca cómo suena una onda gravitacional. Ningún instrumento científico ha registrado claramente una. Viajando a la velocidad de la luz, una onda gravitacional puede tardar mil millones de años en llegar desde el lugar del impacto hasta la Tierra y para cuando alcanza nuestro planeta el estruendo de la colisión de los agujeros negros es imperceptiblemente tenue. Más débil aún. Más suave de lo que los diminutivos convencionales permiten expresar. Cuando la onda gravitacional ha llegado aquí, la vibración del espacio supone perturbaciones del tamaño de un núcleo atómico en una longitud comparable a la extensión de tres planetas Tierra.
Hace medio siglo se inició una campaña para grabar el firmamento. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser (LIGO, por sus siglas en inglés) es, hasta la fecha, el proyecto más costoso que ha abordado nunca la Fundación Nacional para la Ciencia estadounidense (NSF, por sus siglas en inglés), una agencia federal independiente que financia la investigación científica fundamental. Hay dos observatorios LIGO: uno en Hanford (Washington) y el otro en Livingston (Luisiana). Cada máquina enmarca una superficie de cuatro kilómetros cuadrados. LIGO —una colaboración internacional de cientos de científicos e ingenieros cuyo coste total supera los mil millones de dólares— es la culminación de vidas enteras dedicadas a la investigación y décadas de innovación tecnológica.
Las máquinas han permanecido desconectadas durante los últimos años para mejorar su capacidad avanzada de detección. Como me confesó uno de los científicos experimentales, se sustituyó todo salvo la nada (el vacío). Entretanto, grupos de todo el mundo buscan mejorar sus cálculos para que puedan predecir la versión más ruidosa del universo. Los teóricos están aprovechando estos años de parón para diseñar algoritmos, crear bases de datos e idear métodos para sacar el máximo partido a los instrumentos científicos. Muchos científicos han dedicado su vida entera al objetivo experimental de medir «una perturbación menor que el equivalente al grosor de un pelo humano respecto a 100.000 millones de veces la circunferencia de la Tierra».
Se aspira a que durante los años que sigan a la primera detección —ojalá que sean fructíferos— los observatorios terrestres puedan registrar los sonidos de catastróficos acontecimientos astronómicos procedentes de diversas direcciones y distancias. Las estrellas muertas colisionan, las estrellas viejas explotan y el Big Bang ocurrió. Todo tipo de caos colosales pueden provocar que el espacio-tiempo suene. Cuando los observatorios vuelvan a funcionar, los científicos reconstruirán una estrepitosa banda sonora discordante que acompañará a la película muda de la historia del universo que la humanidad ha elaborado a partir de imágenes estáticas del firmamento, una serie de instantáneas capturadas a lo largo de los últimos cuatrocientos años, desde que Galileo dirigió su primitivo telescopio hacia el Sol.
Sigo este monumental esfuerzo experimental para medir sutiles perturbaciones en la forma espacio-tiempo en parte como científica que aspira a aportar una contribución en un campo monolítico, en parte como neófita que busca entender una máquina desconocida y en parte como escritora que espera documentar los primeros registros obtenidos por humanos de agujeros negros al desnudo. Ahora que la red global de observatorios gravitacionales afronta la recta final de esta carrera, cuesta más volver la espalda a la esperanza de un descubrimiento, aunque aún hay quienes niegan apasionadamente las posibilidades de éxito.
Bajo los nubarrones de unos comienzos controvertidos y la oposición de científicos poderosos, tras dolorosas luchas internas y arduos dilemas tecnológicos, LIGO se recuperó y cumplió sus previsiones de crecer multiplicando su capacidad. Cinco décadas después de que se iniciase este ambicioso experimento, estamos a punto de contemplar cómo sale un hilillo de sonido de una máquina colosal. Una idea surgida en los años sesenta, un experimento mental, un ingenioso haiku, se ha concretado en un objeto de vidrio y metal. El LIGO Avanzado empezó a grabar el firmamento en el otoño de 2015, un siglo después de que Einstein publicase su descripción matemática de las ondas gravitacionales. Los instrumentos deberían alcanzar la sensibilidad óptima al cabo de un año o dos, quizá tres. La primera generación de máquinas sirvió para demostrar el concepto, pero eso no garantiza el éxito. La naturaleza no siempre se pliega a nuestros deseos. Las máquinas avanzadas se acoplarán y se someterán a ajustes, correcciones y calibraciones, y esperarán a que suceda algo extraordinario mientras los científicos dejan a un lado sus dudas y aceleran hacia la meta.
Este libro es tanto una crónica de las ondas gravitacionales —un registro sónico de la historia del universo, una banda sonora para acompañar la película muda— como un homenaje a un esfuerzo experimental quijotesco, épico y conmovedor; un homenaje a una ambición disparatada.
02
Alta fidelidad
Para tratarse de una de las sedes del MIT, a las seis de la tarde el edificio está tranquilo. Tengo que esperar fuera hasta que aparece una estudiante de doctorado, salta de su bici, me abre las puertas cerradas con llave y sube escaleras arriba con la bici a cuestas. «El despacho de Rai está ahí, al fondo». Señala el pasillo que tiene a su espalda y desaparece rodando con un pie encajado en el estribo del pedal y el otro colgando del mismo lado de la bici. Vuelve a saltar de la bici y es engullida por la puerta blanca de un despacho. La puerta del de Rai presenta exactamente el mismo aspecto y tengo la sensación de que sería fácil confundirse de despacho, como sucede con las habitaciones de hotel.
Con un gesto, Rainer Weiss me invita a entrar. Pasamos de la palabrería introductoria convencional y, aunque este es nuestro primer encuentro, hablamos con familiaridad, como si nos conociésemos desde siempre; la experiencia compartida de nuestra comunidad científica pesa más que el hecho de proceder del mismo pueblo o incluso de pertenecer a la misma generación. Nos recostamos en sillas dispares, con los pies apoyados en el mismo taburete.
—Al principio de mi vida tenía una sola ambición: quería conseguir que la música fuese más fácil de oír. Cuando era pequeño, viví la revolución de la alta fidelidad. Mira, yo fui niño en torno a 1947. Fabriqué sistemas de alta fidelidad de primera generación. La mayoría de los inmigrantes que llegaban a Nueva York deseaban escuchar música clásica.
»¿Ves ese altavoz de ahí? Procede de una sala de cine de Brooklyn. Tras la pantalla, había una pila de chismes de esos. Yo tenía veinte. Los transporté todos en metro. Hubo un incendio enorme en el Brooklyn Paramount y se estaban deshaciendo de ellos. Así que tenía altavoces como los que se usaban en los estudios de cine, junto con un fantástico circuito que estaba fabricando y también radio FM. Invitaba a mis amigos a que vinieran a escuchar a la Filarmónica de Nueva York. Era increíble. Era como si estuviéramos en la sala. De esos trastos salía un sonido extraordinario.
Rai señala las entrañas cónicas de metal de un altavoz de alrededor de 1935. Solo el armazón pesa exageradamente, algo que la evolución del diseño ha permitido reducir, pero por lo demás su apariencia es la de una tecnología sorprendentemente reciente, más una extravagancia de los años setenta que algo práctico de los treinta. El objeto encaja visualmente con otros armazones metálicos de diversos aparatos acumulados en torno al enjambre de científicos que se ocupan de un instrumento gravitacional que tomó forma por primera vez como experimento mental en los años sesenta. Aunque más tarde descubrió que no había sido el primero, Rai soñó un dispositivo con el que grabar el sonido de la vibración del espacio-tiempo. El experimento, un ejemplo paradigmático de ambición científica, es ahora demasiado colosal para este edificio e incluso para Cambridge (Massachusetts). El sótano del edificio de al lado alberga un laboratorio de I+D donde se desarrollan algunos de los componentes de las máquinas, mientras que en otros lugares distantes se construyen los instrumentos plenamente integrados.
En 2005, Rai se desprendió del venerable papel de profesor de física en el MIT para poder recorrer túneles de cemento de cuatro kilómetros de longitud, conectar osciloscopios a tubos de haces láser, revisar dieciocho mil metros cúbicos de alto vacío en busca de fugas y medir vibraciones sísmicas en espacios fríos y húmedos infestados de avispas. Básicamente, Rai renunció a cambio del privilegio de volver a ser estudiante, pero con la aureola del augusto título que se otorga a los docentes jubilados —aunque activos— más admirados: el de profesor emérito.
Rai habla con los ritmos enfáticos de una generación de neoyorquinos, con la fonética arquetípicamente estadounidense surgida de la amalgama de acentos europeos. Cualquier cadencia alemana que Rai hubiese aportado a esa mezcolanza se había disuelto en ella y su tono familiar me recordaba tanto a una época como a una región. Había nacido en Berlín en 1932, hijo de un padre rebelde, Frederick Weiss, un comunista procedente de una familia judía adinerada. (La abuela paterna de Rai pertenecía a la distinguida familia de los Rathenau. «Muy alemanes, ligeramente judíos», según el retrato que hace de ellos el propio Rai). A su madre, Gertrude Lösner, la describe también como una rebelde, no judía, actriz. «No sé cómo, pero acabaron juntos», explica Rai, como si hubiese ciertas cosas que nunca deberíamos tratar de entender. «Yo fui el resultado de aquel encuentro; aún no estaban casados», aclara.
Como cualquier otro inmigrante de los que escuchaban a la Filarmónica en el salón de Rai, tenía una historia de cómo había llegado hasta allí, un breve calentamiento para dar con el tono, pero no es lo esencial de su biografía, que comienza poco después del canje de documentos en la isla Ellis. El preludio de Rai comienza en un hospital comunista para trabajadores en Berlín, donde su padre era neurólogo. Los nazis se infiltraron en la enfermería y en el distrito, como habían hecho en otros barrios. Un nazi infiltrado saboteó una operación en el hospital, que acabó con la muerte del paciente y llevó a su politizado padre a denunciar el incidente a unas autoridades precarias. En represalia, los nazis, como una banda de maleantes, lo secuestraron en la calle y lo encerraron en un sótano; la historia familiar no especifica exactamente dónde. Se habría podrido allí —su ferviente comunismo había llevado a la propia familia de Frederick a repudiarlo— de no ser porque Rai había sido concebido en Nochevieja. Su embarazada madre y el padre de esta, un burócrata local durante la República de Weimar, consiguieron su liberación. Aunque quedó en libertad, el padre de Rai ya no podía permanecer allí.
Frederick fue empujado a cruzar la frontera con Checoslovaquia. Su nueva familia siguió sus pasos poco tiempo después. Rai no se explica cómo sus padres fueron capaces de dejar de pelearse el tiempo suficiente para engendrar a su hermana Sybille Weiss en 1937. (Solían culpar a Hitler de su turbulento matrimonio). Para tomarse un respiro de la acritud matrimonial, los cuatro se fueron por primera vez de vacaciones familiares a los montes Tatras, en la frontera con Polonia. En el vestíbulo del hotel, durante la transmisión de la política de apaciguamiento de Chamberlain, que acabaría con el resultado de la anexión por Alemania de partes de Checoslovaquia, Rai se quedó fascinado con una antigua radio gótica de madera con tubos resplandecientes. Ajustaron los diales de la radio para captar la voz de Chamberlain y escuchar el mensaje sin distorsiones. Rai describe a una multitud atemorizada de expatriados alemanes, muchos de ellos judíos, huyendo despavorida hacia las montañas para llegar a Praga y desde allí salir de Checoslovaquia antes de que el acuerdo se consumara. «Escapamos. Tuvimos la suerte de conseguirlo. Mi padre logró salir gracias a que era médico, porque mucha otra gente no pudo hacerlo».
En Nueva York, la madre mantuvo a la familia durante varios años con trabajos variopintos hasta que el padre abrió su propia consulta como psicoanalista. «En Nueva York, fui a un colegio llamado Columbia Grammar School, adonde había ido Murray Gell-Mann [galardonado con el Nobel de Física]. Era varios años mayor que yo, pero siempre me comparaban con él. Ya te imaginas: “Ese tío sí que sabía de todo. Tú eres un gandul” y cosas de ese estilo».
Por primera vez, la gente tenía radios de frecuencia modulada y Rai sabía lo suficiente de electrónica para fabricar un amplificador y mejorar la calidad del sonido. Montó un pequeño negocio. La primera persona que compró su sistema fue una tía no carnal, sino postiza; una mujer que él llamaba «tía Ruth». No recuerda cuánto dinero ganaba —tampoco es que yo se lo preguntase—, pero sí que solo cobraba por el coste de las piezas. Se había convertido en emprendedor y tenía su clientela: la comunidad de inmigrantes ávidos de alta fidelidad. En cuanto escuchaban la música depurada a través del sistema de Rai, la demanda crecía con el boca a boca.
—Luego estaban los llamados discos de goma laca, que fueron los primeros discos. Tenían un siseo de fondo. Los discos de vinilo no lo tienen; pueden soltar algún chasquido, pero esto era un verdadero siseo de fondo. Ssssssssss. La aguja siempre reproducía la rugosidad de la superficie y yo intentaba idear maneras de librarme de ese dichoso siseo.
»Durante un pasaje apacible de una sonata de Beethoven o algo similar, cuando la música se calma siempre se oye el ssssss. ¿Y cómo se puede evitar? Cuando el sonido es alto no importa, porque el siseo queda enmascarado. Así que traté de crear un circuito que modificase el ancho de banda del aparato en función de la amplitud del sonido. Era consciente de que no tenía conocimientos suficientes para hacerlo por mi cuenta, por lo que tenía claro que quería ir a la universidad y aprender cómo conseguirlo.
»Fui a la universidad en el MIT; quería aprender cómo hacer ingeniería de sonido bien, porque eso era lo único que sabía. Pero enseguida me di cuenta de que no quería ser ingeniero. Me cambié a Física, no sé bien por qué… Bueno, te lo contaré; fue algo bastante tonto. El Departamento de Física era menos exigente que los demás y yo carecía por completo de disciplina, así que no quería ninguna exigencia.
Rai me asegura que todos los miembros del equipo del MIT están trabajando aún. Veo unos cuantos hombros a través de las puertas abiertas. La mayoría de la gente está en el laboratorio de al lado. Echamos un vistazo al laboratorio de I+D. Los investigadores están en el suelo desenredando un manojo de cables o, inclinados sobre mesas ópticas, ajustan algún instrumento o se quitan las gafas protectoras para centrarse en un osciloscopio peculiar y anticuado que se utiliza para realizar diagnósticos. Juraría que he visto un disquete de ordenador. El calibre de la tecnología es por lo general impresionante, por lo que la visión del disquete me desconcierta. El trabajo físico y los detalles meticulosos se apilan, integran, realimentan y combinan para acabar construyendo una máquina. La estructura operacional de mando es horizontal en determinados estratos. Da la impresión de que todo el mundo entiende en qué consiste la tarea, de manera que el colectivo actúa como una compleja colonia de hormigas en constante —aunque no necesariamente rápido— movimiento. Sin pausa, se va haciendo una cosa después de la otra. El objetivo en el que se centra la concentración de cada científico parece sumamente limitado, microscópico en comparación con la escala del objeto en cuya creación trabajan. Todo el mundo está bien formado y físicamente equipado para las incómodas presiones sobre el cuerpo y las largas jornadas laborales. Un estudiante de doctorado desplaza con cautela una delicada pieza en una mesa óptica. Cada persona contribuye a la fabricación de un dispositivo hipersensible que estará en condiciones de registrar sonidos procedentes del espacio cien años —quizá algunos más— después de que Einstein conjeturase que el espacio-tiempo podía cambiar.
Están construyendo un dispositivo de grabación, no un telescopio. Si tiene éxito, el instrumento —científico y musical— registrará modulaciones liliputienses en la forma del espacio. Solo el movimiento más agresivo de colosales masas astrofísicas puede conseguir que el espacio-tiempo vibre lo suficiente como para que los detectores lo reflejen. La colisión de agujeros negros provoca la difusión de ondas a través del espacio-tiempo que también generan el choque de dos estrellas de neutrones, los púlsares, la explosión de una estrella y las cataratas astrofísicas espaciotemporales que aún nadie ha imaginado. Las contracciones y expansiones de las distancias espaciales y del tempo de los relojes se desplazan a través del universo —a través de la forma del espacio-tiempo— como las olas en el océano. Las ondas gravitacionales no son ondas sonoras. Pero basta usar tecnología analógica para transformarlas en sonido, como la onda en la cuerda de una guitarra eléctrica puede convertirse en sonido mediante un amplificador convencional. En una analogía imperfecta, las catástrofes astrofísicas son los dedos que puntean, el espacio-tiempo son las cuerdas en sí y el instrumental científico es como el cuerpo de la guitarra. O, si aumentamos el número de dimensiones, las catástrofes astrofísicas son las baquetas, el espacio-tiempo es el parche de un tambor tridimensional y el instrumental registra las modulaciones en la forma del tambor para que podamos escuchar la partitura silenciosa como sonido. Los científicos situados en la sala de control escuchan el detector amplificado a través de altavoces convencionales, aunque hasta ahora solo han oído ruido de fondo. El siseo. Ssssssssss.
La instalación alojada en el MIT es de un valor extraordinario, pero insignificante en comparación con la magnitud del proyecto en su conjunto. La sede de LIGO está en Caltech, donde, asimismo, se encuentra otro prototipo que también parece diminuto si se compara con los dos instrumentos a gran escala situados en emplazamientos remotos. Rai pregunta: «¿Aún no has estado en los emplazamientos? ¿Cuándo irás? Ya verás cuando los veas…». Se echa para atrás con renovada admiración. Los instrumentos a gran escala son aproximadamente 2.500 veces más largos que el primer prototipo de Rai. Yo también me echo para atrás mientras pienso en las proporciones. «No recibimos muchos visitantes en los emplazamientos».
Desde que entró en la universidad, su labor científica se ha desarrollado en esta red de calles de Cambridge, aunque nada más salir del metro en Kendall Square por primera vez se prometió que volvería a Nueva York. Esa fría y desapacible mañana de septiembre, la zona industrial de la ciudad apestaba: una repugnante combinación de olor a jabón hecho a base de despojos y grasa de animales muertos y mayonesa y pepinillos. El toque de chocolate lo hacía insoportable. No volvió a Nueva York, sino que se abrió paso a duras penas entre los vapores húmedos en una alargada trayectoria que solo lo llevaría lejos de Cambridge durante breves —aunque esenciales— periodos. A pesar de que sus primeros meses como estudiante en el MIT no invitaban a presagiar esa perseverancia.
—Lo siguiente que ocurrió fue que me enamoré. Estábamos en plena guerra de Corea. Como un idiota, decidí largarme y abandoné la universidad. Perseguí a una mujer hasta Chicago. Era pianista. Pero ella cambió mi vida, todo sea dicho. Nunca me había interesado demasiado tocar el piano, pero esto me llevó a aprender a los veinte años; o más mayor, quizá. Ella fue la culpable.
»Muchos años después, cuando empecé a pensar en las ondas gravitacionales, enseguida me dije: «Vaya, LIGO cubre el mismo rango de frecuencias que el piano».
»En todo caso, estaba totalmente obnubilado, enamorado hasta las trancas. No me planteé qué consecuencias tendría. ¡Cómo no!, la chica se fue con otro. Nunca te puedes enamorar; quiero decir, no se te permite. Ya sabes cómo es esto. Así que volví. Y este fue el comienzo de mi historia con la física. Como me había ido, mi historial era pésimo.
Tras dejar la carrera a medias, un Rai desesperado y sin trabajo regresó al MIT y entró en el Palacio de Contrachapado, una destartalada estructura que se había levantado a toda prisa al borde del campus durante el periodo de emergencia de la Segunda Guerra Mundial. La vida útil que se esperaba para esta estructura temporal de madera era de unos pocos años como mucho; solo estaba pensada para aguantar unos cuantos meses más de lo que durase la guerra. Sin embargo, pese a los crujidos de la madera, las corrientes de aire y la acumulación de hollín, la estructura, incómoda pero resistente, sobrevivió durante décadas dedicada a fines diversos, aunque de vez en cuando podía suceder que un marco de ventana mal ajustado se desprendiese y cayese sobre la calle Vassar. El Edificio 20 nunca tuvo un nombre oficial, más allá del poco informativo sistema numérico, el favorito del MIT para identificar los edificios. Ningún apodo le sentaba mejor que el de Palacio de Contrachapado. Aunque su apariencia era anodina, el Palacio se fue ganando discretamente su estatus legendario a medida que medio siglo de científicos sacaban provecho de su interinidad. Se practicaron agujeros en las paredes y los techos de contrachapado, se aprovecharon las tuberías para distribuir diversos recursos sobre los techos o tras las finas paredes. Las ideas y el ruido flotaban juntos en los tres pisos del edificio contenidos por una calurosa cubierta asfáltica y un aislamiento de amianto, como si la misma cutrez de la estructura anulara las inhibiciones de sus habitantes. Al menos nueve premios Nobel acumularon los méritos con los que obtendrían este galardón en el Edificio 20, asociado a brillantes investigaciones sobre radares, lingüística, redes neuronales, ingeniería de audio, física gravitacional; una gama tan diversa que se han dedicado análisis culturales enteros a identificar cuáles fueron los ingredientes que propiciaron tal estallido de creatividad. Transcurridos cincuenta años, con una longevidad que desafiaba todos los pronósticos, en 1998 un duelo congregó a científicos, vecinos y los chavales que habían crecido en esa zona para contemplar cómo, finalmente, se demolía el Palacio de Contrachapado.
Rai se opuso a la demolición, el último resistente del bando perdedor en la batalla contra la expropiación forzosa. Los ocupantes del Palacio de Contrachapado apenas podían moverse sin toparse unos con otros y esas conexiones espontáneas, cuyo valor era inestimable, nunca se volvieron a reproducir. En una ocasión, Rai ayudó a un biólogo a examinar un gato muerto. «Bueno, en realidad era un gato casi muerto». El equipo electrónico de aquel tipo había fallado con los sensores aún conectados al cuerpo del pobre animal. Rai logró dejar a un lado la ternura que le inspiran los gatos (ni siquiera se atrevía a mirar) para ayudar al biólogo a obtener datos del felino moribundo. «Formábamos una pequeña comunidad de lo más interesante», recalca Rai.
Sesenta años después de que Rai se asomase por aquel destartalado edificio de tres pisos para preguntar: «¿Necesitáis a alguien?», en lo esencial sigue siendo el mismo, aunque no haya dejado de evolucionar. Sí que necesitaban a alguien y Rai trabajó como técnico de laboratorio durante dos años antes de convertirse de nuevo en estudiante. «Me divertí mucho estudiando el doctorado. Entremedias, me casé y todo lo demás. Entonces mi mujer se quedó embarazada y así terminó la cosa. Tuve que dejarlo, ¡qué se le va a hacer! Pero me habría encantado ser estudiante de doctorado para siempre, porque era muy divertido. Podía ir de un experimento a otro sin pensar nunca en el dinero ni nada de eso, así que fui realizando un experimento tras otro. Algunos eran bastante disparatados». Rai obtuvo su título y volvió al MIT como profesor tras pasar dos cursos en Tufts y Princeton. No le gustaba el ambiente de Princeton, comenta, pero elude aclarar más sus motivos.
La idea se le ocurrió cuando aún no llevaba mucho tiempo de profesor durante un curso que impartía sobre el oscuro tema de la relatividad general, la teoría de Einstein sobre el espacio-tiempo curvo. Así lo explica Rai:
—[El MIT] pensó que, como yo había estado en Princeton, sabría algo sobre la relatividad, ¿no?… Lo cierto es que todo lo que yo sabía sobre la relatividad cabía en mi dedo meñique. Me refiero a la relatividad general, no a la relatividad especial.
»Sin embargo, yo no podía reconocer que no sabía nada de la relatividad general. Había lanzado todo un programa de investigación para estudiar la gravedad, ¿cómo les iba a confesar que no tenía ni idea de relatividad general? No dije nada…, así que tenía un problema bien gordo. Siempre iba más o menos un día por delante de los alumnos. Ahora todos hemos caído en esa trampa, pero eso fue exactamente lo que me pasó. No podía decir que no.
»Así que impartí ese curso sobre la relatividad. La razón por la que figura en la historia de LIGO es porque fue entonces, durante ese curso, cuando LIGO se inventó. Era 1968 o 1969 y yo iba, como he contado, un día por delante de los alumnos. Lo pasaba fatal con las matemáticas, así que procuraba convertirlo todo en un Gedankenexperiment [«experimento mental»]. Yo mismo intentaba aprender. Me refiero a que, en el proceso de aprender la teoría, las matemáticas asociadas no estaban a mi alcance. Pero no cejaba en el esfuerzo por entender. Los alumnos del curso eran muy buenos y sabían perfectamente que yo estaba dando palos de ciego. Pero, al mismo tiempo, las clases les interesaban, porque siempre intentaba centrarme en lo que sabía sobre los experimentos, algo que no era nada habitual. Ya sabes, la gente no suele concentrarse en los experimentos cuando da un curso sobre la relatividad general… No se iban de clase porque les contaba un montón de cosas que no podían aprender en ningún otro sitio.
»Los alumnos me pidieron que explicase las ondas gravitacionales… Me basé en los artículos científicos de Einstein en alemán, porque hablo ese idioma… Lo que había aprendido, que era algo simple e impecable, era que podíamos lanzar haces de luz de ida y vuelta entre objetos para medir cómo se comportaban; eso era lo único que realmente entendía de toda aquella dichosa teoría.
»Propuse un problema, un problema Gedanken [«mental»], a partir de la siguiente idea: «Supongamos que medimos las ondas gravitacionales emitiendo haces de luz entre objetos», porque eso era algo que se podía resolver. La hipótesis era que teníamos un objeto, colocábamos otro objeto más allá y formábamos un triángulo rectángulo de objetos que flotaban libremente en el vacío. Enviábamos haces de luz entre ellos y observábamos qué efecto tiene la onda gravitacional sobre el tiempo que tarda la luz en ir de un objeto a otro. Era un problema muy minimalista, como un haiku, ¿sabes? Nadie pensaría que pudiera tener ningún valor.
La idea de fondo era suspender espejos para que pudiesen balancearse en dirección paralela a la Tierra y observar cómo se sacudían al pasar la onda gravitacional. Si medimos la distancia entre ellos, sus movimientos reflejarán la variación en la forma del espacio-tiempo. Puesto que la velocidad de la luz es una constante, el tiempo que tarda la luz en recorrer la distancia permite medir la longitud del trayecto. Si el tiempo de viaje de la luz es un poco más largo, la distancia entre los espejos se ha estirado; si es algo más corto, la distancia entre los espejos ha menguado.
Los relojes de precisión no tienen sensibilidad suficiente para distinguir minúsculas variaciones en el tiempo de viaje. La idea de Rai consistía en utilizar los espejos flotantes para construir un instrumento muchísimo más preciso: un interferómetro (de «interferencia» y «medida»). Un interferómetro, en lugar de hacer que la luz rebote a lo largo de un solo brazo, la envía por dos brazos dispuestos en forma de L: la luz láser se divide en dos haces, de tal manera que cada uno de ellos recorre un brazo de la L mientras el otro viaja por el brazo perpendicular. Cada haz se refleja en un espejo situado en el otro extremo de cada brazo y recorre el camino de vuelta para acabar interfiriendo en el punto original de desdoblamiento. A continuación, la luz recombinada se divide en dos señales de salida. Si la luz recorre la misma distancia en cada dirección, en una de las salidas se recombinará perfectamente, de forma que esa salida estará brillante. La luz de la otra salida se recombinará en perfecta cancelación y esa salida estará oscura. Si los brazos no tienen la misma longitud, la luz se recombinará de manera imperfecta (desincronizada, por así decirlo). La luz interferirá consigo misma. El interferómetro se conoce con el sobrenombre de «ifo» y, para mi decepción, se pronuncia deletreándolo: «i-f-o», aunque se escriba en minúsculas y sin puntos (ifo), y no como unas siglas. Sin embargo, aún cabe la posibilidad de que se imponga su pronunciación como una palabra, sin deletrearla.
—En clase, mucha gente se quedó fascinada con la idea.
»De aquel curso saqué estudiantes de doctorado. Nos reuníamos por la noche (era un laboratorio maravilloso). Yo seguía dándole vueltas a esa idea disparatada de los objetos flotantes y la luz viajando entre ellos. No parecía una locura.
Tras un verano rumiando la idea, influido por los avances teóricos y los experimentos que se desarrollaban en su laboratorio, Rai construyó un pequeño prototipo en el Palacio de Contrachapado, que aún seguía en pie. El pequeño instrumento con espejos en el vértice y los extremos de una L de metro y medio no era lo suficientemente sensible para detectar una auténtica variación en la forma del espacio-tiempo. Sin embargo, era una prueba de concepto que permitía a Rai y sus primeros estudiantes concentrar sus esfuerzos en el desarrollo de algoritmos adecuados para estudiar unos hipotéticos datos en caso de que el estallido de una estrella emitiese una ráfaga de ondas gravitacionales hacia la Tierra o de que un par de agujeros negros que orbitasen el uno alrededor del otro hiciesen vibrar el espacio-tiempo con un tono cada vez más elevado hasta acabar colisionando en un gran agujero negro insonoro. Lograron conseguir que aquel «dichoso cacharro» funcionara, pero tenían que trabajar de noche, después de que cerrara el metro, porque todo el edificio temblaba cada vez que los vagones pasaban traqueteando junto al MIT y los espejos se ponían a oscilar, inutilizando el instrumento. Rai consiguió que cerrasen la calle Vassar durante un fin de semana. Cada vez que un camión pasaba por esa callejuela, el aparato se desajustaba. Se yergue con los pómulos elevados como globos aerostáticos atados a las comisuras de su sonrisa sin dientes cuando explica la hazaña que suponía haber conseguido mantener un prototipo operativo en condiciones tan absurdas como las que tenían que enfrentar; aunque también cabe pensar que esas condiciones absurdas eran precisamente lo que necesitaban.
La construcción apresurada del Palacio era el reflejo de una falta de previsión que el Gobierno se propuso remediar una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. El país, sacado violentamente de su introversión, no disponía de un ejército de científicos e ingenieros debidamente formados, y se creía que esta carencia obstaculizaba la investigación científica militar. Sometidas a las presiones propias de una guerra, azuzadas por esa urgencia, las tecnologías se desarrollaron con la misma premura con la que se erigió el edificio, aunque de una manera menos chapucera. Esas tensas motivaciones propiciaron algunos de los avances tecnológicos más cruciales producidos durante la guerra —que enseguida se integraron en el trasiego de la vida cotidiana, una vez alcanzada la paz—. Aunque en los años sesenta el laboratorio principal del Palacio de Contrachapado aún sobrevivía gracias a la financiación del ejército, Rai me asegura que ese patrocinio no conllevaba condiciones ni directrices por parte de los militares, más allá de que el dinero debía emplearse en la formación de científicos e ingenieros para que llevasen a cabo investigaciones interesantes.
—No, no, el trabajo no era secreto. El ejército era, sin duda alguna, la manera más maravillosa de conseguir dinero. Su misión en aquella época (algo que malinterpreta en extremo toda esa gente que se metió en líos con Vietnam y todo lo demás) consistía en formar a científicos. No querían que les pillase el toro la próxima vez que fuese necesario un Proyecto Manhattan o un Laboratorio de Radiación… y lo único que se proponían era formar buenos científicos; no les importaba un pimiento en qué fuesen a trabajar.
El Edificio 20 era una prueba de concepto, prácticamente un santuario de productividad repleto de atareados civiles nacidos en la tierra de la originalidad, la libertad y todo eso. Una investigación menos tensa y posiblemente más alegre aprovechó el impulso de los rotundos éxitos del esfuerzo bélico y se prolongó durante las cinco décadas de existencia del Palacio. Otro legado de la guerra fue un sistema de financiación para esa investigación. Rai creía que uno de los principales atractivos para volverse al MIT como profesor era la libertad que suponía la financiación por parte del Ejército. «No tenías ni que redactar una propuesta, simplemente ibas a ver al jefe del laboratorio y le pedías el dinero. Me dieron cincuenta mil dólares, que era una cantidad enorme. La sacaron de cualquier sitio y pude comprar un montón de material para construir el prototipo de un metro y medio».
financiación, de modo que «realizaron un trabajo espectacular en la construcción de este aparato». El ifo alemán tenía tres metros de longitud y era precioso, pero, como el de Rai, demasiado pequeño para detectar cualquier onda gravitacional. Era un juguetito, el bello juguete de los ifos.
La idea se había difundido y empezaba a convertirse en algo, un objeto físico que crecía en tamaño y tecnología. El proyecto estaba en manos de otros científicos —literalmente, porque esas eran las manos que soldaban y atornillaban—; había abandonado el mundo de las ideas para transformarse en metal y luz láser reales. Rai partía con tal desventaja que a sus ojos era insuperable. No podía construir el aparato real, la máquina de tamaño natural, el dispositivo de grabación definitivo, la demencial culminación astronómica de la ingeniería de sonido. Se vería obligado a contemplar cómo otros plasmaban físicamente su haiku. Pero perseveró, continuó desarrollando el instrumental por su cuenta, metiendo y sacando estudiantes en el laboratorio del ifo mientras acumulaba éxitos en otros frentes experimentales. Rai había iniciado su vida con una sola ambición, la alta fidelidad —«conseguir que la música fuese más fácil de oír»—, y esa ambición estaba ligada a este proyecto descabellado y minusvalorado en un desvencijado laboratorio en el que nunca estuvo en condiciones de competir.
Rai explica: «Entonces conocí a Kip. Ese fue el siguiente gran acontecimiento».