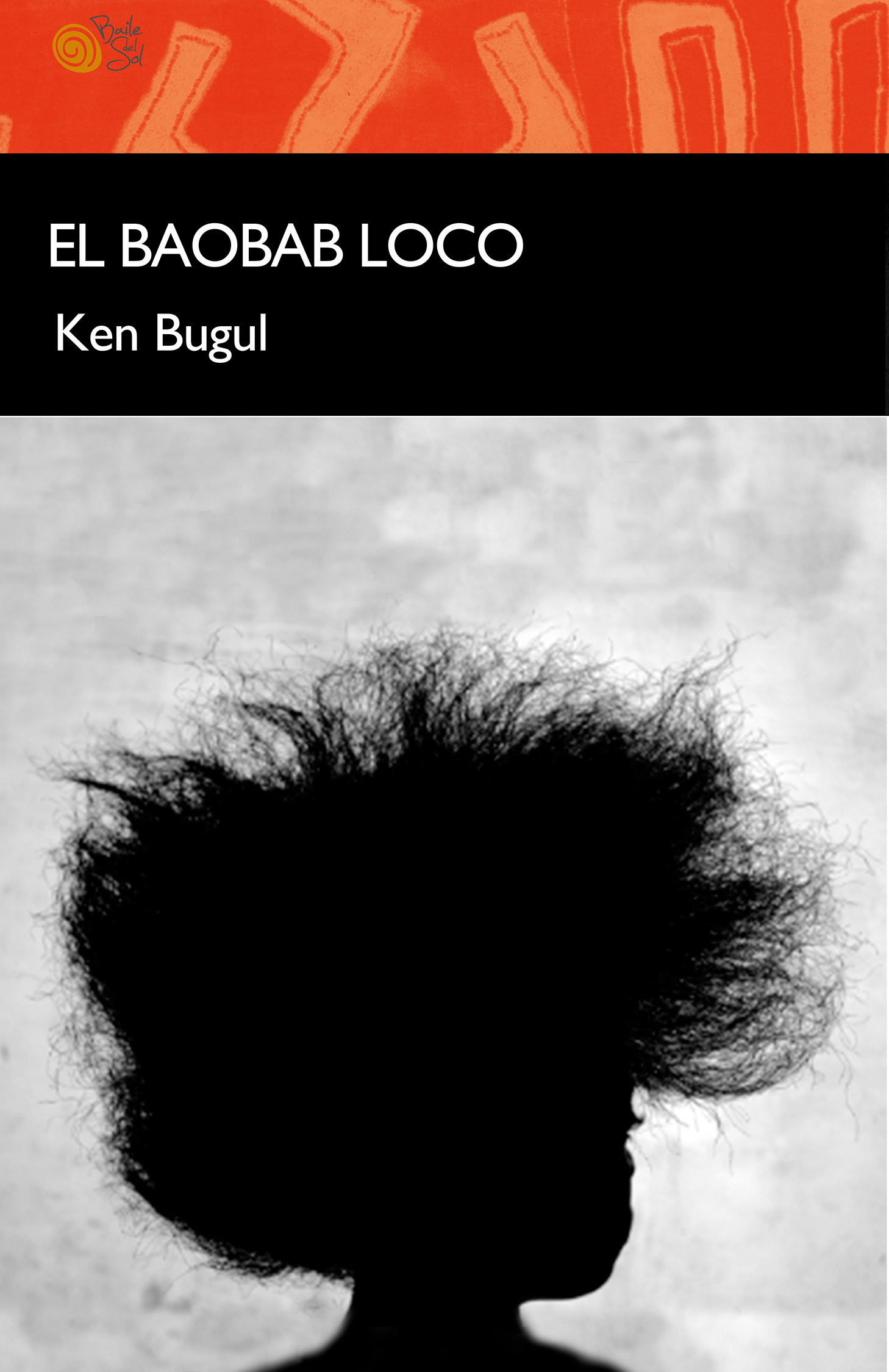Fodé Ndao había logrado coger el fruto tan codiciado. Al verlo bascular en la copa del árbol envuelto en su terciopelo de color mostaza, color de la panza del cachorro de león, color de la sabana, el joven Fodé gritó de alegría. La fruta, tambaleándose en el aire, cayó en espiral sobre el suelo tapizado de raíces. Fodé la recogió con cuidado, la palpó para comprobar que no se había reventado en la caída. Estaba intacta.
–Ven enseguida –le dijo a su hermana– mira qué larga es y cómo delata el terciopelo que la envuelve lo madura y buena que está. No hay que recoger el fruto del baobab hasta que no tenga este color oscuro. Los vientos de la sabana, el sol lo han hecho florecer y madurar. Ven, vamos a darnos un festín. Voy a partirlo.
Regresaron al patio de la casa familiar y encontraron en un granero vacío el lugar ideal.
–Ve a buscar un poco de agua –dijo Fodé– y si puedes pedirle azúcar a madre, haremos un ndiambâmé.1
Fodé Ndao acariciaba la fruta y la pelusa que la envolvía acabó por picarle.
Encontró un guijarro, se sentó sobre los talones, el busto inclinado hacia adelante, sobre la fruta que tanto le fascinaba y excitaba.
La madre estaba preparando el mijo del almuerzo para llevárselo al padre, que había salido por la mañana temprano con sus dos hijos mayores al campo, donde pasaría el día.
Era la época en que se araba con vista a las siguientes siembras de mijo y cacahuete.
–Ma, ¿me das azúcar? –suplicaba Codou, la hermana de Fodé.
La madre se desentendía. Sentada sobre la piel de cabra, con la calabaza entre los fuertes muslos que en tantos acontecimientos habían vibrado desde el día en que el padre vino a pedirla en matrimonio, tenía la cabeza agachada sobre su mijo empapado en agua. Con una mano manteniendo la calabaza, mezclando con la otra, las piernas descubiertas, el busto desnudo, los pechos caídos como dos bolsas vacías, la madre se había adormecido.
–¡Ma!...
Codou apoyó una mano sobre el hombro de la madre.
–Eh, ¿qué quieres?
La madre se despertó sobresaltada.
–Azúcar para echarle al ndiambâne –despreocupada, Codou añadió: «Fodé ha arrancado la fruta más hermosa del baobab».
La madre estaba exasperada:
–¡Ah, estoy harta de ti! Ven a ayudarme. Enciende el fuego y trae el caldero.
Retomando la calabaza, la madre monologaba:
–¡Ah, Dios, qué habré hecho yo para merecer una niña que no sirve para nada! Se pasa el día corriendo con los chicos del pueblo, cazando pájaros y ratas salvajes.
Codou aprovechó ese momento para escapar.
–¡Ah, no, basta ya, quédate aquí, hija del pecado! Ve primero a llamar a Fodé Ndao. Le he pedido que me corte la leña. Otro gandul, le diré a su padre que se lo lleve al campo con él. ¿Dónde se ha visto a un hombre que se quede en casa? ¿Acaso no va a cumplir ocho años? Corre, ve a buscarlo y vuelve inmediatamente, ¡vaya persona que no hace nada, no vale nada, no sabe hacer nada!
Y la madre siguió mezclando el mijo.
De repente, se detuvo, volvió a llamar a Codou, que se dirigía desganada hacia el granero, removiendo con los pies la arena fina que, desde hacía una generación, bañaba los pasos de aquella familia de Gouye.
–Vuelve rápidamente, hay algo que me pica en la espalda. Vamos, muévete, pedazo de perezosa.
Codou regresó, se acercó a la madre, se inclinó sobre ella.
–Ahí abajo, ah, pareces tonta, he dicho, entre..., al lado de..., y ahí...
–Pero madre, no veo nada, no hay nada –alcanzó a decir Codou.
–Tu corazón es tan maligno...
La madre parecía desesperada.
Soltó la calabaza y, tomando la escoba, se rascó la espalda.
Codou ya había dado media vuelta y corría hacia el granero. Ahí estaba Fodé, rascándose también todo el cuerpo. La capa de terciopelo que recubría la fruta le picaba muchísimo.
–Ah. Codou, ya estás aquí, ¿pero qué hacías? ¿Dónde está el azúcar? –hablaba a su hermana mientras se rascaba.
–Claro, con la fruta que estás acariciando, te has llenado todo el cuerpo. Fodé, Ma dice que no. Quiere que vayas a cortar leña.
Codou hablaba a su hermano como si hablara consigo misma.
–Bueno, haremos el ndiambâne más tarde –se consoló Fodé de mala gana–. Robaré azúcar a mamá, sé donde lo guarda.
Y la jornada pasó con pequeños momentos alegres, momentos de sueño, momentos de ensoñaciones, de trabajo, de contemplación del espacio hasta la caída de la noche.
El padre y los hermanos habían regresado del campo al mismo tiempo que el rebaño que Mbougne, el pastor del pueblo que lo llevaba a pacer durante todo el día en la maleza y no lo traía de nuevo hasta la noche.
La extenuación empezaba a manifestarse a la hora del crepúsculo. La oscuridad envolvía los instintos y los sueños.
El momento. La hora del silencio. Tinieblas. Ensoñaciones. El ocaso del mundo.
La madre estaba tumbada sobre el colchón crujiente; el hijo mayor lo había rehecho una semana antes con paja seca.
Estaba cansada, la madre: el sol, el aire que no se movía un ápice; ese mijo que había cortado, secado, triturado, preparado y dado a comer a su familia.
Era la última en acostarse todas las noches, tras haberse asegurado de que todo estaba recogido, ordenado.
Fodé había aprovechado ese instante en que hablan las respiraciones, en que los espíritus caminan sobre ellos mismos, para levantarse, discreto como la noche cómplice, y rebuscar en la calabaza en la que la madre guardaba el azúcar.
Aún usando sus dos manos no podía volver a cerrar la tapa.
–Oh, voy a perder el tiempo aquí, madre podría despertarse. Dejo la calabaza tal cual; mañana, al alba, aprovecharé el momento en que madre, que es la primera en levantarse, vaya al patio para abrir el gallinero, desatar las cabras, ordeñar una vaca para la leche del desayuno, para volver a colocar la tapa.
Y Fodé se volvió acostar.
El quinqueliba2 preparado durante la víspera se guisaba sobre la leña ardiente en el patio, sereno como el alba que lo teñía.
El sueño había vencido a Fodé. El padre lo zarandeó.
–¡Fodé, hombrecillo sin compostura, levántate, hijo del pecado!
Fodé se desperezó, el padre seguía:
–¿Quién ha destapado la calabaza? La habitación está llena de xun xunoor; ¿eres tú quien ha cogido el azúcar?
–No, tú que eres es mi padre, yo no hecho nada –contestó Fodé.
El padre prosiguió, como en un monólogo:
–Pero entonces, ¿quién ha destapado la calabaza? Es extraño que se haya destapado sola.
–Quizá haya sido la que es mi madre –se atrevió Fodé, dubitativo.
Su madre entraba en la habitación justo en ese momento.
–¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde lo puse? ¿Pero de dónde han salido todas estas xun xunoor?3
Se puso furiosa.
–Fodé, has sido tú, ladrón del pecado; devuelve ese azúcar inmediatamente o te haré algo terrible. El azúcar es tan escaso y tan caro. Si te quedas sin desayuno, ese será tu castigo.
La madre había dicho todo eso a Fodé, y este estaba avergonzado.
Quería hacerse perdonar, devolver el azúcar que había disimulado bajo la manta, pero pensó en el ndiambâne y renunció.
El sol se había levantado, engalanado como cada día. El escenario que era el pueblo de Gouye se animó y el principio de una nueva vida empezó con un concierto de ruidos, de resoplidos, de eclosiones.
Fodé tomó el azúcar, fue a recuperar la fruta en el granero y, lanzándose como un potro, se precipitó hacia su goce.
Había roto la fruta golpeándola contra una piedra. La vaina se abrió como una boca que va a tragarse el mundo, descubriendo las pipas envueltas en pulpa.
A Fodé se le hacía la boca agua. Fue a buscar un poco de agua en el cuenco colocado delante de la casa para permitir a los transeúntes beber si tienen sed, hacer sus abluciones si se sienten mancillados. Mezcló el agua, el azúcar, las pipas en la cáscara misma del fruto; al probarlo casi se traga la lengua. Era un ndiambâne tan delicioso como la nata ligera, de color amarillo claro, y en él flotaban las pipas desnudas. Fodé mantuvo en la boca una pipa e hizo juguetear su lengua con ella.
Codou se preguntaba, mientras desayunaba, dónde se había metido su hermano.
–En cualquier caso se lo merece, no desayunará: se la está jugando –se dijo mientras comía el cuscús fresco regado con leche de vaca aún templada. Sin embargo le sorprendía que el hermano no estuviera quejándose y pensó inmediatamente en el ndiambâne. Terminó su desayuno a la carrera y se fue volando.
La madre la amonestó, gritándole que volviera para lavar los utensilios y que fuera a buscar a Fodé para cortar la leña.El padre y los hijos mayores se habían ido temprano, llevándose su desayuno.
La madre seguía, hablándose a sí misma:
–Hijos del pecado; Codou, llama ahora mismo a Fodé, os voy a hacer algo muy malo; estoy harta, estoy cansada, estoy destrozada con semejantes hijos del pecado.
–¡Kess! –dijo, lanzando la tapa de la cacerola de la quinquéliba contra los gallos y las gallinas que intentaban picotear las migas de galletas de mijo en la arena o directamente en la calabaza que las contenía.
–Gracias a Dios; bueno, voy a buscar legumbres para el almuerzo; prepararé gnalangue,4 el pescado seco que mi madre me mandó, aún queda algo. Codou, Fodé, hijos del pecado, venid aquí, rápidamente, ya –la madre no paraba.
Mientras tanto, Codou se había reunido con su hermano:
–Ma dice que vayas, Fodé.
Este ni siquiera levantó la cabeza, siguió mezclando su ndiambâne.
Codou proseguía:
–Ah, con que esas tenemos, haces tu ndiambâne a escondidas y no me das; espera a que yo tenga algo, si me pides, me negaré.
Parecía enfadada, pero su voz se fue calmando:
–Han, Fodé, dame un poco, déjame probarlo.
Su hermano se mantenía indiferente a su presencia.
Exasperada, alzó el tono:
–Y Ma ha dicho que vayas a cortar la leña, Fodé; bueno, le diré que te has negado.
Fodé no podía seguir escuchando a su hermana. Escupió con rabia la pipa que seguía manteniendo en la boca:
–Basta ya de tanto palabrerío...
Era la víspera de la estación de las lluvias. El padre y los hijos pasaban los días en los campos de labranza. El pueblo de Gouye se había vestido de un color diáfano.
Las chozas eran amarillas, las altas hierbas amarillas, la arena amarilla, los seres humanos amarillos. Todo está muy seco y el fuerte calor hacía crujir al sol, provocando un ruido sordo. El pueblo continuaba con su vida. Los habitantes con la suya.
Una vez, la madre había ido a buscar agua al pozo, al atardecer. Sobre el pequeño sendero trazado por los pies con el paso de los años, caminaba absorta: no sentía nada. Así le ocurría siempre; su mirada permanecía posada delante de sí misma, pero no miraba nada, no veía nada. Esa calma, esa serenidad reina en todos los pueblos, en todos los rostros. ¿Será resignación o paz?
El ruido de un galope la sorprendió algo después de haberlo oído; nunca se había escuchado en el pueblo el ruido del galope, porque nadie tenía caballo. Lo extraño del asunto la sorprendió; se dio la vuelta, sus pies se enredaron: perdió el equilibrio, la jarra de agua se le escapó y esta se esparció por el suelo. Se repuso a tiempo de no caer ella también. El agua del pozo, dulce como el fruto del baobab, pareció suspenderse en el aire un instante y al derramarse, fluyó como un riachuelo.
La mano cerrada sobre su boca, la madre estaba muda de estupefacción. Algo iba a ocurrir. No sabía qué, pero hacía treinta años que iba a buscar el agua al pozo y era la primera vez que le ocurría algo así. La jarra, rota en mil pedazos, parecía derramar lágrimas de plata. La madre se había quitado el pañuelo que le servía de turbante, se pasó la mano sobre las trenzas desde hacía mucho olvidadas, invocó a los ancestros. Rogó al genio tutelar que preservara a la familia de cualquier desgracia.
Había olvidado el galope. De repente:
–Hola mujer, la respeto y la honro con este fular que viene de mi país; vivo en el país por donde jamás pasa el sol. Para hacer este fular, las mujeres emplean un año. He venido a inspeccionar esta región, quisiera instalarme en ella, fundar una familia y mi decisión ya ha sido tomada.
La madre estaba fascinada por aquel hombre nervioso, seguro de sí mismo, decidido; no había llegado nadie parecido desde hacía medio siglo. Su caballo estaba tan nervioso como él. Ambos resoplaban con fuerza.
La madre se volvió a colocar rápidamente el pañuelo, excusándose porque una mujer de su edad y casada no debía descubrirse la cabeza. Tendió las manos hacia el extranjero y aceptó el presente. La tela estaba hecha a mano, las impresiones también y todo ello estaba teñido de color índigo. Olía bien, a cerrado en los baúles del norte cuyos inciensos habían dado la vuelta a más de un reino. Invitó al hombre y a su caballo a saciar la sed en su casa.
La jarra hecha pedazos los miraba dirigirse hacia el hogar. El agua vertida había llegado hasta una semilla que recubrió vacilante. Era la pipa del fruto del baobab que Fodé había escupido al ir a contestar a la madre, la mañana del primer día de la concepción por parte de los dioses de una generación nueva que iba a conmocionar los tiempos.
La estación húmeda llegó sin avisar, con una lluvia que empapó el sol, los cuerpos, la tierra, la vida. Todo el pueblo estaba en efervescencia.
¡Ah, agua, cuán vana sería la vida si no existieras! La estación de las lluvias fue recibida por los niños y por los pájaros, que bailaban juntos.
Había caído mucha agua aquel día. Se habían formado marismas. El agua corría siguiendo los pequeños senderos, arrastando con ella todos los desechos que la estación seca había dejado en el pueblo. La pipa del fruto del baobab no se había movido porque estaba fijada a la tierra por el agua que la madre había vertido. Una semana después del principio de la estación de las lluvias, la pipa germinó sin trabas: apareció un pequeño tallo portando cuidadosamente una hoja. Las trombas de agua, los pasos de los seres humanos y las pezuñas de los animales lo salvaron milagrosamente y pronto una frágil planta se despertaba con el sol y con él se acostaba.
La vida, incansable, seguía su curso. Dos años más tarde, era un joven baobab de tronco recto y alto sosteniendo un follaje generoso. Una vez más, la estación seca, y todo volvió a empezar como las veces anteriores. Fodé había crecido e iba al campo con el padre y los hermanos mayores. Ya no oía los gritos de la madre. Se había convertido en un hombre desde el año en que las cigarras asolaron la región y destruyeron la mayor parte de las cosechas. La madre lo respetaba y él ya no hacía ndiambâne.
Codou se había convertido en una joven bella y apuesta, de cuerpo poderoso. Parecía una escultura surgida del paisaje del Ndoucoumane. Un paisaje de fuego y oro.
Cocinaba y sustituía a la madre en todas las tareas domésticas. El pueblo entero había adoptado esa forma de existencia en que lo bello se entremezclaba con lo cotidiano y el sueño. Al caer la tarde, tras ponerse el sol, los ancianos hacían sacrificios a las tinieblas.
Visto de lejos, el pueblo, hecho de barro y de techos de paja seca, parecía ofrecerse como una virgen a la vida. A pesar de su apariencia inanimada, bullía como un termitero. Todos eran felices porque todo lo compartían. El nacimiento, la vida y la muerte. Los dolores y las penas, los gozos y las alegrías. En aquel pueblo la gente estaba unida. Los viejos envejecían y los nacimientos eran recibidos como la inmortalidad. El recién nacido siempre era una reencarnación. Pero una tarde, lo trágico hizo su aparición.
Codou preparaba los buñuelos de mijo que comerían en el desayuno y repartirían entre los vecinos. El aceite llevaba un buen rato calentándose; Codou estaba concentrada en su trabajo. Perdida en sueños de joven, pensaba en el día en que se casaría con el hijo del pastor, cuya estatura y porte atlético le hacían estremecerse cada vez que lo veía.
El aceite prendió fuego. Y el viento que sopla en el inicio de la estación seca para madurar las cosechas sorprendió a la llama y la transportó hacia los techos de paja. En un minuto todo el pueblo era un brasero avivado por el viento que un espíritu maligno había enviado para destruir su armonía.
A los gritos y alaridos estridentes de las mujeres se unía el crujido de la madera. Los hombres estaban en el campo. Las mujeres sacaban a los ancianos y a los niños; una visión terrible seguida de desolación. El pueblo entero se convirtió en un escenario en que los espectros de las paredes de barro servían de personajes calcinados en una postura trágica.
No hubo muertos.
Los árboles habían perdido su follaje y el fuego seguía su camino tranquilo a través de una sabana expuesta, llevándose consigo los sueños de la víspera y las ilusiones del momento.
El baobab se había salvado otra vez. El fuego se había prendido delante de él y los vientos le daban la espalda. Muchas familias se fueron de lo que había sido el pueblo y se instalaron más lejos.
Ya solo quedaba el pequeño cementerio y el baobab fiel.El viento cantaba en el vacío.
Ese mismo año, el hombre nervioso en búsqueda de una patria regresó con una pequeña familia. Estaban la eterna madre, fuente inagotable, la indispensable esposa sin la cual la vida no existiría. Y tres hijos. Quedó estupefacto ante aquel vacío. Había pedido a la pequeña familia que esperara bajo el baobab, a la sombra del cual la madre había empezado a deshacer el equipaje para sacar las provisiones. Los hijos estaban extenuados de fatiga y de hambre. El hombre había ido a pasear en el vacío.
La madre y los hijos abrazaban con la mirada ese paisaje irreal del que el padre tanto les había hablado allá, en el norte, donde el sol jamás pasa. Aquí solo había sol; estaba omnipresente. Y el baobab a cuya sombra la realidad sustituía el sueño y se convertía en sueño.
El niño más pequeño se había refugiado entre los muslos cálidos de la madre pegándose fuertemente a ellos. No tenía miedo. Quería sentirse seguro, impregnarse de su presencia. Al intentar rodear con uno de sus brazos el cuello de la madre rompió el collar de ámbar que esta eligió para el viaje. Las cuentas del collar se esparcieron como el calor que perfumaba ese universo fantástico que era la sabana, el país del sol y de la luz.
La madre recuperó las perlas y las envolvió en una esquina de su pañ,5 sin decir una palabra.
Aquí, los humanos no hablaban. Solo hablaba el sol.
Aquel lugar no era el lugar de lo cotidiano. Era la etapa final. La madre no vio que una de las perlas había encontrado en esa misma arena, bajo el baobab, en ese pueblo desierto, un abrigo que la acogió en silencio.
El padre regresó del vacío. La decisión, una vez tomada, fue mantenida:
–Tú, Astou, mi mujer; vosotros, mis hijos, hemos llegado al país del sol y en él nos quedamos.
Empezaron por hallar una guarida entre las casas sin techumbre. El cielo era el más grande, el más hermoso de los techos. El cielo del Ndoucoumane es reconfortante. La noche les acariciaba los flancos para dormirlos, el sol los despertaba cantando, el viento les aportaba la respiración y la frescura vivificantes de la vida.
Los niños fueron los primeros en descubrir los rincones secretos en que los antepasados rondaban, los primeros en adoptar una forma de vida íntimamente ligada al sol. Habían ido con el padre a elegir el lugar donde construirían la futura casa. Sería delante del baobab donde se habían detenido el día de su llegada. Donde la madre había dado de comer a sus hijos buñuelos de mijo. Donde una perla de ámbar se había perdido entre los repliegues secretos de la arena.
–Aquí, delante de este baobab, símbolo de una vida anterior, vamos a construir una casa que será «el» hogar, entregaremos nuestros huesos a esta tierra del Ndoucoumane, sacrificaremos al sol lo más valioso que poseemos. Vamos, pongámonos manos a la obra ahora. Plantemos las cuatro estacas que delimitarán la vivienda y hagamos del infinito de la sabana y la maleza nuestro territorio. Hemos llegado. Vamos a renacer todos aquí.
Así había hablado el padre.
Solo quedaba en el pueblo siniestrado una criatura sin edad. Nadie sabía de dónde venía. Solo poseía en la Tierra el sol, los baobabs y el calor infinito. Parecía no conocer ninguna otra cosa. Para él, todo ocurría en el pueblo, y siempre se vanagloriaba de descubrimientos inimaginables. Conocía el secreto de las plantas, de las raíces, de las hojas. Afirmaba incluso haber descubierto la planta que aseguraba la inmortalidad.
–Jamás moriré –decía a menudo.
–Es un loco –habían decidido quienes emigraron más lejos.
El padre y los hijos trabajaban en escombrar lo que sería su hogar, cuando se acercó a ellos.
–Hola, los míos, ya había yo soñado que vendríais a instalaros aquí. Soy el más antiguo, el más sabio de todos. Lo sé todo. Detento todos los secretos de este pueblo; tenía una familia aquí, hace más de cinco siglos; en una ocasión pasé quince días y quince noches en la maleza con las hienas. Antaño abundaban en la región; una mañana regresé, nadie me reconoció; yo reconocí a todo el mundo: el padre, la madre, la choza en que dormía y la cabra que siempre se quedaba en casa. He vivido siempre y, creedme, soy inmortal. Tras el fuego, se fueron y yo me quedé. Dentro de mil años aún permaneceré aquí. Algo que me preocupa es este joven baobab: surgió de la tierra una mañana como plantado por dioses de otros mundos. Hice averiguaciones y un día hallaré el secreto, este baobab está ligado a un acontecimiento que va a trastornar a una generación entera.
Seguía hablando solo; hablaba como si le hablara a la maleza, como si le hablara al sol.
–Espero que el sol os dé calor durante mucho tiempo. Si buscáis la inmortalidad y deseáis encontrarme, siempre estoy bajo los árboles.
Regresó sobre sus pasos, colocando los pies sobre sus huellas. Intentaba borrarlas.
–Los seres humanos no pueden nada contra mí, pero entre los espíritus hay primos malignos que pueden jugarme alguna mala pasada –decía cuando alguien preguntaba por sus artimañas.
–Si tengo que desplazarme de noche, me envuelvo los pies en trapos.
El padre y los hijos lo seguían con la mirada mientras se alejaba hacia la luz, silencioso como los árboles que los rodeaban.
El padre prosiguió:
–Bueno, vamos a anunciar a madre que hemos encontrado nuestro lugar en el país del sol; intentemos ser hombres y construyamos esta vivienda rápidamente. Estamos aquí para la eternidad.
El padre iba, los hijos lo seguían. Estaba inmerso en sus pensamientos:
–Hay que preguntarse a veces cómo iba el mundo, sin temer respuesta alguna; cada día de la vida, los acontecimientos se sucedían ineluctables. Uno podía soñar su propia vida, pero no podía soñar su realidad. Lo cotidiano no está constituido más que por instantes.
Un pueblo, un sol, una familia.
¿Cómo puede un ser humano al que se le escapa su destino llevar consigo una mujer, hijos, en un movimiento perpetuo que no es sino una huída? Las religiones prometen el más allá, los sueños un mundo mejor y el yo, nada más tomar conciencia, se justifica a sí mismo para únicamente, mañana, morir.
Las fórmulas chocan entre sí. Perdido, el ser cabalga en la reflexión, la meditación. Las nociones inician, las ideas se multiplican, las proyecciones se esparcen, las comparaciones se enfrentan. Cada cual escoge un camino en el vacío, pero la huída incita a la creación y crear es colmar el vacío, el único auténtico adversario del hombre.
El baobab crecía con una rapidez desconcertante. El padre, la madre, los hijos no le prestaban atención. Era sin embargo bajo su sombra donde se refugiaban en las horas en que el sol se lo imponía. Allí el padre soñaba; la madre, jamás.
¿Puede ser ese el secreto de su serenidad?
La familia evolucionaba y se adaptaba. Los días y las noches se sucedían. La casa familiar había tomado formas humanas. Había pasado una estación de lluvias. Una nueva familia había llegado para instalarse en el pueblo. Llegaba también del país por donde jamás pasa el sol. Había levantado su territorio al lado de la primera vivienda, sin por ello estar cerca de ella. La familia era un círculo cerrado. Con el tiempo, un pequeño sendero se había trazado siguiendo los pasos de los hombres que iban de una vivienda a otra.
Ese mismo año, la madre había traído al mundo un hijo, un niño, sólido como el cielo que lo había visto nacer. Era el primero de una nueva generación en el país del sol. Los seres seguirían existiendo. Había nacimientos, muertes; el sol seguía estando ahí y el baobab parecía haber dejado de crecer. Daba sus mejores frutos. Se hacía con ellos el zumo para regar el puré de mijo; se curaba el sarampión haciéndoselo beber al enfermo y dejando caer en sus ojos unas gotas; se trataba con ellos la diarrea. Sus hojas puestas a secar servían para preparar el polvo que amalgamaba el cuscús, dándole un sabor de leche fresca; amasadas recién cogidas, constituían el mejor remedio contra el cansancio. Su corteza servía para tejer las célebres hamacas del país del sol. El país del baobab.
La aldea se iba poblando poco a poco. Desde todas las regiones llegaban familias para instalarse en ella. Nacían y crecían niños; a veces eran segados por la muerte. Los viejos eran enterrados; los árboles estaban allí y a veces también, en mitad de la noche, se podía escuchar a alguno de ellos desprenderse de las entrañas de la tierra y, como una montaña que se derrumba, tumbarse pesadamente sobre el suelo que durante tanto tiempo lo había mantenido en pie.
La llegada de los sirios y los libaneses, sobre cuyo origen, en ese principio de siglo, se hacía preguntas la gente, hizo del lugar un pequeño centro comercial donde fluían los pueblos vecinos los días del mercado. El calzado industrial hizo su aparición.
Aquel pueblo perdido en los confines del Ndoucoumane solo conocía el tren porque lo cruzaba sin detenerse. Las mujeres y los niños salían de las casas a su paso; las madres levantaban las manitas regordetas de los recién nacidos para saludar al tren. Los padres y los niños, los hijos mayores se acercaban a la vía para verlo mejor y permanecían en ella para contemplar su humareda ensuciando el horizonte y dejando un olor que durante mucho tiempo atormentaba las narinas y los sueños.
Las vías estaban ahí antes que el pueblo; el inmortal (el «loco») afirmaba lo contrario:
–Estas vías me encontraron aquí; cuando nací, no existían.
El hombre del país por donde el sol no pasaba jamás se integraba muy bien en el Ndoucoumane, era respetado, consultado. Había hecho de la fe en Dios, de la honradez, de la generosidad, sus armas. Sus ingresos procedían del comercio, de la posesión de ganado y del trabajo de la tierra. Un hombre antiguo. La joven de la casa vecina le gustó y le echó el ojo. Pertenecía a la segunda familia que vino a instalarse en el pueblo tras el incendio. La piel clara como la luz de la luna, las articulaciones finas como las gacelas del país, el porte altivo de una princesa mandinga, tenía los dientes tan brillantes como la marisma cuando el sol alcanza su cénit.
Iba a buscar el agua al pozo mañana y tarde; más de una vez al día, pasaba bajo el baobab sin detenerse. El hombre se había fijado en ella y eso era lo más importante: ni uno ni otro pertenecían a casta alguna. Se convirtió en la segunda esposa ofreciendo su juventud, su belleza y su virginidad.
La noche en que debía incorporarse a su nueva casa era de plenilunio. El pueblo entero se bañaba en una luz suave como la caricia de un niño. Una multitud de mujeres la acompañaba. La luz se filtraba a través del follaje del baobab; quería pararse para rezar cuando sintió como un velo de suavidad sombría tamizada en sus manos.
¿Qué podía desear más en la vida que lo que le ocurría en aquel momento? ¿Pero quién podía adivinar en qué pensaba realmente, vestida de la cabeza a los pies, cubierta con una tela blanca que descendía hasta las rodillas? Así era ofrecida a un hombre al que no se le reclamaba más «que sus huesos», para lo mejor y para lo peor.
Se organizaron festejos al día siguiente de su llegada, tal como exige la tradición. El primer plato que preparó y que sirvió, vestida con sus más bellos ropajes y joyas regalados por el marido, desveló sus dotes de cocinera, que igualaban a las tan reputadas del norte; su encanto y su gracia despertaron en más de un hombre el deseo de volver a casarse con una mujer semejante a ella.
El marido estaba feliz y durante dos meses consecutivos durmió junto a ella. Esa era la norma, antes de establecer los turnos que le harían pasar tantas noches con una como con otra. Su dormitorio daba al este. El sol la despertaba y la acostaba. Tuvo su primer hijo un año más tarde. Se había convertido en una mujer y compartía la vida con la primera esposa del padre.
Paseaba a su bebé a horcajadas sobre la espalda, bajo el baobab que cubría más y más la vivienda familiar. Para indicar el hogar, había que indicar el baobab gigante. ¿En qué podía pensar la madre bajo el baobab? ¿Sufría? La gente también se preguntaba en qué podía estar pensando el baobab. Porque unas veces se echaba a reír, otras a llorar y, también le ocurría en alguna que otra ocasión, se dormía para soñar.
¡De repente, un grito! Un grito desgarrador. Un grito que venía a romper la armonía, bajo ese baobab desnudo, en aquel pueblo desierto. El niño se metía, cada vez más profundamente, la perla de ámbar en la oreja.
El grito retumbaba bajo un calor de ritmo y de danza.