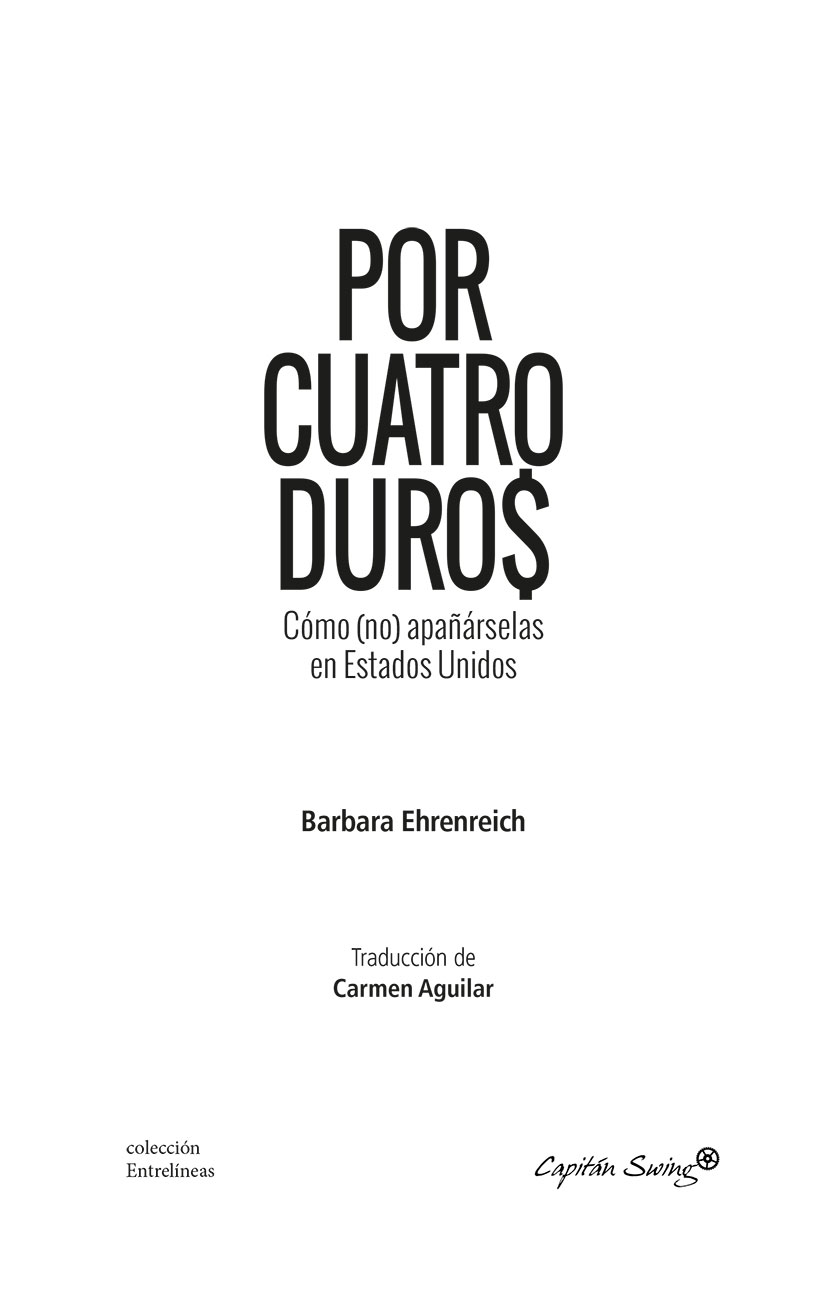
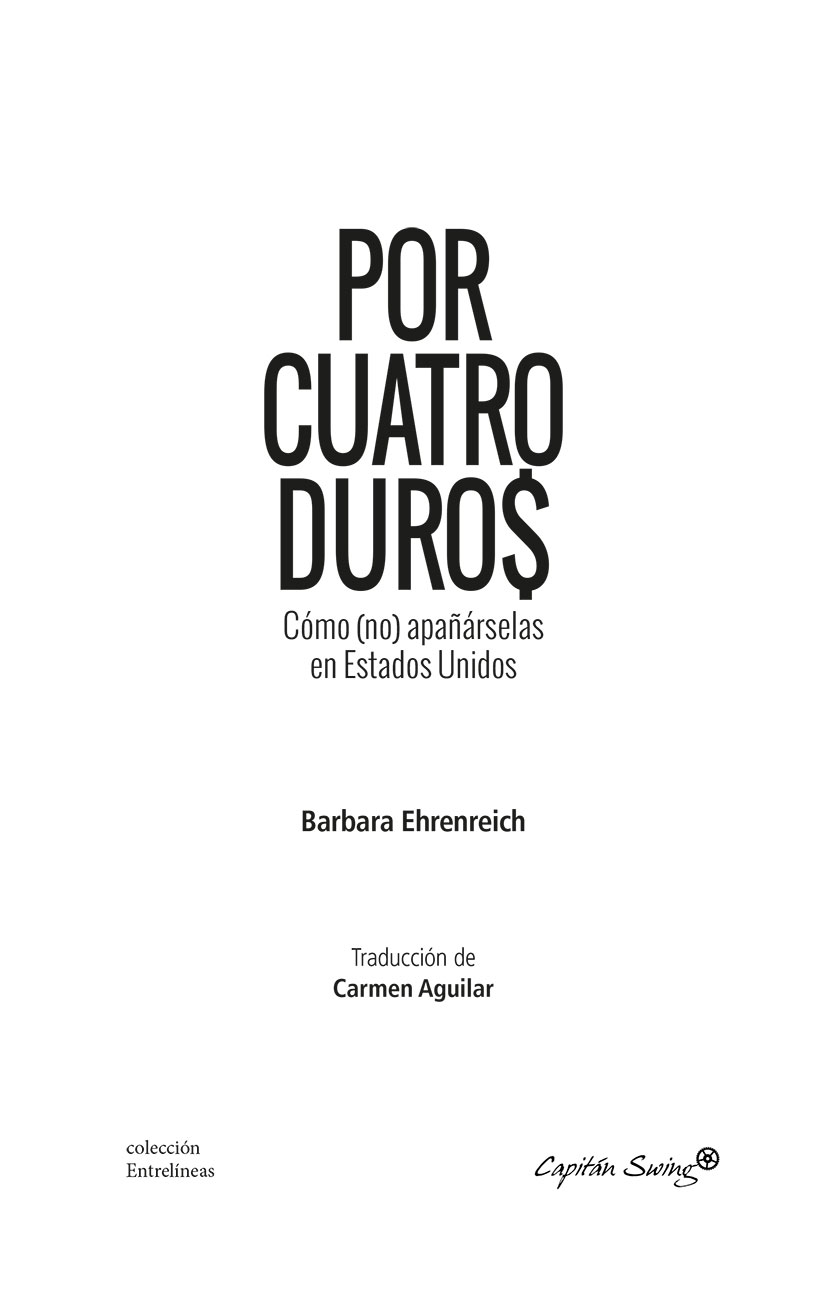
Barbara Ehrenreich. Butte (EEUU), 1941. La reconocida ensayista y activista social estadounidense, estudió en el Reed College de Portland (Oregón), obteniendo un doctorado en biología por la Universidad Rockefeller de Nueva York. Tras finalizarlo decidió abandonar la investigación científica y comenzó a involucrarse en política, como activista por el cambio social. Pertenece a la cúpula del Partido socialdemócrata de América, y desde 1991 hasta 1997 ha sido columnista habitual en la revista Time y ha escrito para publicaciones como The New York Times, Mother Jones, The Atlantic Monthly, Ms, The New Republic, Z Magazine, In These Times y Salon.com. Desde agosto de 2005 escribe para el periódico The Progressive.
Su libro Por cuatro duros: Cómo (no) apañárselas en Estados Unidos (Nickel and Dimed, 2002), que ahora presentamos, se convirtió en todo un éxito de ventas a lo largo y ancho de los Estados Unidos. En él, Ehrenreich recoge su penosa experiencia desempeñando trabajos poco y mal remunerados, como parte de un proyecto de investigación acerca de las condiciones laborales de las clases pobres estadounidenses.
Título original: Nickel and Dimed: On (not) getting by in America (2001)
© Del libro: Barbara Ehrenreich
© De la traducción: Carmen Aguilar
Edición en ebook: junio de 2021
© Capitán Swing Libros, S. L.
c/ Rafael Finat 58, 2º 4 - 28044 Madrid
Tlf: (+34) 630 022 531
28044 Madrid (España)
contacto@capitanswing.com
www.capitanswing.com
ISBN: 978-84-123903-2-2
Diseño de colección: Filo Estudio - www.filoestudio.com
Corrección ortotipográfica: Juan Marqués
Composición digital: leerendigital.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Por cuatro duros
 Una de las pensadoras sociales norteamericanas más agudas y originales decide ocultarse como trabajadora no cualificada para revelar el lado oscuro de la prosperidad estadounidense, recogiendo sus experiencias en trabajos poco remunerados, como parte de un trabajo de investigación sobre las condiciones laborales de las clases pobres de Estados Unidos.
Una de las pensadoras sociales norteamericanas más agudas y originales decide ocultarse como trabajadora no cualificada para revelar el lado oscuro de la prosperidad estadounidense, recogiendo sus experiencias en trabajos poco remunerados, como parte de un trabajo de investigación sobre las condiciones laborales de las clases pobres de Estados Unidos.
Millones de estadounidenses trabajan a tiempo completo, todo el año, por un salario miserable. Ehrenreich, inspirada por la retórica liberal que promete que cualquier trabajo puede ser el pasaporte a una vida mejor, decidió experimentar el régimen de vida de estos trabajadores. ¿Cómo puede sobrevivir –y mucho menos prosperar– alguien, por seis dólares/hora? La autora dejó su casa, alquiló las habitaciones más baratas y aceptó cualquier trabajo que se le ofreció. De Florida a Maine o Minnesota, trabajó como camarera de hotel, mujer de la limpieza, auxiliar de enfermería y empleada de Wal-Mart: una odisea penosa, cargada de humor negro y de mil estratagemas desesperadas para sobrevivir en el sufrido terreno laboral norteamericano. Pronto descubrió que ningún trabajo es verdaderamente «no cualificado», hasta las más humildes ocupaciones requieren un agotador esfuerzo mental y muscular. Y que un solo puesto de trabajo no es suficiente para salir adelante.

Índice
Portada
Por cuatro duros
Prólogo a la décima edición
Introducción. Manos a la obra
01. Camarera en Florida
02. Empleada de hogar en Maine
03. Dependienta en Minnesota
Conclusiones
Sobre este libro
Sobre Barbara Ehrenreich
Créditos
Prólogo a la décima edición
Completé el manuscrito de este libro en una época de prosperidad aparentemente ilimitada. Los innovadores de la tecnología y los capitalistas que decidían arriesgarse amasaban fortunas rápidamente, y compraban ostentosas supermansiones como las que yo misma había limpiado en Maine y mucho mayores. Incluso las secretarias de algunas empresas de alta tecnología conseguían enriquecerse con sus stock options. Abundaba la cháchara sobre una conquista permanente del ciclo de los negocios, y parecía que el capitalismo norteamericano estaba imbuido por un nuevo espíritu de descaro. En San Francisco, una valla publicitaria de una empresa por internet proclamaba «Haz el amor y no la guerra», y después, más abajo, «Al demonio, basta con hacer dinero».
Cuando Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos se publicó en mayo de 2001, empezaban a aparecer grietas en la burbuja de internet y la bolsa parecía flaquear, pero el libro supuso evidentemente una sorpresa, incluso una revelación para muchos. Una y otra vez, durante los años siguientes a la publicación, se me acercaban personas y empezaban la conversación con un «nunca pensé…» o «no me había dado cuenta»… Ante mi propio asombro, Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos ascendió rápidamente en la lista de los libros más vendidos y empezó a ganar premios; de todos ellos, me siento particularmente orgullosa del Christopher Award, concedido por un grupo católico a libros que «reafirman los más altos valores del espíritu humano». Inspiró un documental de A&He llamado «Wage Slaves» y se adaptó en una obra dinámica y divertida que se ha representado en los principales teatros así como en salas más pequeñas por todo el país. En docenas de comunidades se consideró un «texto comunista», incluidas Rochester Minnesota, Appleton Wisconsin, Hanover New Hampshire, y Peoria Illinois.
Me había preparado para las críticas cuando el libro salió, pero hubo muy pocas que tuvieran cierto fundamento y llamaran mi atención, y la única controversia que levantó el libro era ridícula y no tuvo repercusión. En 2003, la Universidad de Carolina del Norte de Chapel Hill estableció como obligatoria la lectura de Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos para todos los nuevos estudiantes, cosa que promovió que un grupo de estudiantes conservadores y legisladores del estado dieron una conferencia de prensa en la que denunciaba que mi libro no era más que el «típico desvarío marxista» y un trabajo de «pornografía intelectual sin ninguna característica que pudiera redimirlo». El mismo grupo publicó un anuncio de una página completa en el Raleigh News y en el Observer, que no hablaba apenas del libro, pero donde se me acusaba de ser marxista, atea y una declarada enemiga de la familia americana, lo que se demostraba por mi perdurable convicción de que las familias de madres solteras merecen el mismo apoyo que las de parejas casadas. En programas de radio de Carolina del Norte, los entrevistadores me recibían preguntándome: «¿Qué tal sienta ser el Anticristo de Carolina del Norte?» y cuestiones igualmente desafiantes.
Sin embargo, mientras yo disfrutaba de la publicidad gratuita, el personal de limpieza del campus de la UNC-CH usó todo el ruido mediático en beneficio propio al presentarse en el trabajo con camisetas y placas en las que se leía «Pregúntame cómo vivo con cuatro duros». Resultó que el personal de limpieza llevaba años luchando para que se reconocieran sus derechos sindicales, y precisamente quien se oponía era la misma administración que aparentemente había aprobado mi libro como material de lectura para los alumnos de primer año. Mi implicación tuvo un broche de oro cuando el personal de limpieza y los estudiantes de postgrado que trabajaban allí me invitaron —con mi propio dinero, por supuesto— a dar mítines a los trabajadores del campus, aunque, desgraciadamente, no consiguieron el reconocimiento de su sindicato.
En los años posteriores a la publicación del libro, me han planteado cientos de veces la misma pregunta: ¿a qué creía que se debía mi éxito? Siempre concedo todo el mérito al tique de reembolso de cien dólares que mi editor da a todas las personas que compran el libro, que es lo mismo que decir que no tengo ni idea. No obstante, en este caso, creo que en parte comprendo la popularidad del libro entre las personas de clase media, al menos en comparación con la de cualquier otro texto que hubiera podido escribir sobre el tema de la pobreza. En Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos, el lector más acaudalado puede identificarse con el personaje principal, que soy yo, e imaginarse que soy bastante parecida a él, esto es, una persona con derechos, acostumbrada a que la traten con cierto respeto. Podían sufrir con mis errores, estremecerse con las humillaciones e, indirectamente, compartir mi cansancio.
No cabe duda de que el libro ha cambiado la opinión de algunas personas de las clases más acomodadas. Una mujer de Florida me escribió para decirme que, antes de leer el libro, siempre había culpado a los pobres de su propia obesidad. Ahora comprendía que no todo el mundo tenía posibilidad de seguir un dieta saludable. Otra mujer me dijo que siempre había supuesto que los trabajadores «no cualificados» ganaban al menos 15 dólares por hora, que es lo que ella pagaba a su limpiadora. A mi hermana, que vive en Colorado y que no se puede considerar alguien con mucho dinero, le impresionó tanto el caso de los trabajadores sin hogar sobre los que escribí que organizó una división local de Habitat for Humanity. Y si me dieran veinticinco centavos por cada persona que me ha dicho que ahora da propinas más generosas, podría iniciar mi propia fundación.
Lo que me resulta todavía más gratificante es que muchos trabajadores con salarios bajos han leído el libro. En los últimos años, cientos de personas me han escrito para contarme sus historias: la madre de un niño recién nacido a quien acababan de cortarle la electricidad, la mujer a quien acababan de diagnosticar un cáncer y no tenía seguro médico, o el hombre que acababa de quedarse sin casa y que escribe desde el ordenador de una biblioteca. A continuación, cito algunos correos electrónicos que he recibido recientemente:
Su libro no tiene nada de ficción. Básicamente describe mi vida. Con dos carreras universitarias, he tenido que luchar mucho y, al carecer de seguro médico, he acumulado muchas deudas. No me ha ido tan bien como a mis padres, que consiguieron salir de la depresión. Nuestro gobierno dice que hay trabajos, pero son trabajos mal pagados y sin beneficios, con sueldos con los que no se puede vivir. No son trabajos que te permitan tener una casa y ahorrar para la jubilación. Nada brilla en esta tierra.
Hola, Barbara, soy un antiguo empleado del gobierno federal víctima de los recortes, no ocupaba un puesto alto, sino que era un obrero más [cuyos] ingresos eran inferiores a 20.000 dólares… Después de pasar 20 años en el departamento de datos de la I.R.S., cobrando 10 dólares la hora, y con 6.000 dólares en el plan de ahorros 401K, no conseguía un empleo. Acepté un trabajo como terapeuta de cuidados directos, parecido al puesto de auxiliar de enfermería del que hablabas en tu libro. Bueno, después de 4 meses en ese trabajo horrible y físicamente degradante, que consistía básicamente en limpiar lo que ensuciaban las personas con trastornos mentales o discapacitadas, mientras hacíamos una «contención» de un cliente violento, que es el nombre que se da a esa acción, me herí la rodilla; después de tres operaciones necesité un reemplazo de rodilla, de modo que ahora llevo sin trabajar casi cinco años, recibo 65,75 dólares a la semana de mi seguro de trabajo, que originalmente eran 256 dólares a la semana, tras la primera cirugía. Ahora tengo que encontrar un trabajo que pueda hacer con la rodilla en mal estado, porque ya no puedo sobrevivir así.
Acabo de terminar de leer su libro titulado Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos. Valoro que estuviera dispuesta a experimentar de primera mano lo que muchos de nosotros vivimos a diario… Fue testigo del síndrome del «paria» que los trabajadores pobres sufren a diario. Muy pocas personas tienen la posibilidad de profundizar en ese otro mundo en el que te sientes inferior sólo por existir.
Cuando escribí Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos, no estaba segura de a cuántas personas podía aplicarse directamente, debido a que la definición oficial de pobreza estaba lejos de la marca, ya que se consideraba que alguien que ganaba 7 dólares la hora, lo que yo ganaba de promedio, estaba por encima del umbral de la pobreza. Pero tres meses después de que se publicara el libro, el Economic Policy Institute de Washington DC publicó un informe titulado «Las adversidades de América: La historia real de las familias trabajadoras», que determinó que había un asombroso 29 por ciento de familias americanas que vivían en lo que podía definirse razonablemente como pobreza. Al menos, este porcentaje incluía a las personas con un presupuesto muy limitado, sólo suficiente para cubrir la vivienda, la guardería, el seguro médico, la comida, el transporte y los impuestos, aunque no incluía, y debe apuntarse, ninguna diversión, comidas fuera, televisión por cable, servicio de Internet, vacaciones o regalos de Navidad. El 29 por ciento es una minoría, pero no tranquilizadoramente pequeña, y otros estudios han aparecido desde entonces con cifras similares.
Siete años después, la gran pregunta es si la situación de quienes se encuentran en el tercio inferior del reparto de la riqueza ha mejorado o empeorado, es decir, la de las personas que limpian habitaciones de hotel, que trabajan en almacenes, lavan platos en restaurantes, cuidan de los más jóvenes y de los más ancianos, y reponen las existencias de los estantes de nuestras tiendas. Me gustaría poder dar noticias al lector de todas las personas con las que trabajé mientras investigaba para este libro (tampoco habría proporcionado una muestra muy significativa), pero la mayoría de las direcciones y números de teléfono que anoté dejó de estar operativa al cabo de pocos meses, probablemente debido a mudanzas y dificultades para pagar la cuenta del teléfono. Sí que pude ver a «Gail» unos seis meses después de trabajar con ella, seguía siendo camarera y, por suerte, había ganado algo de peso. Lo último que supe de «Caroline», era que había seguido al inútil de su marido a California y que estaba viviendo en un albergue para indigentes con sus hijos. Hace dos años, «Melissa» seguía trabajando en Wal-Mart, pero tenía que hacer frente al acoso de la dirección por herirse al caerse de una escalera mientras reponía las existencias en las estanterías.
En el caso de los trabajadores con salarios más bajos, la tendencia, en general, ha ido a la baja, pues sus jefes han encontrado formas incluso más diabólicas de rebajar los sueldos de sus trabajadores ya de por sí mal pagados. A principios de 2007, por ejemplo, Circuit City despidió a tres mil cuatrocientos empleados porque llevaban demasiado tiempo trabajando y sus salarios habían subido hasta los 10-20 dólares la hora. Les permitían volver a solicitar sus antiguos trabajos después de un periodo de diez semanas de prueba, durante el cual supuestamente superarían cualquier resentimiento ocasionado por el despido, pero en sus nuevos trabajos se les pagaría el salario mínimo.
Wal-Mart, la empresa privada que más puestos de trabajo proporciona de la nación, presenta una imagen ambivalente, pero es básicamente desalentadora. A principios de la primera década del siglo XXI, se reveló que abusaba de sus trabajadores de formas que nunca había imaginado en mi temporada como socia de Wal-Mart. Un compañero de trabajo me contó que la empresa se negaba a pagar las horas extra, pero no había entendido entonces que eso podía significar que no se pagara en absoluto horas de trabajo. En los dos años siguientes a la publicación de mi libro, varios empleados de diversos estados demandaron a la empresa por falsificar los horarios e incluso encerrar a los trabajadores en tiendas después de medianoche, obligándolos así a trabajar horas no pagadas. Según cualquier parámetro razonable, estas condiciones de talleres de esclavos son del tipo que podría esperarse en las fábricas del tercer mundo que son los proveedores de Wal-Mart, y ayudaron a inspirar la creación de nuevos grupos de presión como Wal-Mart Watch y Wake Up Wal-Mart. En Chicago, Los Ángeles y otros sitios del país, Wal-Mart empezó a tener que enfrentarse a una activa resistencia de la comunidad a la apertura de nuevas tiendas.
A la presión sobre Wal-Mart se añadía que los gobiernos estatales estaban cansados de subvencionar indirectamente a la empresa haciéndose cargo de la cobertura de Medicaid de sus empleados. En 2007, la empresa transigió y aumentó su cobertura sanitaria. Sin embargo, como Circuit City, Wal-Mart también limitó los salarios a los empleados que más tiempo llevaban y empezó a modificar el tipo de contratos que hacían a sus trabajadores, de modo que pasó de tener un 20 por ciento de trabajadores a tiempo parcial a un 40 por ciento, a lo que se añade que quienes no tenían una jornada entera no tenían derecho a seguro médico. Como parte del esfuerzo por expulsar a sus empleados más antiguos, y posiblemente con mala salud, algunos «socios» de Wal-Mart informaron de que los gerentes habían prohibido a los empleados con problemas de espalda o en las piernas sentarse en taburetes (Krugman, War Against Wages, 10/6/06).
En el pasado, los obreros americanos podían recurrir al gobierno federal para que los defendiera de los abusos corporativos. Sin embargo, en la administración de Bush, nadie escuchaba. Los préstamos estudiantiles, que tradicionalmente han sido un recurso para algunos de los trabajadores pobres, se recortaron 12,7 miles de millones de dólares, el mayor recorte en la historia. Otros programas se están desmantelando de forma más sutil. Simplemente por falta de personal, se puede tardar hasta tres años en completar el proceso burocrático necesario para pedir ayudas por discapacidad, periodo durante el cual el demandante puede morir o perder su hogar. Mi única esperanza es que «Joanne», mi compañera en The Maids, pudiera pedir una ayuda por discapacidad después de su operación de rodilla. Incluso más malvado, si cabe, ha sido el ataque de la administración contra la Earned Income Tax Credit, que ofrece reembolsos de impuestos a las familias pobres con hijos. En 2003, el IRS endureció los requisitos de idoneidad para pedir ayuda al EITC, al pedir certificados de matrimonio, rentas antiguas, informes escolares y médicos, nada de lo cual es fácil de reunir. En su página web, por ejemplo, el estado de California avisó de que la expedición de una copia de un certificado de matrimonio podía tardar de dos a tres años debido a «limitaciones de presupuesto» (New York Times, 4/25/03).
Hubo otro suceso que ocurrió en los años posteriores a que el libro se publicara por primera vez: durante un periodo corto de tiempo, los pobres tuvieron más facilidades para acceder a crédito. Empeños abusivos de muebles para pagar el alquiler y préstamos rápidos, cuyo interés puede inflarse más del cien por cien de la suma original, estaban disponibles ya desde hacía tiempo. A finales de la década de los 90 y durante los primeros años de la primera década del siglo XXI, grandes empresas como Countrywide Mortgage y Wells Fargo Bank también entraron en lo que Business Week llamó «el negocio de la pobreza» en la portada del ejemplar de mayo, que tentaban a los obreros con salarios bajos e incluso a desempleados con hipotecas de riesgo y planes de refinanciación. La facilidad de acceder a crédito se convirtió en una especie de sustituto de salarios decentes. En un lugar donde, en otro tiempo, la gente podría haber ahorrado lo suficiente para comprar una casa, ahora sólo podían esperar que les prestaran lo suficiente, y a intereses que parecían aumentar a lo largo del tiempo de forma aleatoria. Ya hemos visto el resultado de ese proceso: en ejecuciones masivas de hipotecas que han provocado el caos en los mercados financieros globales. Hasta ahora, nadie ha podido valorar el impacto de la crisis del crédito en la población pobre de Estados Unidos, pero, desde luego, no ayudó que, en 2005, el Congreso aprobara un proyecto de ley que hacía mucho más difícil que un individuo pudiera liquidar sus deudas declarándose en bancarrota.
Por último, los precios han subido, incluido el del combustible, que subió un 37 por ciento el año pasado, lo que limitaba más la movilidad y la capacidad de buscar trabajo de las personas con ingresos más bajos. En el último capítulo de este libro, criticaba la definición federal de pobreza por basarse excesivamente en los precios de los alimentos, que, he confirmado, no se habían visto demasiado afectados por la inflación. Sin embargo, esta inmunidad se ha roto: los precios de los alimentos están subiendo repentinamente; así, la leche ha subido un 21 por ciento, y los huevos un 36 en tan sólo un año.[1] Al mismo tiempo, el estallido de la burbuja inmobiliaria no ha producido bajadas importantes en el precio del alquiler. No es extraño, por tanto, que, mientras escribo esto, una mayoría de norteamericanos manifieste su pesimismo respecto a la economía, incluso un 56 por ciento opina que ya nos encontramos en una recesión. Por supuesto, los trabajos con salarios bajos están sufriendo una recesión propia desde hace años. Para ellos, la situación simplemente se ha vuelto más desesperada.
No obstante, al menos en los últimos años ha habido cabida también para cierta esperanza e incluso ciertos adelantos humildes. Cuando Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos se publicó, el salario mínimo federal era de 5,15 dólares por hora, y permaneció congelado en ese nivel tan bajo. Dando por perdido que se produjera cambio alguno a nivel federal y desalentados por la debilidad de los sindicatos, los activistas habían empezado a recurrir a las ciudades y a los estados, presionando a los ayuntamientos para que promulgaran ordenanzas que promovieran «salarios dignos» y a las legislaturas estatales para que subieran los salarios mínimos de cada estado. Los activistas eran un grupo disperso, constituido por miembros de la comunidad (del tipo grassroot), en el que se incluían trabajadores de sindicatos, miembros de iglesias, estudiantes, trabajadores con salarios bajos y unos cuantos grupos nacionales como ACORN, una asociación que trabaja por la justicia social para los pobres. En 1999, tenía la suficiente fuerza para conseguir que el New York Times los describiera como «movimiento» y que se aprobaran ordenanzas que garantizaran salarios dignos en Nueva York, Los Ángeles y Baltimore, entre otras ciudades. Unos cuantos trabajadores estaban cubiertos por las ordenanzas originales que establecían un salario digno —sólo los que trabajaban para empresas contratadas por el gobierno de la ciudad—, pero la idea de que el trabajo debería servir como mínimo para sobrevivir estaba empezando a ganar apoyo social.
Ya había apoyado la causa antes, pero este libro me sumergió de lleno en la batalla por el salario digno que permitiera vivir. Coaliciones locales compraron copias del libro para entregárselas a los concejales del ayuntamiento y a los legisladores del estado; en algunas ciudades, durante el estreno de la obra basada en el libro, se llevaban a cabo colectas benéficas tanto para el movimiento por un salario digno como para inmobiliarias asequibles. No obstante, los libros no traen consigo el cambio social; sólo un movimiento puede hacer eso, y estaba encantada de poder ayudar a construir este. Gracias a este libro, di mítines por el movimiento y en eventos para recaudar fondos. En Portland, Oregón, volví a ponerme el uniforme de camarera y serví comida en un almuerzo organizado para consolidar el apoyo para elevar el salario mínimo del estado. En la esquina de una calle, en Santa Mónica, di un discurso a trabajadores de hoteles que luchaban por aumentar el salario mínimo de la ciudad. En Santa Fe, más de cuatrocientas personas llenaron un teatro local para oírme hablar, y el tamaño de la multitud por sí sola ayudó a vencer la oposición de los empresarios locales a aumentar el salario mínimo de la ciudad. En Miami, visité el campamento de los conserjes en huelga de la Universidad de Miami, quienes, tras semanas de estar acampados y en hueñga de hambre, consiguieron un reconocimiento sindical, seguro médico y una mejora de los salarios, que habían estado un poco por encima de 6 dólares la hora.
Cuando Por cuatro duros: cómo (no) apañárselas en Estados Unidos se convirtió en lectura obligatoria en cada vez más cursos universitarios, inicié una gira de conferencias, donde siempre hacía hincapié en que «no había que salir del campus para encontrar a los pobres trabajadores». En Harvard, en abril de 2001, los estudiantes habían tomado un edificio de la administración para protestar por los bajos salarios que se pagaban a los conserjes de Harvard, y en cada vez más campus se entendía la urgencia de crear «alianzas de estudiantes y trabajadores» que unieran a estudiantes con limpiadoras, trabajadores de mantenimiento, personal de cocina y a otros empleados del campus para exigir un trato mejor. Estaba en una buena posición para ayudar a extender el mensaje, a pesar de que, a veces, la incomodidad de mis anfitriones de la universidad era palpable. Tras dar un discurso en una reunión de estudiantes de primer año en la Miami University de Ohio, pude disfrutar de una experiencia emocionante al salir con una parte de los asistentes por el vestíbulo y manifestarnos para apoyar a los trabajadores del campus. En Yale, me arrestaron junto a otros cien trabajadores del campus que protestaban por la negativa de la universidad a montar una guardería. Cuando la ciudad en la que vivía, Charlottesville Virginia, se conmocionó ante la ocupación de un edificio de la Universidad de Virginia en apoyo de un salario digno para los trabajadores del campus, hablé en un mitin y me uní a los estudiantes que repartían panfletos en la ciudad. Para una antigua activista como yo, éstos eran momentos cumbre y revivían mis esperanzas por América.
Los empresarios, especialmente los dueños de hoteles y restaurantes, se resistían tenazmente a ceder al movimiento por un salario digno, y en algunos casos incluso lograban imponerse a los legisladores estatales al aprobar leyes que prohibían a las ciudades adoptar ordenanzas que fomentaran salarios dignos que permitieran subsistir. Argumentaban, con el apoyo de varios académicos economistas, que aumentar los salarios más humildes sólo causaría daños a las personas a las que se pretendía ayudar, puesto que los jefes se verían obligados a reducir costes despidiendo a muchas personas. La respuesta de los activistas por un salario mínimo, que pudo parecer inútil a los economistas, era esencialmente «al diablo con las consecuencias». Como Carol Oppenheimer, de la Santa Fe Living Wage Network, dijo al New York Times:
Lo que realmente cambió las cosas fue que dijimos: «Simplemente es inmoral pagar a la gente 5,15 dólares, no se puede vivir con eso…» Y eso enfureció a los empresarios. Nos dimos cuenta de que habíamos conseguido algo, así que lo dijimos una y otra vez. Podíamos olvidarnos del argumento económico, el nuestro era moral. Eso los enloquecía.[2]
En la actualidad, el debate académico sobre los supuestos efectos nefastos del aumento de salarios carece de fundamento. Veintinueve estados han subido sus salarios mínimos por encima del nivel federal y varias ciudades han aprobado ordenanzas por un salario digno, algunas de las cuales se extendieron a todos los trabajadores locales, y ninguno de esos lugares ha caído en una ruina económica. Santa Fe, por ejemplo, con un salario mínimo, conseguido con dificultad, de 9,50 dólares por hora, ha generado más trabajos que en la cercana Albuquerque. En Idaho, donde no se había subido el salario mínimo, los empresarios se han visto obligados a subir los sueldos porque sus trabajadores se iban a Washington, donde el salario mínimo estatal es de 8 dólares por hora. En julio de 2007, el gobierno federal finalmente siguió el ejemplo de los estados. El Congreso aprobó y el Presidente firmó una legislación que aumentaba el salario mínimo federal de 5,15 a 5,65 dólares por hora, y alcanzó su máximo de 7,15 dólares en 2009. En una época de mejoras y muchas pérdidas para la clase trabajadora, esto no podía considerarse solo una victoria, sino un sonoro triunfo.
Por supuesto, estas mejoras no son suficientes. The National Low-Income Housing Coalition informó de que en 2006 un trabajador tenía que ganar 16,31 dólares por hora para permitirse una vivienda de dos dormitorios según los precios del mercado, y este dato puede tomarse como una estimación aproximada de lo que debería ser un verdadero salario nacional que permitiera vivir en condiciones adecuadas. La cantidad de viviendas asequibles está disminuyendo; se ha producido un recorte crítico de guarderías; 47 millones de norteamericanos carecen de seguro médico porque sus trabajos no se los proporcionan. Los activistas por un salario digno seguirán luchando por aumentos de sueldos, pero al mismo tiempo es inevitable no darse cuenta de que no hay mejoras predecibles que puedan compensar los flagrantes desequilibrios en la infraestructura social de nuestra nación. Vivienda, transporte, seguro médico y guarderías: todos estos activos requieren una acción decisiva del sector público, y un movimiento social fuerte para hacer que ocurra.
La pregunta que más me gusta oír por parte de los lectores de este libro es «¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo involucrarme?». Normalmente, la respuesta siempre se encuentra cerca de casa; en casi todas las comunidades hay quienes luchan por establecer salarios dignos que permitan vivir, o un grupo que reclame viviendas a precios asequibles, por no mencionar albergues de indigentes y bancos de alimentos, que siempre necesitan la energía de nuevos voluntarios. En todos los niveles del gobierno, hay candidatos y propuestas legislativas que merecen apoyo. Puede unirse a un grupo a nivel estatal como el Virginia Organizing Project, que trabaja para solucionar problemas que afectan a los trabajadores pobres, o a una organización nacional como ACORN, Jobs With Justice o Working America. Puede presionar a su iglesia, a su jefe o a su escuela para que proporcione servicios y oportunidades a los pobres. Si es usted empresario, puede dar buen ejemplo dando un trato digno a sus propios empleados y unirse a otros líderes de la comunidad que trabajan a favor del cambio.
Sin embargo, aquí no existen soluciones rápidas, ninguna legislación podrá arreglarlo todo y convertir a los «pobres trabajadores» en un oxímoron. Nuestra cultura económica recompensa reflexivamente y mima a los más prósperos mientras castiga e insulta a los pobres, por muy duro que trabajen. Dar la vuelta a esta situación requiere el trabajo de toda una vida, como mínimo.
[1] Neil Irwin, «State of the Household», Washington Post, 16 de diciembre de 2007.
[2] John Gertner, «What Is a Living Wage?», New York Times Magazine, 15 de enero de 2006.
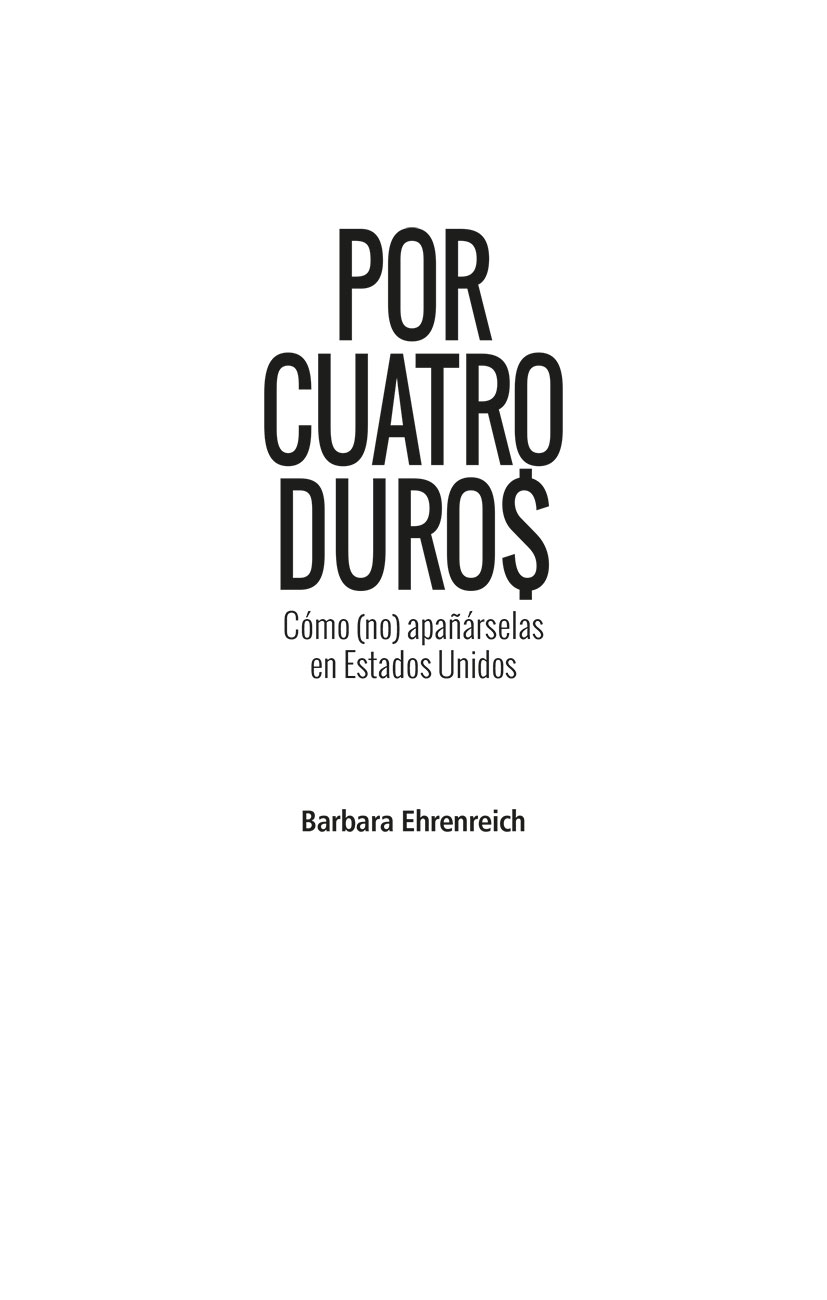
Introducción
Manos a la obra
La idea de escribir este libro surgió en un escenario bastante suntuoso. Lewis Lapham, editor de Harper’s, me había invitado a una comida de 30 dólares en un sitio discreto de estilo francés rústico, con la intención de discutir mis futuros artículos para su revista. Creo recordar estar comiendo salmón y ensalada verde, mientras le sugería ideas sobre cultura pop, cuando la conversación derivó hacia un tema más familiar para mí: la pobreza. ¿Cómo viven las trabajadoras no cualificadas con el jornal que reciben? Sancionada la Reforma de la Seguridad Social, nos preguntábamos en particular cómo pueden ser arrojadas cuatro millones de mujeres al mercado laboral, con un salario de 6 0 7 dólares la hora. En ese momento dije algo que, desde entonces, he tenido que lamentar en muchas ocasiones: «Alguien tendría que hacer periodismo a la antigua usanza, ¿sabes? Echarse a la calle y ver cómo es la cosa». Pensaba en alguien mucho más joven que yo, en algún periodista neófito con hambre y tiempo disponible. Pero Lapham esbozó esa su media sonrisa con una chispa de locura y dio al traste —al menos por un tiempo— con la vida tal y como como yo la conocía, diciendo una sola palabra: «Tú».
La última vez que alguien me había urgido a renunciar a mi vida normal para aceptar un trabajo mal remunerado corriente y moliente había sido en los años setenta cuando docenas y tal vez cientos de radicales de los sesenta empezaron a meterse en las fábricas para «proletarizarse» y organizar a la clase trabajadora. La muchacha que yo era entonces no estaba por la labor. Me daban pena los padres que habían pagado una buena educación universitaria a esos obreros voluntariosos y me apenaba también la gente a la que pretendían redimir. El modo de vida de mi familia nunca había estado demasiado lejos del de quienes desempeñan trabajos mal remunerados; en realidad estaba lo suficientemente cerca para valorar la gratificadora independencia que otorga el oficio —no siempre bien pagado— de escribir. Mi hermana había pasado de un trabajo mal pagado a otro —corredora comercial en una compañía telefónica, operaria en una fábrica, recepcionista—, en constante lucha con lo que llama «la desesperación de ser un esclavo asalariado». Conocí a mi marido y compañero durante diecisiete años cuando trabajaba en un almacén y cobraba 4,50 dólares la hora. Situación de la que consiguió escapar para convertirse en organizador del Sindicato de Camioneros. Mi padre había sido minero del cobre. Mis tíos y abuelos trabajaron en las minas o en la Union Pacific. De modo que, para mí, estar sentada ante una mesa de despacho el día entero no sólo era un privilegio sino un deber; algo que debía a todas esas personas, vivas y muertas, que tantas cosas tendrían que contar. Muchas más de las que nadie puede alcanzar a escuchar a lo largo de toda una vida.
Además de mis recelos, ciertos miembros de la familia no dejaban de recordarme —aunque no hiciera falta— que yo podía participar en aquellos proyectos, tan de moda entonces, sin dejar por eso mi despacho. No tenía más que pagarme a mí misma un sueldo medio por ocho horas de trabajo al día, cobrarme casa y comida más algunos gastos admisibles —como la gasolina—, y hacer las cuentas a fin de mes. Con los salarios habituales de 6 o 7 dólares la hora y alquileres de 400 dólares o más al mes, me pareció que las cuentas difícilmente cuadrarían. Y, en caso de haberme preguntado si una madre soltera —dejada de lado por la Seguridad Social— podría sobrevivir sin asistencia estatal en forma de vales de comida, atención sanitaria, subsidios para el cuidado de la casa y la guardería, la respuesta era archisabida: no era cosa de dejar la seguridad del hogar.
Cuando, en 1998, empecé a pergeñar esta experiencia, la National Coalition for the Homeless [Coalición Nacional para los Sin Techo] afirmaba que la media nacional del salario mínimo necesario para alquilar un apartamento de una habitación era de 8,89 dólares la hora. El Preamble Center for Public Policy [Centro de Investigaciones Sociales] estimaba que las posibilidades de un aspirante típico de conseguir trabajo con un salario digno eran de 1 frente a 97. ¿Por qué tenía que preocuparme yo de confirmar hechos tan desagradables? Conforme se acercaba el momento de no poder evitar asumir la misión, empecé a sentirme un poco como aquel anciano conocido mío, que usaba la calculadora para hacer las cuentas de su talonario de cheques y, después, verificaba los resultados rehaciendo las sumas a mano.
Al final, la única manera de superar mis dudas fue pensar que, en realidad, me habían educado para ser una mujer de ciencia. Tenía una licenciatura en biología y no la conseguí sentada ante un escritorio, amañando cifras. En el despacho puedes especular con todo lo que se te antoje pero, antes o después, tienes que subir al estrado y zambullirte en el caos cotidiano de la naturaleza, donde acechan sorpresas y resultados más prosaicos. Cuando me metiera en el proyecto, tal vez descubriría en el mundo de la trabajadora mal remunerada ciertas formas ocultas de ahorro. Si casi el 30 por ciento de la fuerza laboral se desloma por 8 dólares o menos la hora —según informaba en 1998 el Washington-based Economic Policy Institute [Instituto de Política Económica de Washington]—, existía la posibilidad de que esas trabajadoras hubieran dado con algunos trucos, aún desconocidos para mí. Tal vez fuera capaz de detectar en mí misma los efectos psicológicos energizantes de salir de casa, como prometían los sesudos señores que nos trajeron la Reforma de la Seguridad Social. Por otro lado, tal vez hubiera costes inesperados —físicos, económicos, emocionales— que echaran por tierra todos mis cálculos. La única manera de averiguarlo era salir y ensuciarme las manos.
Con espíritu científico fijé antes de nada ciertas reglas y ciertos parámetros. La primera regla era, obviamente, que en mi búsqueda de trabajo no iba a respaldarme en ninguna de las habilidades adquiridas durante mis estudios ni mi trabajo... De cualquier manera, tampoco es que hubiera tantas ofertas para ensayistas. Segunda, tenía que aceptar el trabajo mejor pagado que me ofrecieran y hacer todo lo posible por conservarlo; nada de peroratas marxistas ni de escabullirme al aseo para leer novelas. Tercera, tenía que tomar el alojamiento más barato que encontrara o, por lo menos, el más barato que ofreciera condiciones aceptables de seguridad e intimidad, aunque mis exigencias en ese aspecto eran vagas y, como en poco tiempo quedó demostrado, inclinadas a degradarse.
Intenté aferrarme a esas reglas pero, en el curso de la experiencia, todas ellas cedieron o fueron quebradas en algún momento. En Key West, por ejemplo, donde empecé el proyecto a fines de la primavera de 1998, me ofrecí para un puesto de camarera diciendo que podía saludar a los turistas extranjeros con el debido bonjour o Guten Tag. Fue el único caso en que me permití dar indicios de mi verdadera educación. En Minneapolis, mi último destino, quebré otra regla al no aceptar el trabajo mejor pagado, pero habrá que juzgar mis razones para no hacerlo. Finalmente, en el último momento, estallé y solté una perorata furtiva sin que me oyeran los jefes.
Tenía también el problema de cómo presentarme a los eventuales empleadores y, en particular, cómo explicar mi lamentable falta de experiencia laboral. La verdad —o, por lo menos, una versión deslavazada de ella— parecía más fácil: me describía ante los entrevistadores como ama de casa divorciada, que volvía al mercado laboral al cabo de muchos años, cosa que hasta ahí era verdad. A veces, aunque no siempre, para unos pocos trabajos como empleada de hogar, cité como referencia a antiguos compañeros con quienes había compartido vivienda y a una amiga de Key West a quien había ayudado de vez en cuando a fregar los platos de la cena. En los formularios de solicitud de trabajo preguntaban también cuál era el nivel de educación. Como suponía que la licenciatura en biología no me ayudaría en absoluto e incluso que haría sospechar a los empleadores que era una alcohólica empedernida o algo peor, me limitaba a hablar de tres años de universidad, confesando mi alma máter de la vida real. Resultó que nadie cuestionó nunca mis antecedentes y sólo uno de mis empleadores entre varias docenas se molestó en verificar mis referencias. En cierta ocasión, una entrevistadora excepcionalmente locuaz me preguntó por mis aficiones. Dije «escribir», y no le pareció nada extraño. Aunque el trabajo que me ofrecía podría haberlo desempeñado a la perfección un analfabeto.
Por último, establecí algunos límites tranquilizadores, para afrontar cualquier emergencia que se presentara. Primero, siempre tendría coche. En Key West conducía el mío; en otras ciudades recurría a coches alquilados, que pagaba con tarjeta de crédito, en vez de hacerlo con mis ganancias. Sí, podría haber caminado o atenerme a trabajos accesibles utilizando el transporte público. Pensé que la historia de la espera de autobuses no sería muy interesante de leer. Segundo, descarté la opción de no tener alojamiento. La idea era pasar un mes en cada puesto y ver si podía encontrar un trabajo que me permitiera —en ese lapso— ganar el dinero suficiente para pagar el segundo mes de alquiler. Si pagaba el alquiler por semana y me quedaba sin dinero, daría el proyecto por terminado; para mí, nada de albergues ni de dormir en el coche. Tercero, no tenía la menor intención de pasar hambre. Al acercarse el momento de iniciar el experimento, me prometí que, si las cosas llegaban al extremo de no tener asegurada la comida siguiente, sacaría a relucir mi tarjeta de débito y haría trampa.
De manera que ésta no es la historia de una aventura sin «red de seguridad» que desafíe a la muerte. Casi cualquiera podría hacer lo que yo hice: buscar un puesto, trabajar en él, tratar de cuadrar los números. Millones de estadounidenses lo hacen todos los días, con mucha menos alharaca y sin titubeos.
Por razones que, a la vez, alientan y limitan, desde luego soy muy distinta de quienes normalmente desempeñan en Estados Unidos los puestos más humildes. Y, lo que es más obvio, sólo estuve de visita en un mundo que otros habitan a tiempo completo, con frecuencia la mayor parte de sus vidas. Con todos los halagos que me esperaban en mi vida real, conquistados cuando ya era una mujer de mediana edad —cuenta bancaria, plan de jubilación, cartilla sanitaria, casa de varias habitaciones—, en el fondo no había manera alguna de «experimentar la auténtica pobreza» ni de descubrir cómo se siente realmente quien es, durante largo tiempo, una trabajadora mal remunerada. Mi objetivo era mucho más claro y modesto: no pretendía más que ver si podía ajustar las entradas a los gastos, como hacen a diario los auténticos pobres. Además, había tenido suficientes encuentros indeseables con la pobreza durante mi vida para saber que no es el ámbito que querría visitar con fines turísticos: huele demasiado a miedo.
Al contrario que muchos trabajadores con salarios bajos, yo tenía la ventaja añadida de ser blanca y de que el inglés fuera mi lengua materna. No creo que eso afectara mis posibilidades de encontrar trabajo, teniendo en cuenta la buena disposición de los patrones para contratar poco menos que a cualquiera, dada la escasez de mano de obra entre 1998 y 2000, pero, casi con certeza, afectó el «tipo» de trabajo que me ofrecieron. Al principio busqué en Key West lo que presumí era el trabajo relativamente fácil de limpieza en hoteles y, sin embargo, me vi arrastrada a hacer las tareas de camarera, sin duda, por mi etnia y mis conocimientos de inglés. Tal como sucedió, ser camarera no me proporcionó muchas ventajas económicas, comparadas con las de las camareras de habitación. Por lo menos fuera de temporada, con propinas bajas, que es cuando trabajé en Key West. Pero la experiencia sí me sirvió para decidir en qué condiciones vivir y trabajar en otras localidades. Dejé de lado, por ejemplo, sitios como Nueva York y Los Ángeles, donde la clase trabajadora está constituida sobre todo por gente de color y una mujer blanca que habla inglés sin acento extranjero en busca de trabajos «no cualificados» sólo puede parecer una desquiciada o una excéntrica.
Tenía otras ventajas. El coche, por ejemplo, que me distinguía de muchos —aunque de ninguna manera de todos— de mis compañeros de trabajo. Si lo que buscaba era repetir la experiencia de una mujer que entra en el mercado laboral abandonando su bienestar, el caso ideal habría sido que tuviera, por lo menos, dos niños a cuestas. Pero los míos estaban crecidos y nadie iba a estar dispuesto a prestarme los suyos para que me los llevara un mes de vacaciones lleno de zozobra. Además de estar motorizada y sin carga, gozo seguramente de mejor salud que la mayoría de quienes llevan mucho tiempo viviendo de un trabajo mal pagado. Lo tenía todo a mi favor.
era